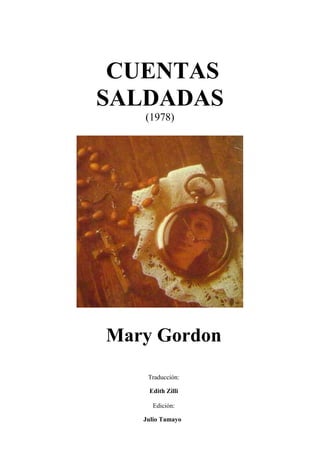
CUENTAS SALDADAS (1978) Mary Gordon
- 2. 2
- 4. 4
- 5. 5 1 Al funeral de mi padre asistieron muchísimos sacerdotes. Nuestra casa siempre había estado llena de curas que venían a hablar con mi padre y a pedirle consejo; pasaban con nosotros la noche o la semana, dejaban sobre la tapa del inodoro sus negros adminículos para afeitarse y esperaban que les diéramos toallas de hilo para secarse las manos. El cuidado que todo sacerdote brinda a sus manos es la única vanidad que puede permitirse. Aquellos curas que venían a visitar a mi padre se enorgullecían de salir de lo común. Una de sus bromas consistía en afirmar que, entre los no católicos, se les creía dedicados a estudiar cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler, ignorando que la cuestión habría sido ridícula, pues los ángeles, espíritus puros, no bailan. No, eran cuestiones importantes las que les absorbían. Discutían sobre el bautismo del deseo, tirando, en su ardor, los platos de encurtidos sobre la alfombra. Determinaban la naturaleza exacta de la Transustanciación y se esforzaban por recordar mi nombre para agradecerme las copas que yo mantenía llenas. Y todos esos sacerdotes lloraban en el cementerio. Yo, por el contrario, no lloraba por mi querido padre: permanecía tras el padre Mulcahy, concentrada en su cráneo rosado, que asomaba a través del pelo blanco. Me gustaban sus zapatos; tenían aspecto de algo comestible y parecían hacerme guiños bajo las perfectas lengüetas. Mientras observaba esos detalles, sabía que no estaba bien hacerlo; esa claridad mental mía no era decente.
- 6. 6 Bajaron el cuerpo de mi padre. Jamás volvería a verlo. No debe creerse que, sólo porque no lloraba, porque soy capaz de hacer observaciones irónicas sobre su conducta, asigno a la muerte de mi padre una importancia menos que espantosa. Renuncié a la vida por él, y sólo comprendiendo a mi padre se comprenderá que esa ironía no se debe a la autocompasión, sino a un extremado orgullo. Tuvo un ataque cuando yo tenía diecinueve años y le serví de enfermera hasta que murió, once años después. En nuestros días esto sorprende a todo el mundo por lo desacostumbrado; parece bárbaro y cruel. Para mí era no sólo inevitable, sino también natural. La Iglesia existe y ha perdurado precisamente para eso: no sólo para protegerse, sino para conservar intactas ciertas escenas: mi padre y yo, viviendo solos en la casa de Queens; mi decisión, a los diecinueve años, de encargarme del cuidado de mi padre. Nuestra situación no era normal, pero tampoco única, y no es imposible que vuelva a suceder. La vida de mi padre fue tan limpia como la de un niño fallecido antes de la edad de la razón. En su funeral pudimos haber rezado una Misa del Ángel, con la cual la Iglesia entierra a los niños. Su mente poseía la brutalidad de una criatura o de un ángel, el ángel que señala con el dedo el camino del infierno, seguro de que es justo el destino de las almas que transporta. Para mi padre, cualquiera que se negase, en el siglo XX, a formar parte de la Iglesia Católica, no era digno de lástima, sino de condena, por malicioso y testarudo. Él lo denominaba ignorancia culpable. Amaba la sensatez de su propia ortodoxia, la de sostener el más puro, hermoso y refinado sentido de la verdad contra los astutos buhoneros que prometían la felicidad sobre la tierra y afirmaban la supremacía de la razón humana. En cuestiones históricas simpatizaba con los realistas en la Revolución francesa, con el Sur en la guerra civil norteamericana, con el zar ruso, con los fascistas españoles. Creía que se podía considerar directamente responsables a Voltaire y a Rousseau (y Dios lo habría hecho, sin duda) por la confusión del siglo XX. Estaba por las jerarquías; afirmaba que la verdad y la razón se lograban mediante un proceso de castas y de exclusión. No era cosa de buscar la felicidad sobre la tierra, pues había gloria en la pobreza. Con frecuencia hablaba de lo feliz que era la gente en los barrios pobres, aunque
- 7. 7 nunca había visitado ninguno, y pasaba por alto la lucha de su propia familia contra la pobreza, lucha que había llevado a su propia madre a la locura. Pero si yo le hubiera obligado a hablar de su familia, cosa que nunca me atreví a hacer, me habría dicho que esa miseria valió la pena, pues todos trabajaban para sostener una norma mucho más importante que la vida individual. Las pirámides eran más importantes que la muerte de cada esclavo. Poner en tela de juicio el precio a pagar era simplemente una admisión del ablandamiento que, a su vez, era sólo la excusa para una miserable visión de las cosas. Y allí estaban sepultando a mi padre, porque algo había que hacer con los muertos. Era también el fin de mi vida. Cuando acabaran de cubrirlo tendría que inventar una existencia para mí misma. El cuidado de un inválido tiene esa gran ventaja: no es necesario preguntarse qué se puede hacer. La vida es simple, inevitable, directa. Hasta el tedio tiene su seducción: siempre ha sido menester ganarse el tiempo libre. Uno puede, si lo desea, dejarlo simplemente vacío. Mi vida tenía la hipnótica atracción de la rutina. Once años de rutina: llevarle el desayuno, afeitarle, detestar la visión de ese rostro, deformado desde el ataque en forma tal que yo olvidaba la posibilidad de la belleza. Y el baño. Trasladar su cuerpo; el peso increíble de ese cuerpo que, pareciendo tan delgado, tenía el lado izquierdo paralizado por algún fallo en el lado derecho del cerebro. Ponerle y sacarle la bacinilla, contemplando sus miserables nalgas. Y el olor de la orina y las heces que, amándole tanto, nunca debía conocer. Acto seguido, ponerle en la silla de ruedas para llevarle a la cocina, porque después de todo eso había acabado la mañana y era hora de preparar el almuerzo. Y él, con la boca torcida y el ojo semicerrado, trataba de hablarme. Si yo no comprendía, arrojaba o rompía cualquier cosa, de modo que yo fingía permanentemente entenderle, pues con mi irónico padre ya no era posible la ironía. Por las tardes él trataba de leer y de dormir, mientras yo hacía las compras y trataba de limpiar la casa. Pero eso parecía para siempre imposible. La vida se había ido acumulando a mi alrededor en esa casa, antes de que yo fuera lo bastante mayor como para combatirla: la vida había ido creciendo hasta meterse en las paredes, y yo empezaba a confundirla con el polvo omnipresente, con las revistas que se amontonaban porque mi padre no quería deshacerse de ellas, con las cartas viejas y la opacidad del mobiliario.
- 8. 8 Luego, a la hora de la cena, le cortaba la comida y se la llevaba a la sala de estar, donde le leía en voz alta durante una hora. Entonces era ya tiempo de prepararle para acostarse. La lenta, prolongada tarea de morir le fatigaba diariamente. Es imposible explicar lo mucho que se tarda en hacer las cosas más comunes para un inválido. Se pierde el día entero en satisfacer las necesidades de un animal moribundo. Y como con cada nuevo ataque se tornaba más y más incapaz de valerse solo, se me llenaban las jornadas y me iba embotando. Dormía cuando él dormía, y a veces mi padre pasaba durmiendo la mayor parte del día. Los vecinos venían a visitarnos y se producía un simulacro de conversación. También venía el padre Mulcahy todos los jueves por la noche; pero en su caso era necesario inventarme una vida; me veía obligada a ser la Isabel que él siempre había amado; le habría resultado insoportable descubrir mi embotamiento, mi ausencia, mi cansancio. Por eso yo le presentaba el rostro de la alegría perfectamente falsa que él necesitaba, aunque a cualquier persona menos bondadosa que él le habría parecido imposible. Tal vez el lector se pregunte, como tantos se lo han preguntado, por qué lo hacía, por qué permanecí con mi padre durante todos aquellos años. Tal vez decirlo sea sugerir al mismo tiempo lo monstruoso y lo confuso; pero el día en que el doctor Mac Cauley me informó sobre el ataque de mi padre fue, de toda mi vida, el momento en que me sentí más realmente viva. Era dueña de la seguridad y de la pureza; estaba encerrada en una razón de ser como en un bloque de cristal. No hacía aún tres semanas que mi padre me había encontrado con David Lowe; tal vez después de la opaca, asfixiante agonía de aquellas semanas, la noticia me ofrecía, con la posibilidad del martirio, un puro alivio, como el refresco de frutas que limpia el paladar entre plato y plato de una comida pesada. Durante aquellas semanas apenas habíamos hablado; ninguno de los dos podía inventar el mecanismo del perdón. Fue entonces cuando mi padre tuvo el ataque; éste, a su modo, nos iba a la perfección.
- 9. 9 Tuvo otros tres ataques después del primero hasta el día de su muerte. Nadie podría imaginar cuántas veces en esos once años me sugirieron que contratara a alguien para tener una ayuda que rehiciese mi propia vida. Llegué a desarrollar cierta técnica para responder a todas esas sugerencias: cerraba prontamente los labios y comentaba lo bien que estábamos así, lo mucho que a mi padre le disgustaría tener que quedar en manos de un extraño. Y era cierto: ya resultaba horrible que se desquitara conmigo por la derrota de su cuerpo, por su simple y completa traición; al quedar en manos de un desconocido se habría visto privado hasta del consuelo de la ira. Además temamos un vínculo de sangre: si alguien debía atender la decadencia de mi padre, ésa era yo. Si por la noche, en mi cama, se me ocurría súbitamente que él podía seguir en esas condiciones por otros veinte años («Tiene el corazón fuerte», habían dicho los médicos); si se me ocurría que también yo estaba muriendo; si me miraba los pechos y los muslos en la bañera y descubría las primeras señales del envejecimiento; cuando comprendía que los días pasaban sin que yo supiera en qué fecha vivíamos; cuando percibía su aliento enfermizo y deseaba tan sólo que muriera, aún entonces reconocía que aquélla era mi vida, tan inevitable como mi propio cuerpo. No podía compartirla, así como no podía ceder mi cuerpo a otra persona. Es algo demasiado simple para intentar expresarlo, pero lo haré: le amaba mucho; le amaba más que nadie. Además estaba aquella pesadilla: mi padre en el quicio de la puerta con David. Eso me venía a la memoria cada vez que pensaba en buscar ayuda. O aquella oportunidad en que tuve ganas de pasar una semana en las Bahamas con mi amiga Eleanor y propuse a mi padre que hiciéramos venir una monja enfermera. Me tomó la mano, sollozando, y me miró con el puro terror de un niño que se encuentra perdido en una gran tienda. Abría y cerraba la boca torcida, como si fuera un niño; acabó llorando. Mi padre, ese hombre alto, tan seguro y tan severo, a merced de su propio cuerpo, había transformado toda su severidad en un sollozo pueril: «No me abandones». Fue la única vez que Eleanor se enojó conmigo. Sentí un verdadero golpe al oír que mi amiga decía, con perfecta suavidad, sin el menor deje de exageración: «Estás dejando que te coma viva.»
- 10. 10 Pero Eleanor siguió visitándome regularmente, viniendo a Queens desde Manhattan trayendo fruta. Nos sentábamos a charlar en la cocina y ella hacía gestos con sus dedos inteligentes. Nunca hablábamos de nuestras vidas: hablábamos de nosotras, de nuestro modo de ser, comparándonos con nuestra niñez para ver en qué habíamos terminado, como si los acontecimientos externos carecieran de consecuencias. En el cementerio, Eleanor se puso a mi derecha, y Liz a mi izquierda. El sendero de la vida de quien hemos amado desde la infancia aparece siempre inevitable, directamente digno de envidia, mucho más simple y, por tanto, más valioso que el propio. El propio parece, por contraste, una hábil, aunque casual, mezcla de cálculo y azar. Aquel día, en el funeral de mi padre, pensé que yo había recibido más formación por parte del azar que del cálculo. Al menos así parecía ser en mi edad adulta. Era precisamente el fracaso de mis cálculos lo que indicaba el éxito obtenido por la niña. En cualquier funeral hay cuando menos una persona indeseable. Allí estaba Margaret Casey, que había estado a nuestro servicio; llevaba diecisiete años sin verla. La chaqueta le quedaba tan mal como una caja de queso: agresivamente mal. Hasta ella sollozaba. Y no tenía el menor derecho a estar allí. Yo, de Margaret, habría tenido la buena educación de no presentarme. Pero quien lleva una vida tan pobre como la de Margaret se ve eximido de toda buena educación; como no se tiene nada que perder, nada hay que salvaguardar. Contemplé a Margaret recordándola tal como era diecisiete años antes de eso, cuando el contacto de sus dedos húmedos me descomponía y me arruinaba la tarde. Jamás podremos perdonarnos. Y tenemos razón. Lo que nos hemos hecho mutuamente no tiene perdón. En el cementerio la gente se dirigía a Margaret con palabras de consuelo aun antes de hablar conmigo: ella estaba llorando y yo no; parecía tomarlo todo más en serio que yo. También David Lowe estaba allí. David Lowe, a quien yo había perdonado, a quien mi padre no podría perdonar. Todos volverían a la casa. Me besarían todos aquellos curas, todos aquellos vecinos que durante años me habían dado pasteles y guisos como pago por el romance de devoción que yo despertaba en sus vidas.
- 11. 11 Seguía en pie, cerca de la tumba de mi padre; mis tacones negros hacían agujeros en el césped. Di besos, los recibí, respondí a los pésames de la gente con arrullos y cloqueos, ruidos animales que en ese momento parecían la única respuesta apropiada. Habían enterrado a mi padre; jamás le volvería a ver. Me sorprendía hasta el mero hecho de seguir respirando. Había soportado toda la vida la huella de su cuerpo, y mientras pasaba junto a las estatuas de San Miguel y San Gabriel, arcángeles, me sentí ligera como si me hubieran quitado alguna carga: ligera como un astronauta en el universo carente de gravedad. —¿Te llevo en mi coche? —inquirió el padre Mulcahy. —Iré con Liz y Eleanor —respondí. Me di cuenta de que le había desilusionado, pero necesitaba estar con ellas. Eran las únicas personas, entre los asistentes al cementerio, que no me parecían anacronismos. Tomé asiento entre ellas en la parte delantera del coche de Eleanor. Allí estaba Eleanor, a mi lado, conduciendo el coche con sensatez, ejecutando actos de persona adulta, sin dejar de ser, empero, la misma que había hecho conmigo la primera comunión. Eleanor y yo tomábamos los sacramentos muy en serio: Penitencia, Sagrada Eucaristía; nos preocupaba la perfección de las formalidades exteriores. Mientras nos poníamos en fila para la confesión y la comunión no dejábamos de mantener la espalda erguida y las manos unidas en forma de catedral gótica, no en un manojo de nudillos inmigrantes. Liz, según recuerdo, recibió una bofetada de la directora por pasar mensajes durante la consagración. Elanor y yo estábamos atemorizadas por los cuentos que las monjas nos contaban con ese único fin: atemorizarnos. ¡Sacrílega! Hacer cosas profanas con los objetos sagrados, como aquella mujer que escupió secretamente la hostia dentro de su bolso para llevarla a su casa, donde la perforó con un lápiz. La hermana Inmaculada nos describió claramente la imagen: los pequeños agujeros negros en el pan blanco y el destino de la mujer, esa alma perversa que había sido encontrada al día siguiente misteriosamente muerta, con un círculo de puntos negros alrededor del corazón. Eleanor y yo nos miramos al oír aquel cuento, tal como nos habíamos mirado cuando entró el pastor a decirnos en primer lugar cuál debía de ser nuestro proceder en el caso de un bombardeo atómico. Pero Liz levantó la mano. Cuando la hermana Inmaculada le dio permiso preguntó:
- 12. 12 —¿Qué interés puede tener alguien en perforar la hostia con un lápiz? La hermana Inmaculada se puso muy roja: dijo que los niños que se preparaban para la primera comunión nunca habían dicho nada tan grosero, y preguntó a Liz si realmente se consideraba preparada para recibirla. Hasta Liz se acobardó ante aquella amenaza; todas nos habíamos imaginado fuera de aquello, con nuestros uniformes de sarga azul, sin poder entrar en la fila de ángeles blancos, de blancas novias, para ir hacia lo que, según todo el mundo, habría de ser el día más feliz de nuestra vida; fuera de aquello, reducidas a mirar, bajo un misterioso e implacable castigo. Pero allí estaba Eleanor a mi lado. Allí estaba Liz. Yo siempre había pensado que el rostro de Eleanor era el rostro perfecto. ¡Cuánta sensibilidad al calor, a los colores! La tonalidad de sus ojos, todo el significado de la piel podían cambiar en el curso de un segundo. Para apreciar esa cara una se veía forzada a recordar frases de novelas antiguas: «Invadida por un bonito rubor.» Tenía ese tipo de rostro que habría provocado estranguladas fantasías en un padre de familia de la época victoriana. Y la boca era apenas una línea: finos labios irlandeses inventados para el luto. Liz se había sentado al otro lado, atractiva como un bravo indio o un buen jinete. Eleanor no le gustaba. «Siempre me ha parecido demasiado frágil, ¡maldición!, y eso no tiene excusa», solía decir, con verdadera furia. Liz era, de nosotras, la madre de sus hijos, la única que había procreado. Y eso, en mi opinión, la tornaba más vulnerable que Eleanor o yo. Su boca era otra característica irlandesa: rebosante de burlas; los ojos, en tanto, subían y bajaban con rapidez, como radares en busca de una tontería. Cuando al fin hallaba algo en que fijarse, el rostro cobraba una vida total. Al contar algo solía detenerse, muy seria, en mitad de una frase, después de alguna conjugación del verbo «hacer», como si supiera que su natural elocuencia haría sospechosa la verdad de su relato a quienes la escuchaban. Pudo haber llevado expediciones a través de la Antártida, pudo haber dirigido una fábrica. En cambio, estaba casada con un político. No, eso no es cierto; es imposible pensar en John Ryan en un papel que no sea el de muchacho estudiante.
- 13. 13 Eleanor se detuvo ante un semáforo en rojo, precisamente junto a la entrada del paso subterráneo que recorríamos siempre para ir al centro. Yo iba al centro con mis amigas. La frase es engañosamente simple, pero cambió mi vida, la vida de las tres, y nos hizo diferentes al resto del vecindario. Si a los neoyorquinos les cuesta creer que algunas personas vivan en sitios tales como Kansas y Nebraska, ha de ser imposible, salvo para unos pocos, comprender la diferencia entre Queens y «el centro». Mi barrio es uno de esos pozos urbanizados que se hacen pasar por hermosos barrios suburbanos, aunque rozan la categoría de arrabal. Sin embargo, no siempre había sido así. Sus cambios se fueron haciendo más visibles mientras lo recorría junto a Liz y Eleanor, que lo habían abandonado. Yo iba al centro con mis amigas. Salía del barrio. Como demasiadas cosas de mi existencia, éste cobraba vida a mi costa, a partir de su relación con mi padre. Mi padre sobresalía en ese ambiente; era el intelectual del mismo. No todos los barrios tienen un intelectual, así como no todas las aldeas tienen un idiota; pero cuando aquél existe, cumple la misma exagerada función. El idiota de una aldea no sería igualmente idiota en otro lugar. Del mismo modo, mi padre no habría sido nunca una lumbrera tal fuera de esa parroquia. Es importante aclarar que nunca jamás fue a Manhattan. Si yo iba, lo hacía con Liz o con Eleanor (una u otra, nunca las dos a la vez). Aunque mi padre se proclamaba devoto de la civilización occidental, en mis treinta años de vivir con él nunca le vi asistir a un concierto, a una ópera o ballet o visitar un museo. Cuando hablaba de la civilización occidental se refería a la iglesia. Para él, por tanto, era natural no tener deseos de abandonar ese barrio, donde la iglesia tenía tal predicamento que no hacía falta apoyarla. Sólo requería un refinamiento ocasional: alguna gárgola, un cambio de paneles en los ventanales. Y en eso él era experto. Sabía cuál era su puesto; sus quejas con respecto a la ignorancia de los vecinos eran tan fingidas como las protestas del hombre casado con una mujer hermosa, cuando exhibe en las fiestas las facturas de los cosméticos. Los vecinos me comentaban siempre lo mucho que admiraban a mi padre. Supongo que yo les creía. Durante muchos años traté de no envidiar a Liz y a Eleanor, cuyos padres trabajaban para la compañía de teléfonos, jugaban al béisbol, eran jóvenes, regaban el césped en verano. La distinción de mi padre no dejaba de ser un engorro,
- 14. 14 especialmente por su marginalidad. Los vecinos daban gran importancia al hecho de que mi padre viviera entre ellos; era profesor de Literatura medieval en St. Aloysius, donde todos querían que sus hijos fueran a estudiar. Pero se sentían incómodos porque no comprendían con exactitud qué hacía él durante todo el día. Era forzoso ponerle junto con los profesionales: el doctor Mac Cauley, el médico, de ojos azules y húmedos como los de un perro o un irlandés de teatro; Delaney, el abogado, con esa cara carnosa. Pero la utilidad de Mac Cauley y de Delaney era bien evidente cuando se trataba de dar a luz o de vender una casa. A mi padre, en cambio, hubo que inventarle una autoridad que todos pudieran respetar; por eso experimentaban cierta timidez ante él, en especial los hombres, y le consideraban (especialmente en la época de McCarthy) como alguien me había establecido «el papel de los católicos en el mundo moderno», el que mantenía intacta la relación entre lo sagrado y lo secular. Hablaba ante la Sociedad del Nombre Sagrado, la del Rosario y la de Hijas Católicas. Hablaba en los desayunos y en las cenas improvisadas de la comunión; aconsejaba a los sacerdotes en cuestiones de liturgia y de estado. Nadie acudía con asuntos tan complejos al padre de Liz ni al de Eleanor; en compensación por ahorrarse tales vejaciones, el señor O'Brien y el señor Lavery venían a vernos todos los años para instalar ventanas de cristales dobles o venían cuando hacía falta destapar cañerías o quitar la nieve. El día del funeral pasamos por la calle donde todas habíamos nacido: la calle Dover. Cada una de nosotras tenía su dirección de dos cifras, como correspondía a Queens. La de Eleanor era la casa verde: 50-18. La mía, aquella imitación de estilo Tudor: 50-12. Casi en la esquina de Meadowbrook Parkway, la de Liz, con sus ladrillos rojos y su sendero serpeante, la que todos envidiábamos: 50-04. —Es como usar una máquina del tiempo —observó Liz—. Toda esa gente... John Delaney, Margaret Casey, el padre Mulcahy... Los daba por muertos. —¿Qué es de Margaret? —preguntó Eleanor. —Creo que vive con su hermana, no sé dónde, al norte del estado. Me parece que trabaja en una fábrica de cajas.
- 15. 15 —Una fábrica de cajas —dijo Liz—. Me encanta. —Ojalá no tuviera que atender a toda esa gente en este momento —confesé. Había esperado con ansia el momento de entrar a la casa sin mi padre, por primera vez. Quizá hubiera podido sorprenderme en alguna especie de conocimiento, para preservarlo así, como en una fotografía tomada en una fiesta sorpresa, donde se revela el terror y el enojo de quien se ve asaltado en la oscuridad por sus más queridos amigos. —Se supone que te hará bien estar rodeada de gente —dijo Liz—. Claro que toda esa gente es precisamente la que no tienes ganas de ver. —Tal vez podamos sugerirles que se vayan en seguida —dijo Eleanor. —Difícil —respondió la otra. Ni siquiera fuimos las primeras en llegar. Los O'Hare, que vivían en la casa contigua desde 1952, ya estaban sentados ante la mesa de la cocina. Una de las razones por las cuales nuestra manzana no padecía las tensiones interraciales de los años sesenta era que nadie se mudaba. Los cambios de posición social, aunque escasos, no despertaban en la gente el deseo de mudarse; uno prefería agregar algo a la casa vieja: un patio, una piscina, fuentes, estatuas de la Virgen bañadas por luces iridiscentes. Cuando los hijos se iban, los padres no pensaban en comprar un apartamento pequeño; se limpiaban semanalmente los cuartos vacíos y hasta se volvían a decorar para recibir a los nietos. Bobby O' Hare vivía aún con sus padres, lo cual era un engorro. Me gustó en ese momento, allí, sentado a mi mesa con sus padres, como no había podido gustarme diez años antes. Me gustó porque, en cierto modo, había sido devastado. El muchacho que en otros tiempos esparcía sus coches sobrealimentados y sus muchachas delgadas en nuestro césped y en nuestra entrada para coches parecía derrotado por los años. La atractiva hosquedad del adolescente se había convertido en una morosa inactividad. Empezaba a engordar. Era más amable. Los muchachos del tipo de Bobby (me refiero a él llamándole muchacho y tiene sólo cinco años menos que yo) son capaces de una amabilidad que me desarma. Esta tiene algo que ver con su opacidad y es parte de su estupidez; sin embargo, surge de un corazón perfectamente bueno, que se pierde en cuanto nos articulamos. Bobby hacía compañía a mi padre durante más tiempo que nadie; eso parecía tranquilizarle. Si yo deseaba salir con Eleanor para ir al cine o a cenar,
- 16. 16 podía acudir a Bobby. Para empezar, estaba siempre disponible, pues nunca salía. Pasaba los días en su cuarto componiendo música de vaqueros con la guitarra, escribiéndola en papel pautado para enviarla a las estrellas. Su confianza en el destino era tan brutal como la forma en que veía a su madre. Era la morosa fe de los primitivos, de los padres del desierto. No había necesidad de obrar; las acciones no cambiarían nada; por el contrario, podían dañar el flujo directo de lo preestablecido. Bobby bien pudo haberse convertido más o menos en lo que era mediante el simple proceso de envejecer: ese tipo de adolescentes está destinado a la desilusión de la edad adulta. Para las amiguitas de Bobby, la mejor edad de la vida son los dieciséis años; los muchachos, aunque no se vean asaltados por la historia, tienen todavía algunos años buenos, pero no muchos. La decadencia les llega a los veintidós. Sin embargo, el declive de Bobby no se debió a la natural licuefacción de su carácter: había ido a Vietnam. Vietnam puede haber dividido a la nación, pero no a nuestro vecindario. Los que estaban en contra se marcharon. Liz, por ejemplo; ahora comprendo que no se habría visto obligada a casarse con John Ryan, en 1966, si hubiera estado de acuerdo con sus padres en la cuestión de Vietnam. Recuerdo que Liz habló con Bobby O'Hare antes de que él partiera. De nosotras tres, Liz era la única con quien Bobby se mostraba siempre dispuesto a charlar. Supongo que siempre la amó; supongo, dado su carácter, que todavía la ama. Ella, en pie junto a la portezuela del coche, le dijo aquella vez, sin la menor piedad: —Lo que estás haciendo es inmoral. Vas a matar a gente que pelea por algo en lo que tú deberías creer. El no discutió. Era lo bastante inteligente como para no tratar de rebatírselo y la conocía demasiado como para dudar de su inflexibilidad. Liz y yo hablábamos de la guerra en voz baja, en casa de mi padre, tal como otras mujeres hablan de asuntos amorosos. Secretamente yo hacía contribuciones al Movimiento Femenino por la Paz, tal como podría haber enviado dinero para pedir anticonceptivos. Para mi padre, el presidente Diem era un héroe cristiano; madame Nhu, una dama, una santa. Para él la cosa era simple: los vietnamitas del Norte eran comunistas, y los comunistas odian a la Iglesia. ¡Cómo le envidiaba yo la claridad con que veía a sus enemigos, hasta cuando miraba las marchas por la paz en el televisor buscando en la multitud a Liz con sus niños!
- 17. 17 Yo era la única que comprendía las bromas de Liz con respecto a los movimientos pacifistas: eran monjas con blusas de marinero, que le daban ganas de unirse a los «boinas verdes» sólo para estar en el bando contrario; sacerdotes sin el menor sentido de la ironía, que perdían la castidad ya pasados los cuarenta años; laicos afligidos, todos demasiado gordos o demasiado delgados, de piel mala y zapatos de mal gusto. Además, naturalmente, Eugene McCarthy era el sueño de toda católica casadera, así como Dan Berrigan era el sacerdote que habríamos querido seducir. En aquellas filas no había una sola persona capaz de reír con Liz de todo aquello. Por eso le fui inapreciable durante aquellos años. Al ver a Bobby O'Hare en mi cocina recordé su fiesta de despedida. Fue en 1967. Todo el mundo se sentía furioso, peligrosamente orgulloso de él. Me asustaron los ruidos que venían de la casa vecina; la agresiva jocosidad de quienes defienden una posición me ha parecido siempre amenazadora, y los irlandeses de la clase trabajadora se pasan la vida defendiendo algo, acaso indefendible, como la virginidad de María o la C.I.A.; ésa era la razón de que sus fiestas acaben siempre en pelea. Era agosto y teníamos las ventanas abiertas; mi padre no podía dormir. Llevaba por entonces cuatro años de enfermedad, pero todavía hablaba con bastante normalidad. Yo, junto a su casa, le dejaba que me leyera a Céline para apagar así el ruido de cristales lotos, neumáticos, furia y sexo que no iba a ninguna parte. Al fin mi padre montó en cólera. Y tuve que ir a pedirles que hicieran menos ruido. Aún al cruzar la cerca que separaba nuestras casas tenía conciencia de que mi proposición acabaría en violencia. Entré a la casa de los O'Hare como el ángel de la muerte. Estoy segura de que, durante todos los años en que hice de enfermera de mi padre, llevaba conmigo el olor de su enfermedad, un olor agrio v masculino que no era natural en mí, una mujer. La planta baja de la casa estaba cubierta de letreros: BUENA SUERTE, BOBBY. BOBBY O'HARE, SOLDADO, DALES FUERTE, MARINERITO. A lo largo del techo habían puesto papel crepé rojo, blanco y azul. Bobby y sus amigos estaban bailando en la sala de estar, donde él vertía cerveza sobre la nuca de Carol Gambino, a quien había dado su anillo de graduado. Los O'Hare estaban en la rocina contando chistes a sus amigos. Y allí me planté, perteneciente a la misma generación de quienes bailaban en el living.
- 18. 18 El señor O'Hare se levantó para abrazarme; un abrazo de borracho que me dio la impresión de estar ahogándome. Tenía solo veintitrés años, pero a todo el mundo le hubiera parecido inconcebible invitarme a ir "con la gente joven". El señor O'Hare me trajo un taburete para que me sentara. La esposa, un trozo de pastel. Yo me sentía cada vez más incómoda; después de todo si iba allí para censurar tanta exuberancia, para imponer el reclamo de un inválido y exigir que se respetaran sus derechos: silencio, orden. —¿Cómo está tu padre? —pregunto alguien. Tenía que decirlo, entonces. Dejé mi pedazo de pastel y levanté los ojos sin mirar a nadie. Traté de componer un rostro inexpresivo, una cara de monja o de enfermera. —Está atravesando un mal momento, ahora. Sobre todo por las noches. Por eso quisiera saber, señor O'Hare, si podía usted decir a Bobby que bajara el volumen del tocadiscos. Todos en la mesa guardaron silencio, lo cual hizo que las risas y la música que venían de la sala de estar pareciesen una deliberada ofensa. Todo el mundo alrededor de la mesa era el padre o la madre de alguno de los chicos del salón. Chicos de mi edad. Pude advertir el resentimiento en sus ojos, resentimiento de aguafiestas que, al fin y al cabo, es quizá la mayor amenaza. Pero era tan grande la autoridad de mi padre que no pusieron en duda sacrificar la diversión de sus hijos por él. —Di a esos chicos que lo bajen, Ray —dijo la señora O'Flannery, la esposa de un policía. El señor O'Hare corrió al tocadiscos. Al deslizarse sobre el disco la aguja hizo un ruido tan peligroso como una sirena de alarma aérea. —¡Qué coño haces! —dijo Bobby, destacándose sobre su padre, cuya altura, siguiendo la tradición de los hijos de postguerra, superaba en seis pulgadas. —Para ya de hacer este condenado jaleo. El de ahí al lado no puede dormir. La cara de Bobby era imponente. —Y a mí qué coño me importa. Un pedo viejo que debería haber muerto hace años. Me he enrolado en los jodidos marines. Un día de éstos pueden pegarme un tiro, y tú te preocupas de ese viejo hijo de puta de al lado que tiene que mear con sonda…
- 19. 19 Por supuesto, un padre irlandés se vería en la obligación de dar un severo correctivo a su hijo por una monstruosidad tal. Pero yo, en pie junto a la puerta de la sala, no advertí que el señor O'Hare estuviera peleándose con su hijo para defender el honor de mi familia. Pensé que Bobby tenía razón, a mi modo de ver, pero la forma y el fin de mi vida era ponerme al lado de mi padre, defenderle de cuantos peligros él imaginara. Aunque Bobby tuviera razón, yo estaba segura de haber hecho lo correcto. Salí subrepticiamente por la puerta de la cocina y volví junto a mi padre. Poco después oíamos que los coches se ponían en marcha: todo el mundo se retiraba. Habíamos puesto fin a la fiesta. Mi padre sólo se durmió al apagarse la última luz en la casa de los O'Hare. ¿Acaso Bobby pensaba en esa noche el día del funeral de mi padre, sentado a la mesa del comedor? Claro que no; como era más simple y cariñoso que yo, pensaba en mi padre. Era evidente que había estado llorando, igual que sus padres, igual que todos los vecinos, salvo yo. No comprendo por qué ese día mi mente era incapaz de fijarse, con impecable claridad, en lo que no fuera el pasado. Me sentí agradecida a los O'Hare por sus concretos actos de caridad, pero más aún porque habían guardado mis dos secretos: sabían que yo no iba a la iglesia; sabían que yo no era virgen. Bien podrían haber dicho a mis padres lo que yo hacía todos los domingos, durante tantos años, pero no lo hicieron. Sé que no fue por lealtad hacia mí, sino por evitar más dolor a mi padre, y tal vez por la sensación de superioridad que les daba el hecho de que yo, hija del hombre que había querido hablar de asuntos espirituales sin ser cura, hubiera perdido la fe. Entre los modos más complicados en que yo engañaba a mi padre estaban mis paseos dominicales. La única ausencia que él toleraba sin petulancia y sin acusación era la hora necesaria para asistir a la misa del domingo. Pero yo había dejado de creer. Es posible orar pidiendo fe cuando uno lucha a brazo partido con una crisis religiosa, pero cuando la pérdida de la fe se produce gradualmente, como ocurrió en mi caso, el asunto parece simple y sin más urgencias; ya no es posible rezar. Por eso no se trataba de que para mí fuera una tortura asistir a la misa dominical de la iglesia de la Asunción: era simplemente aburrido. Ya en la escuela secundaria se me había ocurrido que no tenía mucho sentido eso de que los hombres gozaran de una sola posibilidad abierta ante sí, y cuando la iglesia dejó de parecerme inevitable se me tornó inútil. Además estaba el Concilio, con la relatividad y la pertinencia que tuvo en los años sesenta, que me importaba un rábano.
- 20. 20 Por todo eso, en la única hora semanal que nadie me quitaba, engañaba a mi padre dando un paseo. En cada oportunidad, durante once años, recorrí el mismo trayecto; por Glasgow Turnpike hasta la cima de la colina, en el parquecito; después de dar una vuelta al estanque, de vuelta a casa. Dada la extrema y forzosa circunspección de mi vida, a veces tuve la tentación de probar otros caminos, pero puesto que sólo disponía de una hora no podía arriesgarla en paseos que tal vez no me gustaran. Todos los domingos caminaba desde las once hasta las doce menos diez, contemplando los árboles y el estanque de Dwyer Park. A menos que lloviera. En esos casos entraba al bar de Milt para tomar una taza de café y un bollito de pasas de Corinto. Los O'Hare trataron a veces de hablar conmigo en la cocina o de atraparme en discusiones con los curas, pero guardaron silencio ante mi padre. También callaron lo de David Lowe. Era pasmoso que David Lowe hubiera asistido al funeral de mi padre. Había llamado para preguntar si podía hacerlo, pues por casualidad estaba en la ciudad, aunque vivía en California. Dijo que le gustaría honrar a mi padre. ¿Me molestaría que viniera? Dije que podía asistir si lo quería. Después de tantos años me sorprendía descubrir que en verdad existía, y habiendo cobrado conciencia de eso se tornaba demasiado real como para imaginar que podía afectarme. David Lowe era, para mi padre, la compensación por muchos años de falta de reconocimiento profesional. Mi padre enseñó en St. Aloysius entre 1934 y 1962; en todo ese período David fue su único discípulo. No es difícil comprenderlo teniendo en cuenta la composición del cuerpo estudiantil de St. Aloysius. Los padres ahorraban para enviar a sus hijos a St. Aloysius, donde estudiarían la carrera de médico, abogado o contable; si todo lo demás fallaba, podían especializarse en seguros. Las hijas iban a ser maestras de primaria y trataban de relacionarse con muchachos católicos. Si los varones tenían aspiraciones de naturaleza más puramente intelectual no iban a St. Aloysius, sino a Fordham, donde estudiaban con los jesuitas sin necesidad de abandonar la casa paterna. A veces las muchachas denotaban pretensiones intelectuales más elevadas, pero mi padre se mostraba demasiado nervioso con sus estudiantes femeninas como para atraerlas a su regazo. Aunque afirmaba que sus alumnos eran la sal de la tierra, nadie le manifestó devoción antes de aparecer David Lowe.
- 21. 21 La devoción de David le compensó años de impopularidad. Había nacido para discípulo. Era alto y moreno, de pelo demasiado corto y casi espúreamente delgado. Por tres años seguidos David y yo, incapaces de pensar en algo que nos ayudara a entablar una posible relación, nos mantuvimos mutuamente apartados, saludándonos con sonrisas incómodas cada vez que nos encontrábamos. Yo me esforzaba por no cruzarme con mi padre dentro del colegio, y David, en cambio, estaba siempre con él. ¿Cómo llegamos a salir juntos, entonces? ¿Cuándo le hablé por primera vez? Ah, sí, en el cine. Nos encontramos en el cine. Era en 1962: West Side Story. ¿Cuál fue la reacción de mi padre ante mis salidas con David? No pareció considerarlas extraordinarias. Sin embargo, era la primera vez que yo salía con un muchacho. El único muchacho. Por entonces mi padre no pensaba que yo estuviera en condiciones de correr peligro alguno; no me tenía por lo bastante adulta como para el sexo tuviera algo que ver con nuestras relaciones. No lo pongo en duda: debió parecerle lo mismo que cuando yo invitaba a almorzar a alguna compañera del jardín de infancia. ¡Y qué noviazgo el nuestro! Citas en los claustros y en el Museo de Arte Moderno. ¿Comimos juntos alguna vez? No. Era un desierto de charlas, un paraíso de charlas. Nos veíamos todos los días para charlar, pero nunca sobre nosotros mismos ni sobre mi padre. ¡Qué extrañamente fuera de todo eso estaba mi padre, aun siendo el centro! Y después, a besarnos en el cine. ¡Buen Dios, qué placer! Esa era la cosa, allí estaba la verdad: la cercanía de su cuerpo, bastante insulso, era para mí puro deleite. —Hazme el amor —le decía. Por supuesto, fui yo quien empezó; no tenía la menor duda. Era lo correcto, y yo lo deseaba. Era lo más fuerte que había sentido en mi vida. El, mientras conducía su Volkswagen negro, me tomaba la mano sobre la palanca de cambios y me abrazaba. Cuando le dije «Hazme el amor», me estrechó contra su pechito de pájaro y yo sentí su corazón. —Te quiero mucho —le dije. Y él (tan propio de él, esa clase de cosas que me inducían a amarle): —Bueno, yo siento lo mismo por ti —con aquella voz de erudito.
- 22. 22 Que extraño es pensar en mí misma a los diecinueve años, en el Volkswagen negro de David, presumiblemente enamorada y, por una vez, no la hija de mi padre, sino la novia de alguien. Lo simple de aquella identidad me permite el amor propio sin recortes, me permite creer por un momento que lo ocurrido no fue resultado de mi brutalidad, sino de una inocencia que siempre, aun en mi infancia, consideré tal vez imposible en mi modo de ser. Cuando mi padre nos descubrió no era la primera vez que David y yo nos acostábamos juntos. Pero una vez que eso ocurrió (David, sollozando, incapaz de moverse, mi padre gritando en la puerta: «¡Sal de aquí y no vuelvas nunca más!») no volví a verle. Recuerdo que la cama se hundía bajo los sollozos de David haciendo que mis pechos bailotearan absurdamente en tanto yo los cubría con su camisa. Recuerdo que dijo: —Me casaré con ella, profesor. No habrá problemas, me casaré con ella. Mi padre se volvió hacia él, lleno de odio. Yo nunca había visto emoción más pura. Todavía me asusta hablar de eso. —No volverás a verla —dijo—. Has arruinado su vida. Me la has arruinado a mí. No vuelvas a acercarte a nosotros. Llorando, fuera de mí (de lo contrario no habría acudido a una mujer), corrí a la casa vecina en busca de la señora O'Hare, y le expliqué lo que había pasado. Ella me preparó un baño y me dio toallas limpias. No recuerdo que dijera una palabra. No volvimos a hablar de eso. Tres semanas después, al volver de la escuela, vi la ambulancia ante mi puerta. Mi padre había tenido un ataque. Ella recordaría ahora todo eso al ver a David Lowe, tal como yo había pensado en la fiesta de despedida de Bobby. Era inevitable; toda esa gente que ocupaba la casa podía traer el pasado con una nitidez quizá desafortunada. David y su esposa, una rubia delgada, fueron las primeras personas que vi al llegar. El estaba más delgado que nunca, con una barba gris y rala demasiado larga para su barbilla. ¿Por qué había tantas canas en esa barba? Tenía sólo treinta y cuatro años. ¿Y por qué se la dejaba, si obviamente le sentaba mal? Tenía la cabeza caída hacia adelante entre los hombros, como los hombres que se ven en dificultades para satisfacer a la esposa. Al verle allí me molestó que estuviera en mi casa. Su presencia física me hacía recordar aquel momento con una intensidad que su imagen mental me ahorraba. Recordar ese momento es como recordar una inundación: las aguas de mi acción me tenían cercada. Me ahogaba en ese momento y
- 23. 23 ahogaba a mi padre en consecuencias imposibles. Él me llevó a rastras a confesarme, pero no lo hice. Mi padre nunca supo que no me confesé, que no volví a hacerlo jamás. Durante aquellas semanas guardó silencio, como no fuera por algún sollozo o para decirme: —Si tienes un hijo lo criaremos nosotros. Nos mudaremos a otra parte para criarlo. No se me había ocurrido que pudiera suceder, y aquellos días despertaron un nuevo frenesí. Tal vez tuviera un hijo. Pero no fue así, por supuesto. Quizá para mi padre fue una desilusión, por varias razones. ¿Qué podría haberle complacido más que entrar en la vejez cuidando a mi hijo, sugiriendo discretamente que su nacimiento se había debido a una violación o a una concepción virginal? La violencia de ambas posibilidades le hubiera sostenido. Ha de haberle desilusionado el hecho de que mi acción no tuviera un castigo claro. Por eso tuvo que inventar uno: el fallo de su cerebro, el fracaso de su propio cuerpo como resultado del placer experimentado por el mío. Si yo hubiera tenido un hijo (varón, por supuesto, y habría llevado su nombre), él habría podido abrazar una vejez increíblemente saludable; habría llevado diariamente a su nietecito hasta la rectoría, donde yo hubiera trabajado, palideciendo más y más cada día, como Magdalena, con la caridad de toda la parroquia, que jamás mencionaría mis crímenes. Quizá yo también deseaba eso, o, si no precisamente esa fantasía de penitencia pública, alguna escena que rozaba el melodrama con todos sus floridos componentes: descubrimiento, castigo, y sobre todo la oportunidad de una nueva y límpida vida. ¿Qué hacía yo con David en mi propia cama, en la casa de mi padre, en plena tarde? En plena tarde, en pleno verano, cuando mi padre no estaba en su cátedra, por supuesto, y podía aparecer en cualquier momento. Jamás he podido comprender por qué, dada la precisión con que en ese tiempo manejaba mi vida, cometí tal torpeza de aficionada. Tal vez la intrusión de la sexualidad indica el fin de la precisión. O quizá se trataba de algo más complicado, pues nunca me he permitido el lujo ni la humildad de pensar que mis motivos fueran simples. ¿Acaso trataba de castigar a mi padre por algo: por la falta de atención que prestaba a mi obvia maduración, por su falta de celos ante la intromisión de tan evidente rival? Tal vez me indignaba el hecho de que no se enojara ante lo que podía separarnos; ¿le habría sido tan fácil dejarme ir? Posiblemente la perspectiva me perturbaba tanto que me vi forzada a armar una escena tras la cual no podría casarme en vida de mi padre, una escena que imposibilitaría la única unión que habría aprobado.
- 24. 24 Ahora veo con claridad: lo que más temía yo era la posibilidad de que la relación con mi padre se convirtiera en algo común, o hasta de que asumiera un carácter que pudiera parecer comprensible a cualquier observador ajeno a nosotros. ¿Acaso temía, aún mientras abrazaba a mi joven amante, verme en delantal preparando la cena del domingo para mi padre, David y nuestros hijos, todos con los nombres de los antiguos mártires cristianos? El hecho de que mi padre me descubriera garantizaba que ningún hombre penetraría en mi vida, salvo en un plano profesional; podría tratar con sacerdotes, médicos, policías y abogados; a su debido tiempo, con el empleado de pompas fúnebres que vendría a buscar a mi padre en su discreto automóvil gris. Pero yo permanecería intacta. David, cruzando el living con sorpresiva confianza, me estrechó la mano. ¿Sabría su esposa que habíamos sido amantes? Me pregunté qué otras mujeres habría poseído, aparte de ésa y yo. —Yo debo todo a tu padre —dijo—, toda mi carrera. El pecho de su mujer era tan plano que me despertó la fantasía de caminar por él. —Sí —dije tontamente—, se dedicaba por completo a su trabajo. Liz apareció detrás de mí con un plato de pastel. —Hola, David —dijo—, ¿cómo anda tu investigación? —¿Cómo sabes lo de mi investigación? —La gente como tú siempre está haciendo investigaciones. —La verdad es que estoy escribiendo un libro sobre la tradición del verso aliterativo. —¿Una contribución importante? —preguntó Liz, pasando el pastel a la esposa. —Me gusta pensar que sí —respondió él, mientras tomaba una servilleta de la mesa. —Isabel, hay gente que quiere verte. Y agregó, ya a solas conmigo: —¿Qué está haciendo aquí ese pequeño farsante? Me dolió que hablara así sobre alguien que había sido mi amante, aunque estuviera de acuerdo con ella. Ahora jamás podría hablarle de David. Porque haberle ocultado el secreto durante años, resultaba una pérdida extrañamente vivida.
- 25. 25 —Debo todo a mi padre, todo —dije, imitando el fervor de David. —Hubiera creído que tu padre tenía demasiado sentido común como para soltar al mundo a un tipo como David Lowe. —David le adoraba. —¿Te fijaste en los zapatos de la mujer? Es para no creerlo. ¡Moños como se usaban en Manhattan en 1962!... Apostaría a que tiene una medalla milagrosa prendida al sostén. —No creo que haya usado sostén en su vida. —Bueno, pues en las bragas. ¿No lo ves? ¡Dios! hace años que no como buñuelos de queso. Desde que salí de Queens. Vaya, eso es algo importante; deberíamos comentárselo a David Lowe. Se me ocurre que podría ser un gran tema para una investigación. —¡Buen Dios!, allí viene John Delaney. —De acuerdo, trataré de distraerle durante un rato. Por lo que veo tienes ante ti cuatro grandes tareas. Una, mantener a Margaret Cassey lejos del padre Mulcahy. Dos, mantener al padre Mulcahy lejos de la botella. Tres, mantenerme a mí lejos de Eleanor antes de que se me escape algo feo. Cuatro, mantener a mi padre lejos de mí antes de que me vuelva loca. —Esto me está resultando mucho menos soportable de lo que esperaba. —¿Cómo te sientes? —Aturdida. —¿Triste? —No, no estoy lo bastante afligida. —¡Mierda! Aquí viene mi madre. Ahora tendrás que hablar con John Delaney. Delaney, el abogado. Era sorprendente que alguien pudiera representar tan cabalmente el cuerpo sin sugerir el sexo en absoluto. Cada vez que se me acercaba me sentía ahogar en carne. Se las componía para cubrir una zona bastante amplia en cada abrazo, y sin embargo nunca acercaba las manos a partes peligrosas. ¿Y cómo se las arreglaba para ocultar la edad? La verdad estaba sepultada en esa carne blanda, cara, inversión de inmigrante. —Dios te bendiga, querida, eres una santa. Y me palmeaba la espalda como si yo tuviera hipo. Sacó el pañuelo. ¿Tendría intenciones de hacerme llorar?
- 26. 26 —Mañana te pasas por mi oficina, tesoro. Deja todo en mis manos. Lo arreglaré en un periquete. —Gracias, John —dije, y retrocedí en busca de oxígeno. Ya habíamos liquidado a John. ¿Qué más? ¿Qué había dicho Liz? Mantener a Margaret lejos del padre Mulcahy y al padre Mulcahy lejos de la botella. Traía un vaso con un líquido del color del oro. Por un histérico segundo pensé que sería cerveza de jengibre, pero le miré a los ojos, tan desenfocados como los de un pescado en un lecho de hielo. Al verme se le volvieron líquidos. —Los dos hemos perdido a nuestro mejor compañero —dijo, cayendo sobre mí. —Venga a comer algo —le sugerí. —No, no quiero comer. He perdido a mi mejor amigo. Ya no tengo con quien hablar. Habría deseado que terminara con eso, que todos terminaran. Lo excesivo de su pena impedía la mía. En ese momento se le acercó la madre de Liz con café y los dos tomaron asiento en el sofá. —¿Cómo está esa maravillosa hija suya? ¡Qué buena muchacha, toda una madre católica! La señora O'Brien barbotó: —¡Qué sé yo! Conmigo nunca habla. —Vamos, Grace, no creo que eso sea verdad —observó el padre Mulcahy, buscando su vaso. Vi que Margaret se acercaba a nosotros y, como tenía que proteger de ella al padre Mulcahy, me dirigí hacia ella, la que más deseaba evitar. El odio por Margaret me devolvió a mí misma, abriéndose paso a través de la niebla en que vivía desde la muerte de mi padre. El odio tornaba sólidos los recuerdos, nítidos como frutas de cristal conservadas en un baño de ácido. Allí en el living, el día del funeral de mi padre, volví la mirada hacia atrás, perfectamente triunfante, recordando lo que había robado a esa mujer. Había evitado que se apoderara de mi padre. Pero en mi sensación de triunfo había el temor de que tales robos no permanecieran, no pudieran permanecer siempre sin castigo.
- 27. 27 Debería sentir alguna gratitud hacia Margaret. Ella había hecho las tareas domésticas en casa durante once años. Cuando mi madre murió (en un trágico accidente, decían, atropellada frente a la casa; yo no pienso en eso; mi padre y yo nunca tocábamos el tema), el padre Mulcahy nos la envió. En esa época yo tenía dos años; Margaret estuvo con nosotros hasta que cumplí los trece. Hasta que me deshice de ella. Supongo que su trabajo era útil y necesario, pero quiero decir que se le pagaba por eso. No mucho, claro está; esa red de hijas irlandesas, huérfanas a los cuarenta y tantos años por la muerte de un pariente inválido, trabaja por salarios menos que mínimos en puestos que les busca un cura, un médico o un abogado de su colectividad. Pero yo sabía lo que Margaret deseaba: deseaba casarse con mi padre, y yo no iba a permitirlo. Para eso se había presentado en el funeral, para reprochármelo con sus lágrimas, con las bolsas amarillentas bajo los ojos, con el aspecto poco apropiado de su impermeable. En cierta oportunidad la sorprendí hablando sobre mi padre con la señora Keeney, ama de llaves de la rectoría. Ella y Margaret usaban zapatillas idénticas, con agujeros abiertos en el sitio de los juanetes. Estaban charlando en la cocina de mi casa. —No me gusta quejarme, señora Keeney —había dicho Margaret—, pero le pido a la chica que deje por un momento ese bendito libro y que ordene su cuarto, y nada, ni siquiera tiene la atención de levantar la vista del libro. Y al padre los árboles no le dejan ver el bosque. Si llego a quejarme, después de soportar ese abuso más de cien veces, fíjese bien, el hombre me pide disculpas, porque es un caballero, y me dice: «Pero Margaret, ella siempre podrá conseguir alguien que ordene, pero nadie puede leer ni pensar por ella.» —Me parece que no es sólo por eso por lo que los árboles no le dejan ver el bosque —replicó la señora Keeney, guiñándole un ojo. —Me parece que no comprendo —dijo Margaret. —Me parece, Margaret Casey, que si Joe Moore no estuviera tan metido en sus libros viejos, se daría cuenta de que esa chica necesita una madre y comprendería que usted le hace mucha falta. Margaret soltó una risita y se frotó las manos de un modo que me pareció, no sólo enfermizo, sino también peligroso. Fue entonces cuando la señora Keeney me vio allí, en el rellano. Margaret palideció, y el odio la hizo más fea; me asusté tanto que sentí ganas de echar a correr, pero no lo hice. Empleé los buenos modales
- 28. 28 aprendidos que, según yo creía, alejaban el miedo. Saludé a las mujeres con una inclinación de cabeza y le dije a la señora Keeney que me alegraba de verla. Aunque sólo tenía trece años, había perfeccionado los gestos de noblesse oblige, aprendidos naturalmente al crecer como hija de un profesor en un vecindario donde todo el mundo trabajaba para la Dirección de Tránsito o la Compañía de Teléfonos. A Margaret y a la señora Keeney les pareció que mi inclinación de cabeza era victoriosa, pero el ángulo extraño se debía al temor. Me enfermaba la idea de que alguien me odiara tanto, y la idea de ser odiada por mujeres daba a las cosas una amenaza incalculable. Era insoportable pensar que esas dos mujeres (Margaret, con su piel amarilla y húmeda; la señora Keeney, con su pecho enorme y sus lunares) pensaran en mi padre con esas intenciones. Pero me sabía poderosa, aun en el momento de peor miedo. Sabía que estaba en mis manos evitar lo que esas mujeres estaban planeando. Margaret no se casaría con mi padre. Fue el padre Mulcahy quien al fin me dio el valor de hacerlo. El padre Mulcahy, amigo mío, amigo de mi padre, amigo de Margaret y confesor de todos nosotros. Tantas vinculaciones que surgían de un solo hombre, como la tela de araña de su propio cuerpo. Tantas posibilidades de traición. Debo a Margaret la seguridad de mi infancia, pues fue después de su partida cuando dejé de ser niña. Y esa clara transición requiere gratitud. Además, la estupidez y la falta de atractivo de Margaret hicieron posible la forma de mi vida. Siempre supe quién era yo: no era Margaret, y eso me daba una gran libertad; podía hacer lo que se me ocurriera. El hecho de que ella leyera El mensajero del corazón sagrado me permitía leer a Mary McCarthy; su húmeda piedad de inmigrante me abrió el camino hacia lo que yo consideraba una austeridad elegante e irónica en mi vida de feligresa adolescente. El hecho de que ella se concentrara ciegamente en mi padre ampliaba el alcance y el timbre de mi devoción. Me inventé una imagen opuesta a la suya, y eso fue inmensamente útil, pues, sin ella, habría tenido que inventarme por entero. Proceso agotador, que tal vez tuviera el encanto de la originalidad, pero con muy pocas posibilidades de lograr una calidad auténtica.
- 29. 29 Fue por ella por quien gané a mi padre. Pero mi victoria fue retorcida, como el final retorcido de alguna moralizante leyenda germana. Gané a mi padre y mi voluntad, pero él era demasiado para mí. La vida que recortó a mi alrededor (es doloroso, pero cierto) habría sido, especialmente durante su enfermedad, una vida perfecta para Margaret. Cualquiera puede imaginar lo insoportable que eran las manchas pardas de su piel (no se trataba de lunares, sino de formas grandes e irregulares, como el principio de un cáncer) para una criatura, o peor aún, para una adolescente. No lograba entender cómo conseguía mantener la casa tan limpia teniendo ella un aspecto tan infeccioso. Todas sus ropas parecían húmedas, como si su cuerpo desatara una descarga tropical. Eso me parecía contagioso, aunque no lograra aislarlo ni identificarlo. Tenía los pies planos como un pescado, salvo allí donde se desarrollaban los juanetes, como pequeñas cosechas de cebollas invernales. El chancleteo de sus zapatillas por la casa es el sonido de mis pesadillas. Aparecía súbitamente frente a mí, creyendo que me había sorprendido, aunque no era lo bastante inteligente como para alcanzar una furtividad efectiva. O tal vez yo era demasiado inteligente para ella. De cualquier modo, me hacía sentir que me había sorprendido, como si me hubiese descubierto metiendo las manos en algún lugar vergonzoso: en la lata de las galletitas, en la hucha o en mis partes pudendas. Sus intentos de volver a mi padre contra mí eran tan torpes como sus intentos de sorprenderme en algún acto ilegal. Se quejaba ante él de que yo leía sin cesar en vez de ayudarla con el trabajo doméstico; eso revelaba una comprensión totalmente errónea de lo que mi padre esperaba de una hija. Él estaba criando una María: sabía que Cristo había estado en lo cierto al decir a Marta que su hermana había elegido la mejor parte. Margaret nunca entendió que mi padre pudiera despreocuparse de que yo dijera malas palabras, masticara chicles o pidiera cerveza para acompañar el almuerzo. El había dicho que deseaba hacer de mí una Teresa de Ávila y no una Thérése de Lisieux: alguien capaz de fundar órdenes y de insultar a los obispos recalcitrantes, no alguien que se dejara arrojar agua sucia por sus hermanas en Cristo y que muriera santamente a los veinticuatro años.
- 30. 30 A veces yo decía algo así como «Esa maldita hermana Evangela. Sé más francés del que ella podría aprender en el resto de su vida.» La instrucción de su escuela era tan deficiente que permitía magníficas perspectivas a mi pedantería intelectual. En esos casos Margaret elevaba los ojos (¿hacia Dios, hacia alguno de sus santos más pacientes?) y decía: «Cuando una niña católica tiene la boca sucia, nuestra Santa Madre llora.» Yo salía violentamente de la habitación maldiciendo a viva voz, y mi padre me seguía diciendo: —Cálmate, cálmate. Tienes razón, sé que tienes razón. Pero ¿qué escuela podría ser mejor que ésa? —Cualquiera. La de Jamaica. Mi padre se erguía en lo que él consideraba una imitación de Ignacio de Loyola. —¿En qué beneficia a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su propia alma? —¿Tengo que perder el alma para aprender un poco de francés, maldición? —Hay tiempo de sobra para eso. En este momento siembras en Anastasia Hall una simiente que dará fruta madura cuando seas mujer. —Sí, la de la estupidez. Mucho bien me hará... Pero Margaret, que escuchaba nuestra discusión en la puerta de la cocina, habría quedado ya muy atrás. ¿Por qué no sería más inteligente? En más de un sentido, las cosas habrían sido mucho mejor si ella hubiera tenido un poco más de sutileza, de cautela, mejor cutis o más busto. Había envejecido, por cierto, tan mal como cabía esperar, aunque en el cementerio noté que había ido a la peluquería. ¿Para qué? ¿Para quién deseaba estar más hermosa? ¿Para mi padre en el día de su entierro? ¿Para los sacerdotes? Pobre padre Mulcahy. Ella no había podido salirse con la suya con mi padre, pero sí con el sacerdote, que tampoco era muy inteligente y, en cambio, mostraba una absoluta bondad. A mí, por cierto, no me había hecho ningún bien ser tan inteligente. De cualquier modo, a esa altura seguía inspirándome un orgullo bastante considerable la forma en que me había liberado de Margaret. En pie en el estudio de mi padre, el día del funeral, me ruboricé de vanidad al recordar mi estratagema.
- 31. 31 Fue en 1956. Lo recuerdo porque en ese año Grace Kelly rodó «El cisne»; acababa de comprometerse con el príncipe. Para mi padre, que solía ser feroz en sus ataques a la vulgaridad (nunca le gustaron los Kennedy, por ejemplo), aquello fue el emblema de cuanto deseaba para la iglesia. Aquel matrimonio simbolizaba el poder, el estar en la corriente principal de las cosas. Una de las testas coronadas (y católicas) de Europa se casaba con una joven irlandesa americana, castamente hermosa y muy católica, de las que comulgan todos los días, como decía mi padre cada vez que se tocaba el tema. También yo estaba encantada con eso, pero por razones muy distintas. Normalmente iba al cine en salidas furtivas, pues mi padre estaba convencido de que las películas eran responsables de la degradación espiritual e intelectual de toda una generación. Hasta había escrito un artículo para El Signo, titulado «El cine, ¿alimento o veneno?» Pero a mí me encantaban las películas; sugerían un mundo en el que la gente era elegante, pensaba en la moda, gastaba dinero y no vivía solamente para el catolicismo. Me divertía ver qué mi padre caía en el sensacionalismo de los periódicos como si fuera un irlandés pueblerino, pero señalárselo habría supuesto perder una tremenda ventaja. Llevaba semanas enteras preparándome para el día en que mi padre y yo fuéramos al cine. ¿Es posible que hiciera cálculos tan exactos? Sabía que el momento perfecto para invocar la imagen de Margaret sería después de ver una película de Grace Kelly: qué fea parecería tras el esplendor de una mujer hermosa, especialmente tras la diosa de hielo que se había casado con el príncipe. Ya he perdido esa agilidad mental, esa seguridad de la primacía. Tal vez el resto de mi vida sea sólo un lento declive a partir de esa inteligencia juvenil. El sábado siguiente confesé al padre Mulcahy que esa semana había pecado treinta veces contra la caridad. El comprendió de quién hablaba, y después de la confesión me pidió que pasara a la rectoría para tomar el té. En la oficina de la rectoría me eché a llorar y él me recibió en su regazo. Estaba dispuesto a cualquier cosa para consolarme, y prometió tratar de convencer a Margaret de que se buscara otro trabajo. Cuando al fin se produjo la escena resultó tan horrible como yo había supuesto, aunque menos dramática. Los dos hombres en quienes confiara me habían fallado. Ni mi padre ni el padre Mulcahy tenían el valor de hablar con Margaret. En definitiva, yo era la única capaz de actuar.
- 32. 32 Ocurrió un domingo. Los domingos, la presencia de Margaret me fastidiaba más que de costumbre, porque no tenía nada que hacer. Mi padre y yo comulgábamos, por supuesto, y según las directrices de Roma sólo podíamos probar agua pura desde la medianoche. En los días laborables Margaret cumplía al menos la función ostensible de preparar el desayuno. Como todo lo que ella hacía, sus desayunos eran una cosa bastante deslucida. ¡Y qué detestable su modo de despertarme! Mis sueños de adolescente eran largos, hoscos y sombríos. Ni una sola vez, en tantos años, pude despertarme por mi propia voluntad; allí estaba siempre Margaret, golpeándome la puerta como un roedor atrapado tras una pared. Eso me inducía a un furioso despertar; entraba al baño con un portazo, de mal humor, como quien se levanta «con el pie izquierdo», mientras Margaret, que estaba levantada desde el amanecer y había asistido a la misa de las siete, me observaba con un reproche silencioso, lleno de superioridad. Eso aumentaba mi furia; es imposible sentirse igual a quien se levanta mucho antes que una. Tomaba asiento ante la mesa de la cocina y repasaba sus plegarias en los libritos de oraciones que siempre llevaba a misa consigo. Yo despreciaba esos libros: novenas perpetuas, devociones a San Antonio, San Judas, la Florecita. Sin embargo, me otorgaban una gran seguridad: yo usaba el misal que mi padre me había regalado para la confirmación. Yo, como él, comprendía el latín de la misa. Por esa época mi padre estaba profundamente dedicado a un movimiento llamado la Missa Recítala, que procuraba educar a la congregación en forma tal que pudiera responder masivamente en latín. Escribía cartas desdeñosas a The Tablet sobre los curas que alentaban a los fieles a recitar el rosario durante la misa. La misa, decía, era El Acto Singular Más Importante de la Historia. La Consagración, la Transustanciación, eran el drama central de la salvación. Uno de mis más puros instantes de felicidad se produjo cuando Margaret insinuó que le gustaría recibir un misal como regalo de Navidad para poder familiarizarse con el latín. Mi padre le respondió que haría mucho mejor si seguía como siempre, como estaba acostumbrada a hacer. En ese momento el triunfo fue mío; me sentí llevada en un palanquín, a través de una multitud que me vitoreaba.
- 33. 33 Yo me senté a la mesa frente a Margaret, al lado de mi padre, que leía el Journal-American. No compraba el Times porque lo tenía por comunista, aunque reconocía su superioridad. Margaret solía deslizarse en la muñeca las bandas elásticas con que sujetaba sus libritos de oraciones. Eso me provocaba un auténtico odio; estaba segura de que ella lo hacía para molestarme: esa muñeca delgada y seca, esas bandas elásticas que daban la impresión de haber estado escondidas durante toda la guerra. Habría querido arrancárselas de allí fracturando, de ser posible, el brazo de tan frágil aspecto. Pero también quería que esas bandas siguieran eternamente allí: me decían quién era yo. Ese día, en la mesa, decidí que debía desembarazarme de ella. Hasta su manera de hervir el agua me resultaba ofensiva, así como el modo en que ofrecía a mi padre otra taza de café. Entonces decidí hablar. Mi mente gozaba de una absoluta claridad; era una membrana dura y transparente que ninguna vacilación podía violar. —Margaret —dije—, hay algo que mi padre y yo queríamos decirle. Mi padre me miró con cierta alarma. Sabía lo que yo iba a decir, pues hacía ya dos meses que habíamos ido a ver El cisne, pero se apresuró a bajar la mirada hacia su periódico. Por lo visto, iba a dejar que yo hiciera las cosas a mi modo. Margaret, viendo que era imposible atraer su mirada, se volvió hacia mí. Pero lo hizo como un condenado a galeras que, temiendo haber sido descubierto en sus proyectos de motín, está decidido a no abandonarlos. Esa cerrada expresión me permitió proseguir. —Hemos pensado, mi padre y yo, que en realidad ya no la necesitamos, hay otras personas a quienes usted puede ser útil, pero no a nosotros. Entonces ella abandonó su fingida humildad. —¿De qué habla esta chica? —preguntó a mi padre. Los ojos de él se dirigieron a mí al responder: —Creo que Isabel sabe lo que hace. —¿Qué va a saber? Es una criatura. ¿Qué puede saber ella? Acababa de cometer un grave error táctico. Me acerqué a su silla. Con mis trece años era mucho más alta que ella. —Queremos decir que es mejor que se busque otro trabajo.
- 34. 34 Se asustó como una rata que busca la salida en la jaula de un experimentador. Al principio se lanzó contra mí; comprendiendo que pensaba hacerme daño físicamente, me alejé al otro extremo de la habitación. Era absurdo: jamás habría podido pegarme, pues yo era más fuerte y más ágil. Quedó en actitud de dar una bofetada a carne dura; su mano levantada sólo golpeó el aire. Mi padre no hizo nada por defenderme, pero estuvo acertado en su inmovilidad: yo no necesitaba de su ayuda. Mi poder era tan obvio que habría sido ridículo de su parte ofrecerme protección. Margaret se desesperó ante su propio pánico. Cayó de rodillas frente a mi padre y comenzó a besar el dobladillo de su chaqueta. —Pero usted... —dijo—; yo siempre le he querido. Mi padre se llevó una mano a la boca. Cogió su chaqueta y salió por la puerta trasera, dejándome a solas con ella. Margaret se arrodilló en el suelo, sollozando. Nunca en mi vida había sentido menos piedad. Me dirigí hacia ella y, en pie, la dije: —Ahora será mejor que se vaya. Lo milagroso es que lo hizo. Bien podría haberme matado. Y hasta el día del funeral de mi padre no volví a verla. ¿Cómo pude convertirme, a los trece años, en un monstruo de seguridad tal? Mi firmeza era imperial; a los trece años era capaz de conducir ejércitos. Ahora he perdido todo eso. A los treinta no soy la misma. Por eso, al ver a Margaret en la sala, no pude hacerle frente con mucha entereza. La tomé por el brazo, pero eso exigió todo mi coraje. —El me escribía todas las semanas —dijo—. Me enviaba dinero todas las semanas desde que les dejé. Repugnancia y otra cosa, algo no tan espeso, pero más sucio (¿celos, tal vez?) se instalaron en el centro de mi pecho. Yo no sabía aquello. ¿Cómo era posible que mi padre me lo ocultara durante tanto tiempo? —Hasta cuando no pudo escribir, los abogados me enviaban el cheque —gimió ella—. Nunca lo olvidaba. —Era un buen hombre —dije. Por encima de todo quería decir: «¡Cuánto te odio, cuánto te odié siempre!» Mi padre me había engañado por esa mujer. —Yo le quería. No importa lo que haya pasado, yo le quería —agregó Margaret, arrugando su cara húmeda como para llorar. —No debe decirme eso. A mí no. Ahora no.
- 35. 35 —Ahora estoy completamente sola. ¿Qué voy a hacer? Pero ya había acabado con mi pequeña reserva de compasión. —Si necesita algo, no deje de avisarme —dije. Y me alejé. Me resultó fácil alejarme. Había mucha gente que deseaba hablar conmigo. Pero no me interesaba lo que dijeran. Me interesaba Margaret y la traición de mi padre. No teníamos tanto dinero como para que hubiera hecho eso, y yo sabía que las finanzas le preocupaban. Sin embargo, todas las semanas había estado enviando dinero, mi dinero, a Margaret. Había sacerdotes que me besaban, había sacerdotes que me estrechaban la mano. Empezaban a marcharse. Faltaba poco para que todo acabara. —Los dos hemos perdido a nuestro mejor amigo —dijo el padre Mulcahy, sollozando. Cuando los curas se marcharon, la casa pronto quedó vacía. Al fin quedaron sólo mujeres. Era extraño estar en la casa de mi padre sin hombres. Por lo común, yo era la única mujer. Liz se marchó con su madre. Eleanor secaba los vasos en la cocina. Y allí estaba Margaret, sentada en el sofá, con la chaqueta puesta y el bolso en la mano. —Perdí el tren —dijo—. Y no tengo adonde ir. Miré a Eleanor. Sus ojos decían: «Te estás ahogando y no puedo hacer nada por salvarte.» —Entonces tiene que quedarse aquí —dije. —No puedo dormir en el sofá. Tengo problemas con la espalda. —No importa, le daré mi cama. —¿Me quedo, Isabel? —preguntó Eleanor. No quise exponerla al contagio de Margaret. —No te preocupes por mí. Margaret se había quitado la chaqueta para colgarla en el armario de la sala. —¡Cómo se ha venido abajo esta casa desde que me fui! — comentó. —Pasan muchas cosas en diecisiete años. —Nunca apreciaste el trabajo que me daba mantener esta casa en marcha. Creías que eras capaz de hacerlo todo. Siempre creíste eso. Tenía razón. A los trece años me creía capaz de todo. Pero la verdad es que no sabía siquiera por dónde empezar. Había cosas que yo ignoraba, cosas tan simples que me habría hecho falta una extraordinaria intimidad con alguien para preguntar cómo hacerlas.
- 36. 36 Y no tenía con nadie una relación tan estrecha, salvo con mi padre. Él parecía enorgullecerse por la curiosa degradación de nuestro ambiente, como si el revoltijo, el desorden, fueran un índice de la riqueza de nuestra vida interior. Yo no sentía el mismo orgullo. Cuando entraba en las casas de mis amigas lo hacía con desesperación; eran casas atendidas por madres que sabían cómo actuar, qué hacer con las revistas viejas, con el olor del fregadero. Yo no podía pedirles consejo no sólo porque las creyera de parte de Margaret, no sólo porque tuviera miedo de que me respondieran: «¿No crees que estaríais mejor si Margaret te ayudara?», sino también porque parecían de una identidad completamente distinta. Yo jamás tendría ese aspecto: el pelo rizado hacia atrás, el estómago duro y blanco metido en un corsé y cubierto con un delantal de lino. No podría seguir su ejemplo ni sus consejos, porque éramos radicalmente distintas. Ante ellas sólo conseguía sentirme más indefensa. Volvía entonces a mi casa, a mi casa triste, con la perspectiva de ordenar el armario de las escobas. Era casi imposible abrirlo sin que todo cayera al suelo de la cocina. Pero no cabe imaginar algún jovial desorden al estilo de Fibber McGee. Era un desorden que me derrotaba en privado y me mortificaba públicamente. ¿Qué había en el fondo de ese armario? Estropajos, diarios viejos, vetustos cepillos cuya función me era incomprensible, todo desecándose en la oscuridad como maliciosos emigrados. ¿Por qué me era imposible ordenar ese armario? Porque no sabía cómo hacerlo. Y a los trece o catorce años no tenía por qué saber eso, pero yo había elegido el desorden, la sensación de ahogarme en una ignorancia de la que habría podido escapar de saber algo no muy difícil. Lo había elegido sin saber lo que elegía. Y persistía, porque todo eso (el linóleo con sus manchas negras, que se pegaba a la suela de los zapatos, los cajones llenos de viejas tarjetas de cumpleaños y facturas perdidas) era mejor que ver a Margaret por allí, era mejor que cederle a mi padre. Y allí estaba en ese momento, preparándose para pasar la noche en mi casa, sola conmigo. —No tuviste cuidado con esta mesa. Mira qué rayas. —Estaba muy ocupada. Atender a mi padre me llevaba muchísimo tiempo. —Ese hombre no estuvo enfermo un solo día mientras yo estuve con él.
- 37. 37 Sentí el pánico donde siempre lo sentía; en la planta de los pies, donde lo había sentido al ver la ambulancia en la puerta. Margaret había dicho lo que yo tenía miedo de oír desde hacía años, lo que había tratado de no decirme a mí misma. La artritis le había retorcido las manos y la espalda de forma tal que tenía un aspecto medio animal. ¿Era acaso una de esas criaturas mágicas a las que se les ha dado el don de la adivinación como pago por su fealdad? ¿Sería la única en conocer la verdad? No podía estar un minuto más con ella en la misma habitación. Dije que estaba cansada y que necesitaba acostarme. Entonces recordé que me tocaría dormir en el sofá. Acompañé a Margaret hasta mi dormitorio. Ella dejó la maleta sobre la cama. ¿Para qué la habría traído? Claro, esperaba que alguien la invitara a quedarse. —¿Quiere darse un baño? —pegunté. —¿Hay toallas limpias? —Por supuesto— respondí, sabiendo que había dos. Su presencia en el baño era como un escape de gas. La sentía en el aire, azulada, aunque invisible. Había olvidado sacar mi camisón del dormitorio, de modo que dormí en el sofá con toda la ropa puesta. Pero sabiendo que Margaret estaba tan cerca, me sentía mejor así. Dormí con un sueño agrio, exhausto, en el que giraban en torbellino las caras y los recuerdos que me habían seguido durante todo el día. Desperté varias veces. La luz de la sala me resultaba extraña. En tanto trataba de identificar el mobiliario, no dejaba de pensar: «Esta ya no es la casa de mi padre.»
- 38. 38
- 39. 39 2 Antes de abrir los ojos oí a Margaret en la cocina. El ruido me devolvió mis rabietas infantiles, con lo cual mi primer pensamiento no fue la ausencia de mi padre, sino la intromisión de aquella mujer en la casa. Pero me resistí a abrir los ojos hasta que ya no pude dejar de reconocer la presencia de Margaret, erguida a mi lado. —¿Siempre duermes vestida? Ese vestido quedará hecho polvo. Y es caro. ¿Tienes que llevarlo a la tintorería? —No quería molestarla —dije. —¿Molestarme? No pegué un ojo en toda la noche. Lloré hasta cansarme por tu padre. —¿A qué hora sale su tren? —Dentro de una hora. —¿De la estación Penn? —De Grand Central. —Entonces es más fácil... Puede tomar el metro de Flushing. —No sé si podré ir en Metro. Con tanta aglomeración... —Es temprano. —Y tantas escaleras, con mi artritis. ¡Por Dios!, es un día de trabajo subir una escalera. —¿Y un taxi? —¿Yo? Tengo que vigilar mis gastos. No nací en cuna de oro. —Lo pagaré yo —dije, recostándome sobre el codo. Sentía la ropa interior como si hubiera viajado desde Teherán hasta Amsterdam con ella puesta.
- 40. 40 Recibí al taxi en la puerta, con una extravagancia que no escapó a la observación de Margaret. —No ves la hora de perderme de vista, ¿eh? —Ya nos veremos —prometí, dándole la mano; cualquier gesto humano me parecía preferible a un abrazo. —La gente siempre dice lo mismo y no se ve más. Ojos que no ven, corazón que no siente. —Usted ya sabe dónde encontrarme. —¡Quién sabe lo que se te va a meter en la cabeza ahora! Puedes permitírtelo —replicó ella, entrando en el taxi. El día parecía excesivamente abierto; eran sólo las siete de la mañana. Yo no sentía pena ni alivio, sino una vaga agorafobia: la vida era espacio; los límites parecían tan apartados del vasto centro que no había ayuda posible; recordé la pesadilla infantil de caer de la cama, a través del piso, y seguir cayendo. Entré al cuarto de mi padre, en parte por costumbre, pero también porque en ese gran espacio abierto la costumbre era un límite. Y por costumbre me froté las manos con un poco de crema para masajes. Allí estaba otra vez: la sensación de acumulaciones, de amontonamiento de cosas, días, vidas. Lo que yo tenía era, o bien demasiado, cosas que me sofocarían, o bien nada en absoluto, nada que interrumpiera mi caída. Me pregunté si sería posible caminar por algún paisaje moderado, poblado, pero extenso y benditamente a escala. Una organización católica de caridad había venido a llevarse la cama ortopédica de mi padre; con una especie de desesperada eficiencia los había llamado para eso una hora después de su muerte. Se habían llevado también parte del equipo, de modo que el cuarto había perdido en parte su aspecto de hospital; pero el olor de la enfermedad y de las medicinas aún flotaban en el aire, como el humo de un bar. Allí estaba todavía la piel de oveja que, supuestamente, ayudaba a evitar las llagas, la máquina succionadora para cuando se ahogaba con su propia flema, los enormes frascos de vaselina, los miles de metros de gasa. El cuarto quedaba desnudo al no tener la cama en el medio. Casi todas las habitaciones tienen algo que representa comodidad; es función del mobiliario dar comodidad a las curvas del cuerpo contra los duros límites de las paredes y el suelo.
- 41. 41 Pero en ese dormitorio había ahora sólo un rincón habitado o habitable: el viejo escritorio de mi padre, el duro roble con vetas de negro, como líneas de lápiz (que yo repasaba con mis lápices de niña) seguía en su lugar de siempre, aunque hacía ya cinco años que mi padre no podía sentarse ante él y se había convertido, al igual que cuanto en ese cuarto había, en un sitio para poner medicamentos. ¡Cuánto se dolía mi padre de eso, y cuánto me dolía a mí por él! Pero los dos habíamos permitido que ocurriera, pues el dormitorio, con el añadido de la silla de ruedas, el orinal y la máquina succionadora no ofrecía lugar para otra mesa. Ya me era bastante difícil maniobrar entre las cosas acumuladas allí, todas ellas necesarias, algunas muy útiles para aliviar los sufrimientos, pero ninguna hermosa. Por encima del escritorio de mi padre había cuadros que estaban colgados allí desde que yo tenía memoria: una reproducción de Thomas More de Holbein, un grabado de Dürer representando a San Jerónimo con el león. A pesar de la usurpación llevada a cabo por los artefactos médicos, la cubierta del escritorio olía aún a papel de copia y a tabaco. Recordé el impaciente esfuerzo de sus hombros al escribir en la enorme máquina negra. Y la imagen me llenó con algo que no había perdido del todo, a lo largo de toda la enfermedad de mi padre: la admiración por su fiereza, por su absolutismo, las consiguientes ironías de su considerable ternura. Pues mi padre estaba seguro: tenía fe, era dueño de la verdad; ellas habían hecho cables de sus músculos y acero de sus huesos. Si esa fe y esa verdad le habían tornado arrogante, llenándolo de más odio que amor (aunque según él era el amor de Dios lo que le conmovía), si sus argumentos eran espurios y a veces hasta perversos, su vida tenía la grandeza de un forcejeo poderoso; su mente, la perdurabilidad de las grandes esculturas del Renacimiento. No puedo restar importancia a su fe; nadie podría hacerlo, pues había sido fieramente despojada de todo pietismo, de todo rasgo sentimental. Ni siquiera de rodillas y con un rosario entre las manos daba una idea piadosa. Su fe tenía la atracción y el horror de la guerra. Era una fuerza: masculina, gladiatoria. Ninguna mujer podría haber logrado algo parecido, pues sus relaciones con Dios no sugerían en absoluto al amante, como ocurre inevitablemente en el caso de las mujeres. El y Dios eran compañeros de armas. Porque sabía lo que ambicionaba, se sentía con el poder de hacer cualquier cosa y era capaz de ello.
- 42. 42 La atracción de su fuego y la atracción de su amor eran cosas vinculadas; ninguna de las dos cedió a medida que su cuerpo se distorsionaba y se volvía inepto. Pues ese cuerpo, que nunca le había inspirado pensamientos amables, le despertaba una bella, inútil, apasionada furia. Y cuando no pudo hablar, escribió; y cuando ya no pudo escribir, lloró suplicando la muerte. Y yo vivía dedicada a su furia, a su pena, y mis días se agotaban en el bienestar de su cuerpo, al que podía contribuir, y de su mente, adonde no podía llegar. Y si bien me acostaba sollozando por la absurda, total inutilidad de sus sufrimientos, despertaba por la mañana para aliviarlos. Y si perdí esos años de un modo imposible de calcular y de recuperar, yo sabía por qué era así. Lo hice todo por el ser que más amaba, con la pasión de mente y alma que él reservaba para Dios. Sin embargo, el día de su funeral no había empezado a echarle de menos; si algo eché de menos fue el hábito de tenerle a mi lado. Hubo un breve espasmo de dolor cuando llamaron del hospital para informar que había muerto, pero el dolor fue en gran parte, la sensación de haber sido engañada; después de tantos años de cuidados y desvelos, mi padre había muerto a solas, mientras dormía. Cuando trataba de imaginarle después de la muerte, no lograba imaginar nada; sólo me cabía esperar que todas sus creencias le hubieran servido de algo, que toda su cólera le hubiera comprado un lugar en algún paraíso ortodoxo. Abrí uno de los cajones del escritorio y saqué una carpeta con sus artículos. Encima de todo había uno publicado por una revista de la que él había formado parte en la década de 1940, llamada Mundo Católico. Al volver las páginas empezaron a deshacerse en escamas. Llegué al artículo de mi padre: «El Temperamento Católico». Los protestantes, decía, especulaban sobre temas morales, bebían agua y comían galletitas, no dejaban de hacer gimnasia y tenían la idea de que caridad era sinónimo de buenas acciones. Los católicos, por el contrario, pensaban en la eternidad, bebían vino y fumaban cigarros; a veces eran extravagantes, pero sabían que la caridad era hoguera en el corazón de Dios y nunca la confundían con la filantropía, esa invención de los protestantes.
- 43. 43 ¿Qué intención llevaban esos ejercicios, maliciosamente inteligentes? ¿Quién iba a leerlos? ¿De qué servirían, sino para convencer a los ya convencidos de su obvia superioridad? ¡Qué agotadora ocupación la de apoyar constantemente la jerarquía desde el último peldaño, reforzarla sin cesar echando mano al resto del mundo como una enorme, cruel ave de presa que lleva a su víctima al nido para despedazarla y examinar el contenido de su estómago! Puse todos los artículos en una caja de cartón que decía «Cinzano Bianco», la cerré con cinta adhesiva y le puse una etiqueta. Empaqueté sus revistas con otra caja, y después pasé el resto de la tarde apilando cajas contra la pared: grises, marrones, sólidas, eran como cerros lunares en la amplia neutralidad de la pieza. Había hecho todo eso sin pensar siquiera en el desayuno. Miré en la nevera. Llevaba días sin ir a la compra, desde antes del velatorio, y no hacía tanto que estaba en casa como para haber abierto la puerta del refrigerador. Al hacerlo me saludó el frustrante hedor de la comida echada a perder. Tratando de localizar la fuente del olor, olfateé la leche y revisé cuidadosamente el bloque endurecido de amarillo queso Cheddar. Después me incliné para abrir el cajón de las verduras. El espectáculo de un repollo que se licuaba en el fondo me dio ganas de salir corriendo y arrojar un fósforo encendido a toda la casa. Levanté el frío légamo de verdura, casi incapaz de soportar ese espanto en las manos, y empecé a arrojar frenéticamente las hojas deshechas en el recipiente de la basura. Pero no podía despegármelas de las manos y me eché a llorar. Sonó el teléfono. Me sequé las manos con una toalla de papel y fui a atender. —¿Isabel? Soy Liz. —Hola, Liz. —¿Qué te pasa, querida? ¿Es por tu padre? —No, es por un repollo —dije, y entonces empecé a reír. Del otro lado de la línea telefónica me llegó la risa aliviada de Liz. —Había un repollo podrido en el cajón de la verdura. No tienes idea de lo mal que me puse —la dije. —La tengo, claro que la tengo. Charlamos un rato sobre las noticias que Liz tenía de su familia. Alexander había pillado la varicela; John no estaría en su casa. Devoré los detalles domésticos de mi amiga. Lo común y predecible de su vida me hacía sentirme más humana, aun a distancia. Liz, interrumpiéndose en medio de la frase, según su costumbre, dijo:
- 44. 44 —Te llamé sobre todo porque... esta noche dan Sombrero de copa. —Gracias, me salvaste la vida por esta noche. Mañana voy a Bloomingdale con Eleanor. A comprar ropa. —No te vengas hecha «la reina de las hadas». Por un momento me hirieron los perentorios celos de Liz hacia Eleanor, que ya se habían vuelto instintivos, pero comprendí que tenía razón. Me sería demasiado fácil, puesto que no había adquirido un estilo propio, imitar el guardarropa que Eleanor había creado para sí en los últimos cinco años. Y Liz tenía razón en otro aspecto: las ropas que parecían poéticas en Eleanor serían absurdas si las usaba yo. —Esta tarde voy a conseguir un ejemplar de Yogue —dije. —No hace falta que lo tomes como si fuera un examen. —Es que estoy tan fuera de todo... Hace once años que apenas me asomo a la puerta. No he ido al centro desde 1965. —Estarás arrebatadora —afirmó Liz con poco entusiasmo. —No pareces muy convencida. —Ya veré cómo te sienta. Hubiera querido contarle lo que Margaret me había dicho, aquello de que mi padre le había enviado dinero todas las semanas durante aquellos años. Pero no quería darle importancia diciéndole tan poco después de haberlo descubierto. Y, sin embargo, quería traicionar a mi padre, como él me había traicionado, abriendo el círculo de nuestro honor, revelando secretos. —¿Sabes qué me ha dicho Margaret? —dije. —¿Qué? Vacilé un momento. —Mi padre le ha enviado dinero todas las semanas, ¡maldición! Desde hace diecisiete años. —¡Oh, cielos, qué típico! —¿Qué es lo típico? —Típico dinero católico, manchado de sangre. Se mata de hambre a la familia para mantener a algún lunático de Canadá que cree tener los estigmas. ¿Cuánto le daba? —No sé. Tendré que preguntárselo a Delaney. —No pensarás seguir dándole, ¿verdad? Me sentí avergonzada, porque la idea no se me había ocurrido. —No —dije—, no tengo tanto dinero. Está la casa, pero creo que eso es todo.
- 45. 45 —¿Tu padre no tenía alguna pensión de St. Aloysius? —Nada. A su modo de ver, contribuir a los planes de jubilación era demostrar falta de fe. Se oponía a todo lo que fuera seguridad social; lo creía comunista. Decía que estaba contra el espíritu del Evangelio. Pero parece que el Evangelio no se oponía a que Delaney invirtiera dinero en su nombre. —No entiendo —dijo Liz—. ¿Cómo se puede arriesgar el futuro de un hijo por una idea tan abstracta? Es una especie de brutalidad. —¡Oh, por Dios!, Liz, claro que lo entiendes. «¿En qué beneficiará a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su propia alma?» Siempre nos decían eso. Mi padre lo tomaba más al pie de la letra que los demás. Liz soltó una carcajada de escuela particular, de escuela católica. —¡Cómo me habría gustado ver a mi marido tratando de conversar con tu padre! Es su tema predilecto: responsabilidad del Gobierno hacia ios ancianos. Me habría encantado. Tu padre le hubiera hecho trizas. Conque el matrimonio de Liz no era dichoso. ¡Cómo no me había dado cuenta! Porque nunca me lo hubiera dicho en vida de mi padre. Era evidente que, a pesar del poco tiempo transcurrido, su muerte me transformaba a sus ojos en otra persona. —Tengo que visitar a Delaney —dije—. Se me ha hecho tarde. —¿Sabes lo que me gustaría con locura? Atrapar a John Delaney in flagrante delicio. —Prestaré atención. La oficina de John Delaney estaba en el segundo piso de Meadowbrook Parkway 1235 desde 1932, año en que inició sus prácticas. John había manejado todos los asuntos legales de mi padre, así como los de toda la parroquia y los de las monjas de Anastasia Hall. Se enorgullecía no poco de ser un hombre de mundo que se ocupaba de los asuntos de las personas espirituales, dejándolas en libertad para concentrarse puramente en la mente y el alma. Era un orgullo peculiarmente irlandés; gracias a él se había convertido en la clase de abogado que era; gracias a él podía actuar, si no sin escrúpulos, al menos con astucia, profundidad y considerable encanto.
- 46. 46 Hacía cuarenta años que John usaba el mismo tipo de trajes: enormes tiendas oscuras que hacían inescrutable el contorno de su cuerpo. Su edad había sido siempre profesionalmente indeterminada, pero nunca más que ahora, cuando ese tipo de ropas volvía a ponerse de moda. Era un viejo demócrata que no había cambiado de orientación en cincuenta años; racista inconsciente, que consideraba perfectamente acorde con el espíritu del Evangelio negarse a defender a un negro en tribunales siempre que realizara extraordinarios actos de generosidad anónima. Esa curiosa amalgama de intensa expansividad me enfurecía y encantaba alternativamente. Aquel día estaba del humor apropiado para entrar en su florida atmósfera. Su secretaria le llamó con un timbre y él salió a la recepción para saludarme. Me echó los brazos alrededor de los hombros y a punto estuvo de levantarme del suelo con su abrazo. —¿Ve a esta chica, señorita Templeton? ¿La ve? Es una santa. Lo juro por Dios, una santa de Dios. Ha atendido a su padre como un ángel, Dios le tenga en su gloria. Percibí agudamente lo imposible de aquella situación y sonreí anémicamente a la señorita Templeton. ¿Qué podía decir? Me limité a entrar con John a la oficina, aún bajo un abrazo que me impedía caminar con naturalidad, y tomé asiento frente a su silla; a esa distancia me llegaba fácilmente el olor del whisky que había tomado con la comida. —Te he pagado todas las cuentas, querida. Es lo menos que podía hacer. ¡Dios mío!, después de todo lo que has pasado. Por mi parte no te cobraré nada. Ya tendrás bastante con lo que te pasen esos médicos, pobrecita. Es una suerte que yo me haya encargado de tus cosas durante todos estos años; si no, te verías en un buen problema. —¿Qué es lo que me queda, exactamente, John? —pregunté, pensando que si hablaba con sequedad y moderación actuaría como papel secante para tanta extravagancia. —Bueno, mi amor, tienes la casa libre de toda deuda. Podría conseguirte cuanto menos veinticinco mil por ella. Pero lo demás se perdió todo. —Está muy bien, ¿verdad? Es mucho más de lo que tiene la gente. —Eres una Santa Isabel, un ángel de Dios, siempre lo he dicho. Supongo que piensas vender. —Sí, en cuanto saque mis cosas.
- 47. 47 —No hay prisa, querida; haz las cosas con calma. —Quiero acabar lo antes posible. —¿Tienes algún proyecto, querida? —Ya se me ocurrirá algo. —¿Sabes escribir a máquina, tesoro? Una chica culta como tú siempre puede encontrar un buen trabajo como mecanógrafa. ¿Por qué no aprendes taquigrafía? Serías una mecanógrafa estupenda. —Sé escribir a máquina, pero no pienso ganarme la vida con eso. —¿Piensas volver a estudiar? La docencia, ésa es una buena profesión para una mujer. —No sé, John, todavía no me he sobrepuesto. —¿Y como enfermera? Con la experiencia que tienes... —No, no quiero hacer eso. En realidad no tengo condiciones; no podría trabajar de enfermera con desconocidos. —Bueno, mira, hablaré con algunos sacerdotes que conozco. Siempre tienen buenas amistades, gente que necesita acompañantes y cosas por el estilo. Recuerdo que cuando murió tu madre, que en paz descanse, el padre Mulcahy y yo os conseguimos a Margaret Casey. Una náusea borbotó detrás de los labios. Conque así me veían, a mí y a mi vida, como veían a Margaret y a la interminable sucesión de buenas hijas que atendían a sus padres. ¿Qué pasaba con esas hijas cuando desaparecía el objeto de tantos sacrificios? Era esa enredante trama de clerecía y profesionales que les rodeaba, les encontraba trabajo entre «los de su clase», donde pudieran sentirse útiles y necesarias. Donde, con la ayuda de Dios, como dirían, acabarían por ser de la familia. Pensé en Margaret. Probablemente no era mucho mayor que yo cuando había entrado en mi casa, hace veintiocho años. En ese momento sentí verdadero odio hacia John Delaney. El seguía hablando de dinero, de la casa. No comprendí nada de cuanto dijo. Las historias de aquellas mujeres caían a mi alrededor sin que yo prestara atención. Era quizá inevitable. Una nacía, acaecían ciertas cosas, y una respondía. La causa, el azar y la lenta, inexorable sucesión de hechos, y una mirada hacia el pasado, hacia la gente que había vivido el mismo tipo de sucesos, para conocer el resultado. ¿Y cuál era el resultado para esas mujeres? ¿Cómo pasaban el tiempo entre domingo y domingo, entre Navidad y Navidad? La caridad es tediosa; el sacrificio no es, a diferencia de lo que Cristo nos indujo a creer, algo tan dramático como una crucifixión. Casi siempre resulta profundamente aburrido.
- 48. 48 Al volver a casa compré un ejemplar de Vogue para leer mientras almorzaba. Hacía falta valor para que una mujer como yo, que me había vestido para evitar el frío y la indecencia durante esos años en que toda joven hace de la ropa el centro de su vida, observara las vestimentas como adorno, como elemento de moda, y estudiara su aspecto. Durante todos esos años había mirado las películas viejas por televisión con la decisión de no olvidar esa parte de la vida: la belleza, el atractivo y la audacia elegante. Recordaba mis diecinueve años; mejor dicho, no había olvidado, me había esforzado por no olvidar la tensión del estómago, el tirón, como el arco de quien se zambulle, cada vez que un hombre perfectamente desconocido me miraba o me hacía un ademán con la cabeza, reconociendo nuestra complicidad, haciéndome saber que me había observado y que yo le era agradable. Y quería volver a sentirlo. Pero mientras hojeaba el Vogue empecé a pensar que todo eso era medio imposible. Chicas jóvenes y altas, con caderas y pechos de varón, con las mejillas teñidas del color de las peras, sombreros sobre el ojo y largos chales de dos metros, llevando pantalones anchos como sotanas; las modelos parecían completamente extranjeras, como si hubieran sido de otra especie. ¿Acaso la gente andaba por la calle vestida de ese modo? Nunca lo había visto. No había visto nada parecido, ni siquiera en las películas. Avisos de rojo de labios y sombreadores de ojos, fotografías de rimmel y lápices de cejas que ocupaban páginas enteras. Nunca había pensado en comprar nada de todo eso. En 1962, año en que se detuviera mi sentido de la moda, usaba un lápiz labial rosa pálido y un toque de polvos. Ahora había que luchar con verdes, púrpuras y marrones. Y yo no sabía por dónde empezar. Cuando cogí el Metro para encontrarme con Eleanor iba mirando a las mujeres que podían servirme de modelos más realistas. Recordé a Liz, que me había acusado de afrontar el asunto como si fuera un examen, y me eché a reír, pero sólo para desearme suerte. Ya que, tras haber esperado tanto tiempo esta inversión, casi copernicana, de la opinión sobre mí misma, todo tenía que salir perfectamente. Aunque fuera hacía mucho calor, el ambiente de Bloomingdale era otoñal, no sólo por el aire acondicionado, gélido, sino también por las lanas pardas y rojizas que lucían los maniquíes. Sentí pánico; allí no había a la vista nada que pudiera usar hasta el otoño.
- 49. 49 No pude moverme hasta que Eleanor pasó por la puerta giratoria, con el pelo suave recogido sobre la nuca como una muchacha de Gibson. Llevaba una falda violeta, una fina blusa rosada y ese tipo de sandalias de tacón chino que tan ridículas nos habían parecido en nuestras madres. Yo, con mi falda azul y mi blusa amarilla sin mangas, sentí la fiera decisión de comprar algo que pudiera usar ese mismo día. —Busquemos primero las blusas —sugirió Eleanor—, y después pensaremos en faldas y pantalones que hagan juego. —Sí, lo leí en Vogue. Un artículo titulado «Blusas para que usted arme su otoño haciendo juego.» —Hacen que parezca tan fácil cambiar de vida... —dijo Eleanor—. Dicen, por ejemplo: «Nuevos colores en el sombreador de ojos que harán de usted una persona diferente.» Ojalá fuera tan fácil —El problema es que en parte les creo —repliqué—: por eso he venido. Con un inmenso alivio encontré, en el tercer piso, ropas de verano todavía en venta. Pero sentí cierta inferioridad con respecto a esas mujeres que se estaban haciendo el ajuar con urgencia de «catch-as- catch-can», las que tenían tiempo disponible para probarse prendas de tweed en pleno verano. —Compraremos unas cuantas cosas sólo —dije, ya medio aturdida. Y Eleanor, que me conocía bien, comprendió lo que pasaba. —Deja que elija algo yo primero, Isabel. A ver si te doy suerte. —Lo que me aterra es ser incapaz de hacer tantas cosas a esta altura. Cosas perfectamente normales, que hasta los chicos pueden hacer. Cualquier tontería me hace pensar que he tirado la vida por la ventana. Tal vez estuve demasiado tiempo fuera de todo esto. —¿Fuera de qué, querida? —preguntó Eleanor, mirándome con esa pura, casi tonta expresión de entendimiento que podía inspirar tanto amor. —De mi vida. —Vamos, vamos —dijo ella, como una monja—. Es excitante, como si fueras Robinson Crusoe. O un astronauta. Piensa: no tienes pasado que te moleste. No has hecho nada a nadie de lo que no puedas recobrarte. Al no haber contado a Eleanor lo de David Lowe había ocultado a mi mejor amiga una información muy importante sobre mi vida.
