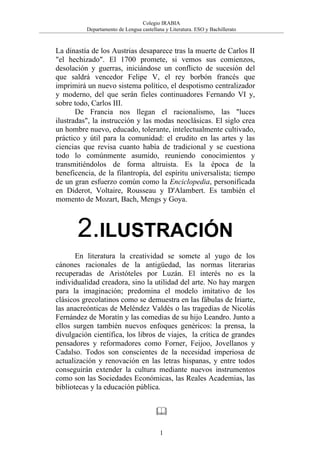
Antologia ilustracion
- 1. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato La dinastía de los Austrias desaparece tras la muerte de Carlos II "el hechizado". El 1700 promete, si vemos sus comienzos, desolación y guerras, iniciándose un conflicto de sucesión del que saldrá vencedor Felipe V, el rey borbón francés que imprimirá un nuevo sistema político, el despotismo centralizador y moderno, del que serán fieles continuadores Fernando VI y, sobre todo, Carlos III. De Francia nos llegan el racionalismo, las "luces ilustradas", la instrucción y las modas neoclásicas. El siglo crea un hombre nuevo, educado, tolerante, intelectualmente cultivado, práctico y útil para la comunidad: el erudito en las artes y las ciencias que revisa cuanto había de tradicional y se cuestiona todo lo comúnmente asumido, reuniendo conocimientos y transmitiéndolos de forma altruista. Es la época de la beneficencia, de la filantropía, del espíritu universalista; tiempo de un gran esfuerzo común como la Enciclopedia, personificada en Diderot, Voltaire, Rousseau y D'Alambert. Es también el momento de Mozart, Bach, Mengs y Goya. 2.ILUSTRACIÓN En literatura la creatividad se somete al yugo de los cánones racionales de la antigüedad, las normas literarias recuperadas de Aristóteles por Luzán. El interés no es la individualidad creadora, sino la utilidad del arte. No hay margen para la imaginación; predomina el modelo imitativo de los clásicos grecolatinos como se demuestra en las fábulas de Iriarte, las anacreónticas de Meléndez Valdés o las tragedias de Nicolás Fernández de Moratín y las comedias de su hijo Leandro. Junto a ellos surgen también nuevos enfoques genéricos: la prensa, la divulgación científica, los libros de viajes, la crítica de grandes pensadores y reformadores como Forner, Feijoo, Jovellanos y Cadalso. Todos son conscientes de la necesidad imperiosa de actualización y renovación en las letras hispanas, y entre todos conseguirán extender la cultura mediante nuevos instrumentos como son las Sociedades Económicas, las Reales Academias, las bibliotecas y la educación pública. & 1
- 2. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato Igualdad natural es la existente entre todos los hombres por la constitución de su naturaleza solamente. Esta igualdad es el principio y fundamento de la libertad. La igualdad natural o moral se funda pues sobre la humana constitución común a todos los hombres, que nacen, crecen, subsisten y mueren de idéntica manera. Y pues la humana naturaleza es la misma en todos los hombres, es claro que, según el derecho natural, cada uno debe estimar y tratar a los demás, como a tantos otros seres que le son naturalmente iguales, es decir, que son tan hombres como él. De este principio de la igualdad natural de los hombres se desprenden varias consecuencias [...]. Esto no obstante, no se me haga la injuria de suponer que por espíritu de fanatismo, yo apruebe en un Estado la quimera de la igualdad absoluta, que apenas puede crear una república ideal; yo hablo aquí solamente de la igualdad natural de los hombres, pero conozco sobradamente la necesidad de sus diferentes condiciones, de grados, de honores, de distinciones, de prerrogativas, de subordinaciones que deben reinar en todos los gobiernos. Incluso añado que la igualdad natural o moral no se opone a ello. En estado de naturaleza los hombres nacen evidentemente en la igualdad, pero imposible les sería permanecer en ella; la sociedad se la hace perder, y solamente vuelven a ser iguales por las leyes. Enciclopedia, s.v. igualdad natural. & Pero para esta Ilustración no se requiere más que libertad; y, por cierto, la más inofensiva entre todo lo que puede denominarse libertad, que es, concretamente, hacer en toda ocasión uso público de su razón. Pero entonces oigo gritar desde todas partes: ¡No razonéis! El oficial del ejército dice: ¡No razonéis, sino haced la instrucción! El consejero de Finanzas: ¡No razonéis, sino pagad! El sacerdote: ¡No razonéis, sino creed! (Sólo un único señor en el mundo dice: ¡Razonad cuanto queráis y sobre lo que queráis; pero obedeced!) Aquí hay por todas partes restricción de la libertad. ¿Pero qué tipo de restricción obstaculiza la Ilustración? ¿Cuál no la obstaculiza sino que probablemente, incluso la fomenta? Yo respondo: el uso público de su razón tiene que ser en todo momento libre y sólo él puede producir la Ilustración entre personas. Kant, Contestación a la pregunta: ¿qué es la Ilustración? & El mismo cambio de dinastía, es decir, la introducción de los Borbones en España, puede ser considerado como causa o como consecuencia de la nueva mentalidad: hubo españoles que aplaudieron la presencia de los Borbones porque querían "cambios"; y los Borbones, por su cuenta, vinieron con un programa de cambios para España. Que este programa de reformas coincidiese o no con el que deseaban los españoles que apoyaron el giro dinástico es otra cuestión que de momento no resulta fácil resolver. Concretamente, uno de los módulos más visibles de la nueva política borbónica consiste en el hecho de que la dinastía recién llegada es de origen francés. "Reformas" supone muchas veces, de hecho, afrancesamiento. Afrancesamiento es un principio formal (instituciones, organización, modas), luego ideológico y, finalmente, político-revolucionario, 2
- 3. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato una vez que ha estallado en 1789 la gran Revolución francesa. En este sentido, el reformismo del siglo XVIII implica una amplia gama de frentes, en que luchan lo moderno contra lo antiguo, la concepción terrena contra la concepción espiritualista, el criticismo contra el dogmatismo y la innovación extranjerizante contra la tradición españolista. Este último aspecto de la lucha modifica sustancialmente sus condiciones y es muchas veces un arma dialéctica en manos de los tradicionales; porque el dicterio de "afrancesado", por muy grande que fuera entonces el prestigio de Francia, no gustaba ni a los españoles más reformistas. Y, sin embargo, el agotamiento intelectual de España -consecuencia de la crisis del XVII- no permitió el despliegue de una auténtica escuela "ilustrada" española en el siglo XVIII; y el resultado fue que las ideas, los principios, los gustos, hasta las formas concretas, hubieron casi siempre de ser importados. Pese a todos los intentos de una "ilustración cristiana", no fue posible encontrar una síntesis entre lo nuevo y lo español capaz de concretarse en realidades históricas permanentes; y el resultado fue una disociación de la conciencia hispana, que explica, por lo menos en buena parte, la dramática historia interior de los siglos XIX y XX." José Luis Comellas, Historia de España moderna y contemporánea, IV @ 2.1. B. J. Feijoo (1676 - 1764). Prosa: Teatro crítico universal, Cartas eruditas y curiosas. ü 2.1.1. Teatro critico universal ü 2.1.1.1. Tomo I, discurso V. Para desconfiar del todo de la voz popular no hay sino hacer reflexión sobre los extravagantísimos errores que en materia de religión, policía y costumbres se vieron y se ven autorizados por el común consentimiento de varios pueblos. Cicerón decía que no hay disparate alguno tan absurdo que no le haya afirmado algún filósofo: Nihil tam absurdum dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum. Con más razón diré yo que no hay desatino alguno tan monstruoso que no esté patrocinado del consentimiento uniforme de algún pueblo. Cuando la luz de la razón natural representa abominable, ya en esta, ya en aquella región, pasó y aún pasa por lícito. La mentira, el perjurio, el adulterio, el homicidio, el robo; en fin, todos los vicios lograron o logran la general aprobación de algunas naciones. Entre los antiguos germanos el robo hacía al usurpador legítimo dueño de lo que hurtaba. Los hérulos, pueblo antiguo poco distante del mar Báltico, aunque su situación no se sabe a punto fijo, mataban todos los enfermos y viejos; ni permitían a las mujeres sobrevivir a sus maridos. Más bárbaros aún los caspianos, pueblos de la Scitia, encarcelaban y hacían morir de hambre a sus propios padres cuando llegaban a edad avanzada. ¿Qué deformidades no ejecutarían unos pueblos de Etiopía, que, según Eliano, tenían por rey a un perro, siendo este bruto, con sus gestos y movimientos, regla de todas sus acciones? Fuera de la Etiopía señala Plinio los toembaros, que obedecían al mismo dueño. Ni está mejorando en estos tiempos el corazón del mundo. Son muchas las regiones donde se alimentan de carne humana y andan a caza de hombres como de fieras. En el palacio del rey de Macoco, dueño de una grande porción de la África, junto a Congo, se matan diariamente, a lo que afirma Tomás Cornelio, doscientos hombres, entre delincuentes y 3
- 4. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato esclavos de tributo, para plato del rey y de sus domésticos, que son muchísimos. Los yagos, pueblos del reino de Ansico, en la misma África, no sólo se alimentan de los prisioneros que hacen en la guerra, mas también de los que entre ellos mueren naturalmente; de modo que en aquella nación los muertos no tienen otro sepulcro que el estómago de los vivos. (...) Policía: urbanidad y buen orden referido a las leyes.; abominable: condenable. a.- Redacta algún suceso -más si sabes- semejante al anteriormente leído. ü 2.1.1.2. Tradiciones populares (Tomo V, discurso I). La regla de la creencia del vulgo es la posesión. Sus ascendientes son sus oráculos, y mira con una especie de impiedad no creer en lo que creyeron aquéllos. No cuida de examinar qué origen tiene la noticia; bástale saber que es antigua para venerarla, a manera de los egipcios, que adoraban el Nilo, ignorando cómo o dónde nacía y sin otro conocimiento que el que venía de lejos. ¡Qué quimeras, qué extravagancias no se conservan en los pueblos a la sombra del vano pero ostentoso título de tradición! ¿No es cosa para perderse de risa el oir en este, en aquel y en el otro país no sólo a rústicos y niños, pero aún a venerados sacerdotes, que en tal o tal parte hay una mora encantada, la cual se ha aparecido diferentes veces? Así se lo oyeron a sus padres y abuelos, y no es menester más. Si los apuran, alegarán testigos vivos que la vieron, pues en ningún país faltan embusteros que se complacen en confirmar tales patrañas. Supongo que en aquellos lugares del cantón de Lucerna, vecinos a la montaña de Fraemont, donde reina la persuasión de que todos los años en determinado día se ve a Pilatos sobre aquella cumbre vestido de juez, pero los que le ven mueren dentro del año, se alegan siempre testigos de la visión, que murieron poco ha. Esto, junto con la tradición anticuada, y el darse vulgarmente a aquella eminencia el nombre de Montaña de Pilatos, sobra para persuadir a los espíritus crédulos. Ostentoso: magnífico; eminencia: altura. a.- Argumenta la discordancia existente entre razón ilustrada y la tradición. ü 2.1.1.3. El no sé qué, I En muchas producciones, no sólo de la Naturaleza, más aún del Arte, encuentran los hombres fuera de aquellas perfecciones sujetas a su comprensión, otro género de primor misterioso, que cuanto lisonjea el gusto, atormenta el entendimiento; que palpa el sentido y no puede descifrar la razón, y así, al querer explicarle, no encontrando voces, ni conceptos que satisfagan la idea, se dejan caer desalentados en el rudo informe de que tal cosa tiene un no sé qué que agrada, que enamora, que hechiza, y no hay que pedirles revelación más clara que ese natural misterio. Entran en un edificio, que, al primer golpe que da en la vista, los llena de gusto y admiración. Repasándole luego con un atento examen, no hallan que, ni por su grandeza, ni por la copia de luz, ni por la preciosidad del material, ni por la exacta observancia de las reglas de Arquitectura, exceda, ni aún acaso iguale, a otros que han visto sin tener qué gustar o qué admirar en ellos. Si les preguntan qué hallan de exquisito o primoroso en éste, responden que tiene un no sé qué que embelesa (...). 4
- 5. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato Primor: hermosura; habilidad. a.- ¿Serías capaz de definir el "no sé qué"?. ¿Porqué Feijoo ataca a quienes usan esta expresión?. ü 2.1.2. Cartas eruditas ü 2.1.2.1. Tomo II, carta XVI. No es una sola, señor mío, la causa de los cortísimos progresos de los españoles en las facultades expresadas (Física y Matemáticas), sino muchas, y tales que, aunque cada una por sí sola haría poco daño, el complejo de todas forma un obstáculo absolutamente invencible. La primera causa es el corto alcance de algunos de nuestros profesores (...). La segunda causa es la preocupación que reina en España contra toda novedad. Dicen muchos que basta en las doctrinas el título de nuevas para reprobarlas, porque las novedades, en punto de doctrina, son sospechosas (...). La tercera causa es el errado concepto de que cuanto nos presentan los nuevos filósofos se reduce a unas curiosidades inútiles (...). La cuarta causa es la diminuta o falsa noción que tienen acá muchos de la filosofía moderna, junto con la bien o mal fundada preocupación contra Descartes (...). La quinta causa es un celo pío, sí, pero indiscreto y mal fundado; un vano temor de que las doctrinas nuevas en materia de filosofía traigan algún perjuicio a la religión (...) @ 2.2. G. M. de Jovellanos (1744 - 1811). Poesía: Epístola moral a Anfriso, A Arnesto. Comedia: El delincuente honrado. Prosa: Informe sobre la Ley agrícola, Memoria sobre los espectáculos públicos, Elogio de las Bellas Artes, Elogio de Carlos III, Memoria en defensa de la Junta Central, Descripción del castillo de Bellver, Diarios. ü 2.2.1. Elogio a Carlos III (...) ¡Ah! cuando los soberanos no han sentido en su pecho el placer de la beneficencia; cuando no han oído en la boca de sus pueblos las bendiciones del reconocimiento, ¿de qué les servirá esta gloria vana y estéril que buscan con tanto afán para saciar su ambición y contentar el orgullo de las naciones? También España pudiera sacar de sus anales los títulos pomposos en que se cifra este funesto esplendor. Pudiera presentar sus banderas llevadas a las últimas regiones del ocaso, para medir con la del mundo la extensión de su imperio; sus naves cruzando desde el Mediterráneo al mar Pacífico, y rodeando las primeras la tierra para circunscribir todos los límites de la ambición humana; sus doctores defendiendo la Iglesia, sus leyes ilustrando la Europa, y sus artistas compitiendo con los más célebres de la antigüedad. Pudiera, en fin, amontonar ejemplos de heroicidad y patriotismo, de valor y constancia, de prudencia y sabiduría. Pero con tantos y tantos gloriosos timbres, ¿qué bienes puede presentar añadidos a la suma de su felicidad? (...) Parece que este procepto de la filosofía resonaba en el corazón de Carlos III cuando venía de Nápoles a Madrid traído por la Providencia a ocupar el trono de sus padres. Un largo ensayo en el arte de reinar le enseñara que la mayor gloria de un soberano es que se apoya sobre el amor de sus súbditos, y que nunca este amor es más sincero, más durable, más glorioso que cuando es inspirado por el reconocimiento. Esta lección, tantas veces repetida en 5
- 6. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato la administración de un reino que había conquistado por sí mismo, no podía serlo en el que venía a poseer como una dádiva del cielo. La enumeración de aquellas providencias y establecimientos con que este beneficio soberano ganó nuestro amor y gratitud ha sido ya objeto de otros más elocuentes discursos. Mi plan me permite apenas recordarlas. La erección de nuevas colonias agrícolas, el repartimiento de las tierras comunales, la reducción de los privilegios, la abolición de la tasa y la libre circulación de los granos, con que mejoró la agricultura; la propagación de la enseñanza fabril, la reforma de la policía gremial, la multiplicación de los establecimientos industriales, y la generosa profusión de gracias y franquicias sobre las artes en beneficio de la industria; la rotura de las antiguas cadenas del tráfico nacional; la abertura de nuevos puntos al consumo exterior, la paz del Mediterráneo, la periódica correspondencia y la libre comunicación con nuestras colonias ultramarinas en obsequio del comercio; restablecidas la representación del pueblo para perfeccionar el gobierno municipal y la sagrada potestad de los padres para mejorar el doméstico; los objetos de beneficencia pública distinguidos en odios de la voluntaria ociosidad, y abiertos en mil partes los senos de la caridad en gracia de la aplicación indigente (...). Anales: relaciones de sucesos por años; cifra: compendia, reduce; circunscribe; reduce a ciertos límites; timbres: títulos para accciones gloriosas; providencias: previsiones; erección: acción y efecto de levantar; tasa: precio de impuesto; policía gremial: organización de gremios. a.- Recuerda históricamente los logros de Carlos III. b.- Analiza las expresiones que Jovellanos dedica a su monarca. ü 2.2.2. Espectáculos y diversiones públicas. Segunda parte: Medios para lograr la reforma en los dramas. La reforma de nuestro teatro debe empezar por el destierro de casi todos los dramas que están sobre la escena. No hablo solamente de aquellos a que en nuestros días se da una necia y bárbara preferencia; de aquellos que aborta una cuadrilla de hambrientos e ignorantes poetucos, que, por decirlo así, se han levantado con el imperio de las tablas para desterrar de ellas el decoro, la verosimilitud, el interés, el buen lenguaje, la cortesanía, el chiste cómico y la agudeza castellana. Semejantes monstruos desaparecerán a la primera ojeada que echen sobre la escena la razón y el buen sentido; hablo también de aquellos justamente celebrados entre nosotros, que algún día sirvieron de modelo a otras naciones, y que la porción más cuerda e ilustrada de la nuestra ha visto siempre, y ve todavía, con entusiasmo y delicia. Seré siempre el primero a confesar sus bellezas inimitables, la novedad de su invención, la belleza de su estilo, la fluidez y naturalidad de su diálogo, el maravilloso artificio de su enredo, la facilidad de su desenlace, (...). Pero, ¿qué importa, si estos mismos dramas, mirados a la luz de los preceptos, y principalmente a la de la sana razón, están plagados de vicios y defectos que la moral y la política no pueden tolerar? ¿Quién podrá negar que en ellos, según la vehemente expresión de un crtítico moderno, "se ven pintadas con el colorido más deleitable las solicitudes más inhonestas; los engaños, los artificios, las perfidias; fugas de doncellas, escalamientos de casas nobles, resistencias a la justicia, duelos y desafíos temerarios, fundados en un falso pundonor; robos autorizados, violencias intentadas y cumplidas, bufones insolentes y criados que hacen gala y ganancia de sus infames tercerías"? Semejantes ejemplos, capaces de corromper la inocencia del pueblo más virtuoso, deben desaparecer de sus ojos cuanto más antes. 6
- 7. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato Es por lo mismo necesario sustituir a estos dramas por otros capaces de deleitar e instruir, presentando ejemplos y documentos que perfeccionen el espíritu y el corazón de aquella clase de personas que más frecuentará el teatro. He aquí el grande objeto de la legislación: perfeccionar en todas sus partes este espectáculo, formando un teatro donde puedan verse continuos y heroicos ejemplos de reverencia al Ser Supremo y a la religión de nuestros padres; de amor a la patria, al Soberano y a la Constitución; de respeto a las jerarquías, a las leyes y a los depositarios de la autoridad; de fidelidad conyugal, de amor paterno, de ternura y obediencia filial; un teatro que presente principios buenos y magnánimos, magistrados humanos e incorruptibles, ciudadanos llenos de virtud y patriotismo, prudentes y celosos padres de familia, amigos fieles y constantes; en una palabra, hombres heroicos y esforzados, amantes del bien público, celosos de su libertad y sus derechos, y protectores de la inocencia y acérrimos perseguidores de la iniquidad. (...). Bárbara: inculta; cortesanía: urbanidad; preceptos: reglas, cánones; sana razón: el sentido común, educado en el buen gusto y los principios morales; magnánimos: de espíritu elevado; iniquidad: maldad. a.- Compara las ideas que se tenían sobre el teatro del XVII y las nuevas que se proponen. b.- ¿Cómo definirías, sin concretar demasiado, los espectáculos visuales de hoy?. ü 2.2.3. Sátira segunda (A Arnesto) ¿De qué sirve la clase ilustrada, de una alta descendencia, sin la virtud? ¿Ves, Arnesto, aquel majo en siete varas que aunque embozado y en castaña el pelo, de pardomonte envuelto, con patillas nada les debe a Ponces ni Guzmanes. de tres pulgadas, afeado el rostro, No los aprecia, tiénese en más que ellos, magro, pálido y sucio, que al arrimo y vive así. Sus dedos y sus labios, de la esquina de enfrente nos acecha del humo del cigarrillo encallecidos, con aire sesgo y baladí? Pues ése, índice son de su crianza. Nunca ése es un nono nieto del Rey Chico. pasó del B-A ba. Nunca sus viajes Si el breve chupetín, las anchas bragas más allá de Getafe se extendieron. y el albornoz, no sin primor terciado, Fue antaño allá por ver unos novillos no te lo han dicho; si los mil botones junto con Pacotrigo y la Caramba. de filigrana berberisca que andan Por señas, que volvió ya con estrellas, por los confines del jubón perdidos beodo por demás, y durmió al raso. no lo gritan, la faja, el guadijeño, Examínales. ¡Oh idiota!, nada sabe. el arpa, la bandurria y la guitarra Trópicos, era, geografía, historia lo cantaran. No hay duda: el tiempo mismo son para el pobre exóticos vocablos. [...] lo testifica. Atiende a sus blasones: ¡Qué mucho, Arnesto, si del padre Astete grabado en berroqueña, un ancho escudo ni aún leyó el catecismo! Mas no creas de medias lunas y turbantes lleno. su memoria vacía. Oye, y diráte Nácenle al pie las bombas y las balas de Cándido y Marchante la progenie; entre tambores, chuzos y banderas, quién de Romero o de Costillares saca como en sombrío matorral los hongos. la muleta mejor, y quién más limpio El águila imperial con dos cabezas hiere la cruz al bruto jarameño. se ve picando el morrión las plumas Haráte de Guerrero y la Catuja allá en la cima, y de uno y otro lado, larga memoria, y de la malograda, a pesar de las puntas asomantes, de la divina Lavenant, que ahora grifo y león rampantes le sostienen. [...] anda en campos de luz paciendo estrellas, Tal es, tan rancia y tan sin par su alcurnia, la sal, el garabato, el aire, el chiste, 7
- 8. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato la fama y los ilustres contratiempos mas sobre todo a Pericuelo el paje, recordará con lágrimas. Prosigue, mozo avieso, chorizo y pepillista si esto no basta, y te dirá qué año, hasta morir, cuando le andaba en torno. qué ingenio, qué ocasión dio a los chorizos De él aprendió la jota, la guaracha, eterno nombre, y cuántas cuchilladas, el bolero, y en fin, música y baile. dadas de día en día, tan pujantes (...) sobre el triste polaco los mantiene. ¿Qué importa? Venga denodada, venga Ve aquí su ocupación; ésta es su ciencia. la humilde plebe en irrupción y usurpe No la debió ni al dómine, ni al tonto lustre, nobleza, títulos y honores. de su ayo mosén Marc, sólo ajustado Sea todo infame behetría: no haya para irle en pos cuando era señorito. clases ni estados. Si la virtud sola Debiósela a cocheros y lacayos, les puede ser antemural y escudo, dueñas, fregonas, truhanes y otros bichos todo sin ella acabe y se confunda. de su niñez perennes compañeros; Varas: medida de longitud equivalente a unos 850 mm.; pardomonte: tipo de paño que usan las clases artesanas; baladí: de poco aprecio; nono: noveno; chupetín: ajustador con faldillas; jubón: vestidura que cubre desde los hombros hasta la cintura; guadijeño: tipo de cuchillo; berroqueña: granito; chuzos: palos armados con un pincho de hierro; morrión: armadura en forma de casco empenachado o emplumado; cruz: parte alta del lomo; jarameño: del Jarama; sus toros eran famosísimos; chorizos y polacos: componentes de los bandos formados en los teatros de Madrid en el siglo XVIII; dómine: maestro; ayo: hombre que custodia la educación de niños y jóvenes; pepillista: aficionado al torero Pepe Illo; guaracha: baile semejante al zapateado; denodada: atrevida; behetría: desorden; antemural: defensa. a.- Escribe un poema o un retrato en prosa sobre un petimetre de hoy anotando las voces actuales que te parezcan más representativas del lenguaje actual. @ 2.3. Juan Meléndez Valdés (1754 - 1817). Poesía: Odas, Idilios, Églogas. Anacreónticas: El lunarcito, La paloma de Filis. Filosóficas y prerrománticas: La beneficencia, El filósofo en el campo, El invierno... ü 2.3.1. El amor mariposa y ante el sol hace alarde Viendo el Amor un día de su púrpura y nácar! que mil lindas zagalas huían de él medrosas Ya en el valle se pierde, por mirarle con armas, ya en una flor se para, dicen que, de picado, ya otra besa festivo, les juró la venganza, y otra ronda y halaga. y una burla les hizo, como suya, extremada. Las zagalas, al verle, Tornóse en mariposa, por sus vuelos y gracia los bracitos en alas, mariposa le juzgan, y los pies ternezuelos y en seguirle no tardan. en patitas doradas. Una a cogerle llega, y él la burla y escapa; ¡Oh!, ¡qué bien que parece! otra en pos va corriendo, ¡Oh!, ¡qué suelto que vaga, y otra simple le llama, 8
- 9. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato despertando el bullicio Mas las alas ligeras de tan loca algazara en los hombros por gala en sus pechos incautos se guardó el fementido, la ternura más grata. y así a todos alcanza. Ya que juntas las mira También de mariposa dando alegres risadas le quedó la inconstancia; súbito Amor se muestra, llega, hiere, y de un pecho y a todas las abrasa. a herir otro se pasa. Zagalas: muchachas, pastoras; nácar: capa interior de las conchas; en pos: detrás; fementido: falso, engañoso. a.- Realiza un comentario literario completo. @ 2.4. Tomás de Iriarte (1750 - 1791). Poesía: Fábulas literarias. Comedias neoclásicas: El señorito mimado, La señorita malcriada. ü 2.4.1. Fábulas literarias ü 2.4.1.1. La ardilla y el caballo Mirando estaba una ardilla El paso detiene entonces a un generoso alazán, el buen potro, y muy formal, que dócil a espuela y rienda, en los términos siguientes se adiestraba en galopar. respuesta a la ardilla da: Viéndole hacer movimientos "Tantas idas tan veloces y a compás, y venidas, de aquesta suerte le dijo, tantas vueltas con muy poca cortedad: y revueltas "Señor mío, (quiero, amiga, dése brío, que me diga) ligereza ¿son de alguna utilidad? y destreza Yo me afano; no me espanto, mas no en vano. que otro tanto Sé mi oficio, suelo hacer, y acaso más. y en servicio Yo soy viva, de mi dueño, soy activa, tengo empeño me meneo, de lucir mi habilidad." me paseo, Con que algunos escritores yo trabajo, ardillas también serán subo y bajo, si en obras frívolas gastan no me estoy quieta jamás." todo el calor natural. Cortedad: talento, instrucción; afano: trabajo. 9
- 10. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato ü 2.4.1.2. El burro flautista Esta fabulilla, y dio un resoplido salga bien o mal, por casualidad. me ha ocurrido ahora En la flauta el aire por casualidad. se hubo de colar, Cerca de unos prados y sonó la flauta que hay en mi lugar, por casualidad. pasaba un borrico "¡Oh! -dijo el borrico-: por casualidad. ¿Qué bien sé tocar! Una flauta en ellos ¡Y dirán que es mala halló, que un zagal la música asnal!" se dejó olvidada Sin reglas del arte, por casualidad. borriquitos hay Acercóse a olerla que una vez aciertan el dicho animal, por casualidad. Reglas del arte: preceptos. a.- Redacta un pequeño trabajo sobre el género de la fábula a lo largo de la historia. b.- Comprueba en otras cinco fábulas de Iriarte o de Samaniego sus conclusiones literarias o morales. @ 2.5. Nicolás Fernández de Moratín (1737 - 1780). Poesía: Fiesta de toros en Granada. Tragedia neoclásica: Lucrecia, Guzmán el Bueno. ü 2.5.1. Lucrecia (Acto 5, escena III) Claudia ¡Ay desdichado pueblo de Quirino! Si entonces un testigo más piadosa ¡Ay míseras romanas infelices me hubiese dado vuestra providencia, expuestas a violencias de tiranos! hubiérame yo muerto en su presencia, Ya, ya Lucrecia con sus propias manos sin dar lugar a que mi honor manchase; a Roma le quitó la mejor vida mas pues lo quiso así vuestra justicia, que el cielo dio jamás a fiel matrona. recibid este don tal como fuere, Yo vi, yo vi a la intrépida amazona y apoyad la inocencia de quien muere por oculto interior resquicio breve gustosa por su honor". Dijo, y en vano entrarse con furor precipitada, la disuadí con lágrimas y ruegos, cerrándose la puerta por adentro. pues desnudando el pecho de alabastro, Un suspiro ardentísimo del centro clavó en él con furor la aguda punta. de su pecho arrancó, y al cielo clava Cayó sangrienta, y ya casi difunta, los ojos en sus lágrimas bañados, desperdicia el aliento por la herida, y aprestando el puñal, con tiernas voces que la sangre derrama a borbotones. esta deprecación hizo a los dioses: Ella sin resplandor los claros ojos "Ya, deidades, sabéis que al vil Tarquino trémulos mueve ya, y a todos lados cedió mi honestidad, sólo vencida se vuelve con las ansias de la muerte. del miedo de la fama sospechosa. La joyante madeja destrenzada 10
- 11. Colegio IRABIA Departamento de Lengua castellana y Literatura. ESO y Bachillerato en la sangre caliente y encharcada Murió en la flor de sus años juveniles se empapa con horror, y ella muriendo la matrona de alientos varoniles, aun cuidadosa a su decencia atiende; y sin ella a ver voy si yo merezco con débil mano ya la falda extiende, abandonar la vida que aborrezco. pues ni allí faltar quiere a la modestia. Quirino: apelativo referido a Rómulo y su deificación; matrona: mujer virtuosa y noble; aprestando: preparando; Tarquino: monarca romano de la dinastía etrusca del VI a.C., conocido como "el soberbio"; alabastro: mármol traslúcido. a.- Describe el episodio histórico-legendario relatado. b.- ¿Qué rasgos literarios hacen que el texto pertenezca a la tragedia?. @ 2.6. José Cadalso (1741 - 1782). Poesía: Ocios de mi juventud. Teatro: Solaya o los circasianos. Sancho García. Prosa: Noches lúgubres, Cartas marruecas, Los eruditos a la violeta. ü 2.6.1. Anacreóntica Unos pasan amigo estas noches de Enero Hablando de las viñas, junto al balcón de Cloris contando alegres cuentos, con lluvia, nieve y hielo. bebiendo grandes copas, comiendo buenos quesos. Otros la pica al hombro sobre murallas puestos Y a fe que de este modo hambrientos y desnudos no nos importa un bledo pero de gloria llenos. cuanto enloquece a muchos que serían muy cuerdos Otros al campo raso si hicieran en la corte las distancias midiendo lo que en la aldea hacemos. que hay de Venus a Marte, que hay de Mercurio a Venus. Otros en el recinto del lúgubre aposento de Newton a Descartes los libros revolviendo. Otros cantando ansiosos sus mal habidos pesos atando y desatando los antiguos talegos. Pero así lo pasamos junto al rincón del fuego asando castañas ardiendo un tronco entero. 11
- 12. Cloris: bucólico nombre de una imaginaria mujer; talegos: sacos de lona que sirven para guardar cosas; a fe: en verdad. a.- ¿Quién era el poeta Anacreonte?. Redacta unas breves líneas sobre la poesía clásica griega y latina. @ 2.7. Leandro Fernández de Moratín (1760 - 1828). Prosa: La derrota de los pedantes. Comedia neoclásica: El sí de las niñas, La comedia nueva, La mojigata, El barón, El viejo y la niña. ü 2.7.1. El sí de las niñas (Acto III, escenas XII y XIII) Doña Irene.- Conque hay eso? Doña Francisca.- ¡Triste de mí! Doña Irene.- ¿Conque es verdad lo que decía el señor, grandísima picarona? Te has de acordar de mí. (Se encamina a doña Francisca, muy colérica, y en ademán de querer maltratarla. Rita y don Diego lo estorban). Doña Francisca.- ¡Madre!...¡Perdón! Doña Irene.- No señor; que la he de matar. Don Diego.- ¿Qué locura es ésta? Doña Irene.- He de matarla. Don Carlos, don Diego, doña Irene, doña Francisca, Rita (Sale don Carlos del cuarto precipitadamente; coge de un brazo a doña Francisca, se la lleva hacia el fondo del teatro y se pone delante de ella para defenderla. Doña Irene se asusta y se retira) Don Carlos.- Eso no. Delante de mí nadie ha de ofenderla. Doña Francisca.- ¡Carlos! Don Carlos.- (A don Diego). Disimule usted mi atrevimiento... He visto que la insultaban y no me he sabido contener. Doña Irene.- ¿Qué es lo que sucede? ¡Dios mío! ¿Quién es usted?... ¿Qué acciones son éstas?... ¡Qué escándalo!. Don Diego.- Aquí no hay escándalo. Ése es de quien su hija de usted está enamorada. Separarlos y matarlos viene a ser lo mismo... Carlos... No importa... Abraza a tu mujer. (Se abrazan don Carlos y doña Francisca, y después se arrodillan a los pies de don Diego). Doña Irene.- ¿Conque su sobrino de usted? Don Diego.- Sí, señora; mi sobrino, que con sus palmadas, y su música, y su papel me ha dado la noche más terrible que he tenido en mi vida... ¿Qué es esto, hijos míos; qué es esto? Doña Francisca.- ¿Conque usted nos perdona y nos hace felices? Don Diego.- Sí, prendas de mi alma... Sí. (Los hace levantar con expresión de ternura). Doña Irene.- ¿Y es posible que usted se determine a hacer un sacrificio? Don Diego.- Yo pude separarlos para siempre y gozar tranquilamente la posesión de esta niña amable, pero mi conciencia no lo sufre... ¡Carlos!... ¡Paquita! ¡Qué dolorosa
- 13. impresión me deja en el alma el esfuerzo que acabo de hacer!... Porque, al fin, soy hombre miserable y débil. Don Carlos.- (Besándole las manos). Si nuestro amor, si nuestro agradecimiento pueden bastar a consolar a usted en tanta pérdida... Doña Irene.- ¡Conque el bueno de don Carlos! Vaya que... Don Diego.- Él y su hija de usted estaban locos de amor, mientras que usted y las tías fundaban castillos en el aire, y me llenaban la cabeza de ilusiones, que han desaparecido como un sueño... Esto resulta del abuso de autoridad, de la opresión que la juventud padece, y éstas son las seguridades que dan los padres y los tutores, y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas... Por una casualidad he sabido a tiempo el error en que estaba. ¡Ay de aquellos que lo saben tarde!. Picaronas: personas muy astutas y traviesas; prendas: personas a las que se ama; fundaban: creaban, imaginaban. a.- Comenta la última intervención de don Diego.
