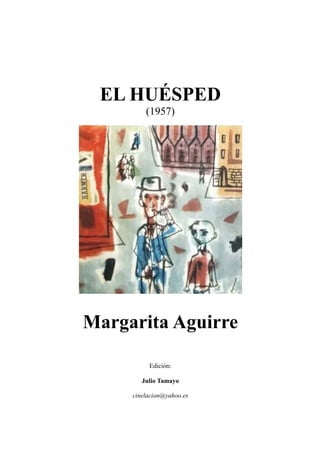
EL HUÉSPED (1957) Margarita Aguirre
- 1. EL HUÉSPED (1957) Margarita Aguirre Edición: Julio Tamayo cinelacion@yahoo.es
- 2. 2
- 3. 3 INTROITO La mejor manera de ser invisible es ser la sombra de un artista o crítico de prestigio, tu nombre quedará relegado a las notas a pie de página de la historia de la literatura. Le pasó a la genial Eulalia Galvarriato (“Cinco sombras”) con el putañero y misógino Dámaso Alonso, su esposo, y le pasó a la genial Margarita Aguirre (1925-2003) con el violador y misógino Pablo Neruda, del que era su agente, su secretaria personal (sin remunerar), su biógrafa, la primera (“Genio y figura de Pablo Neruda” (1964), ampliada en “Las vidas de Pablo Neruda” (1967)), su correctora y su editora (“La barcarola”). La hija de don Sócrates, cónsul en Buenos Aires, tuvo la desgracia de conocerle en 1933 a la edad de 8 años, él tenía 29, y a partir de ahí se unieron sus destinos. Aunque siendo más concretos ella ligó el suyo al de él, al menos hasta que murió su marido, 1969, y tuvo que buscar otro empleo para mantener a su familia, el suyo al de ella no, ni tan siquiera leía sus escritos, ni el de ninguna mujer. No es lo único que tienen en común Galvarriato y Aguirre, también el dominio de la prosa poética, aquella que va mucho más allá de la mera descripción, del naturalismo aséptico. Cada frase es un verso con autonomía, cada párrafo un poema. Los textos de ambas están llenos de imágenes, de fogonazos del lenguaje. Sus personajes son hipersensibles, inadaptados, autistas, que construyen su propio mundo, un mundo pequeño, enclaustrado, en el que sentirse seguros, felices. Se aferran a un determinado número de palabras con el que iluminan su triste presente, son creadores, aunque los demás solo vean a enfermos solitarios. Niños locos, tontos, raros, que solo encajan en su imaginación. El suyo es un existencialismo (“en aquel tiempo mis lecturas favoritas eran sobre todo el existencialismo, yo creo que todos lo leíamos para aplaudirlo o denostarlo”), fatalismo, inocente, infantil, nada que ver con el extrañamiento agresivo, victimista, de Camus, Cela o Sartre. En una época en la que primaba la literatura social, la literatura de superficie, Galvarriato y Aguirre ponen el foco en el individuo, en sus sensaciones, sueños.
- 4. 4 Característica que hermana a la Generación chilena-argentina de los 50, y a la española de Los niños de la Guerra, también liderada por mujeres, Laforet, Gaite, Matute, etc. Chilena-argentina porque Margarita Aguirre se crió, y desarrolló el grueso de su carrera, en la Argentina (solo volvió a Chile cuando murieron su marido, el argentino Rodolfo Aráoz, y sus dos hijos), otra razón más por la que su nombre, su obra, en la actualidad está olvidada, salvo alguna reivindicación aislada de la aliteraria crítica feminista, para los argentinos era considerada una escritora chilena, y para los chilenos una escritora argentina. El boom de la literatura hispanoamericana en todo el mundo no le pilló ni de refilón, ninguno de sus cinco libros llegó a España, salvo las biografías de Neruda, en general el de ninguna escritora. El boom, además de misógino (incluidos los cuentistas, ¿por qué a todo el mundo le suenan Cortázar y Borges, y a nadie Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas?), solo primó el faulknerismo, el exotismo, dejando de lado al existencialismo, demasiado europeo, universal, como para ser vendido como algo diferente, nuevo, se ve que calcar a los americanos era una vaga novedad, más original.
- 5. 5 Volvamos a Margarita Aguirre, “una morena olivácea, delgadísima, de movimientos lánguidos, cuyos ojos muy negros, penetrantes y pensativos, a menudo vueltos hacia adentro, crecían a la sombra de una chasquilla francesa (nos parecía francesa, tal vez por alguna imagen del cine o por alguna fotografía de Colette) que usó la mayor parte de su vida” (José Miguel Varas). Nació en Santiago de Chile el 30 de diciembre de 1925, vivió su infancia y adolescencia en la Argentina, su padre era cónsul en Buenos Aires, en los 40 estudió Pedagogía del Castellano en Chile, en 1954 se casó con el argentino Rodolfo Aráoz, con quien tuvo dos hijos, Gregorio y Susana, Neruda era el padrino del primero. Escribe su primer cuento, o novela corta, “Cuaderno de una muchacha muda”, publicado en 1951, colabora con artículos y cuentos en revistas como “Pro Arte”. Sus cuentos “El nieto” y “Los muertos de la plaza” (1954) son incluidos en las recopilaciones “Antología del nuevo cuento chileno” (1954) y “Cuentos de la generación del 50 (1959), de Enrique Lafourcade, inventor de la denominación Generación del 50. En 1958 gana el Premio Emecé, la editorial más prestigiosa de Argentina, el equivalente al Planeta en España, por “El huésped”, en 1964 publica “La culpa”, en 1967 “El residente”, continuación de “El huésped”, y finalmente “La oveja roja” en 1974, una recopilación de sus cuentos, que incluye los primeros (“Cuadernos de una muchacha muda”), capítulos sueltos de sus novelas, y últimos trabajos. Ninguno de ellos reeditados. A lo que hay que sumar en 1964 la biografía de Neruda, “Genio y figura de Pablo Neruda”, ampliada en “Las vidas de Pablo Neruda” (1967), la edición y prólogo de “La cueca larga y otros poemas” (antología de Nicanor Parra), “Neruda, Pablo. 1904-1973” (1980), “Pablo Neruda Héctor Eandi, correspondencia” (1980), y “Monjas y Conventos” (1994). Como son difíciles de conseguir, y a precios desorbitados, procedo a su reedición amateur, con la utópica esperanza de que Margarita Aguirre pueda llegar al fin al lector español. Julio Tamayo “Puedo imaginar cualquier cosa; los recuerdos que nunca han existido son los mejores. Puedo recordar cosas muy bonitas, y no vienen de ninguna parte.” Margarita Aguirre
- 6. 6
- 7. 7
- 8. 8
- 9. 9 Aquel que mientras está vivo no consigue dominar su vida, tiene necesidad de una de sus manos para alejar un poco la desesperación que le causa su destino. Sólo lo consigue imperfectamente. Con la otra mano puede anotar lo que ve bajo los escombros. Porque es capaz de ver otras cosas y más cosas que los demás. Tiene su vida muerta y es, esencialmente, el sobreviviente. Pero, por supuesto, con la condición de que no se sirva de sus dos manos a la vez y de todo lo que tenga para luchar contra la desesperación. FRANZ KAFKA (De su Diario.)
- 10. 10 Todo esto, todo lo que escribo, todo lo que soy, queda al borde del mar. Es como un juego en el que quiero poner toda mi fuerza. Sin embargo, no sé por qué, pero no puedo. KATHERINE MANSFIELD (De su Diario.)
- 11. 11 I QUIERO ir por partes y dar primero una idea de mi aspecto exterior. Yo era alto, en extremo delgado y de piernas muy largas. De rostro muy afilado, mi mentón parecía un punto. Mis ojos fluctuaban entre un verde indeciso y un color café claro. Era blanco, de pelo castaño. Siempre oí decir que tenía cierto parecido con mi madre, lo que yo, naturalmente, no pude nunca asegurar. Antes de ir a la casa de mi tía Flora, viví con mi padre. El rostro de mi padre se me ha borrado en estos últimos años. Recuerdo apenas su figura corpulenta. Me impresionaban sus enormes brazos que parecían colgar de sus hombros con dificultad. Casi nunca me dirigía la palabra, a pesar de que dormíamos en el mismo cuarto de una pensión. Siempre vivíamos en pensiones. Mi padre pasaba todo el día fuera de casa. Por la noche, simulando dormir, lo veía desvestirse con movimientos cansados. Permanecía sólo unos instantes con la luz encendida, boca arriba en su cama. Después le escuchaba roncar, con fuerza. Sus ronquidos retumbaban en la habitación. Y yo me dormía con los oídos tapados. Por la mañana le acechaba de nuevo mientras se vestía con ademanes ágiles. Al irse me miraba y si me sorprendía despierto, me decía por todo saludo: “Pórtate bien.” Un portazo indicaba su partida y respirando aliviado me entregaba a mis propios pensamientos. Traté de averiguar por qué vivíamos así, peto no logré saberlo. Tampoco sé acerca de mi nacimiento. Mis recuerdos más antiguos se remontan a la pensión de la calle Rozas, una casa de un solo piso. El comedor daba a la calle y tenia dos grandes ventanas con negros barrotes de hierro. Nuestra habitación estaba en el centro de una galería con ventanales de pequeños vidrios rectangulares. Estos vidrios se estremecían constantemente al paso de los vehículos.
- 12. 12 Yo pasaba casi todo el día en la galería acariciando un gato negro que se acurrucaba en mi regazo. Un día no pude levantarme. Sentí mi cuerpo lleno de agujas que me pinchaban causándome dolores insoportables. El gato vino a mi cama y con su lengua húmeda ayudó a calmar mis dolores y comezones. A ratos dormimos juntos. Nadie se daba cuenta de mi ausencia. La cocinera, al buscar al gato para darle los restos de la comida, lo encontró conmigo y llamó entonces a la dueña de la pensión. La dueña era una mujer gorda, con el rostro brillante, que caminaba balanceándose. La vi acercarse, el gato huyó despavorido y yo no tuve fuerzas para nada. En ese momento se interrumpen mis recuerdos. Después debo de haber estado muy enfermo. Como en sueños rascaba mi cuerpo, tomaba medicamentos, daba vueltas en la cama y contemplaba hasta el cansancio las flores del papel de la pared. Cuando estuve mejor, sorprendí a la dueña de la pensión, sentada a mi lado, cosiendo. Me sonrió, alcanzándome un vaso lleno de una leche tibia y pegajosa. Vino todas las tardes a sentarse junto a mí y me obligaba a tomar grandes vasos de leche. Esa ha sido la única vez en que alguien me ha hecho compañía. No recuerdo muy bien su rostro, pero me sería fácil reconocer sus manos, porque me inspiraron las más terribles pesadillas y fueron lo primero en que deposité mis angustias. Morenas, de gruesas venas negras, arrugadas, los dedos agarrotados y cubiertos de esos minúsculos pellejos que levantan las agujas al coser, casi sin uñas, grandes. Las miraba fijamente, siguiendo con desesperación cada uno de sus movimientos mecánicos. La menor pausa en el trabajo me hacía transpirar. La posibilidad de que pudieran posarse sobre mí o cerca de mí, lo que no habría podido tolerar, me obligaba a este acecho continuo. No me explico por qué me sucedió esto, pero comprendo que desde entonces siento horror hacia los demás. Nunca permanecíamos más que algunos meses en cada pensión. Un buen día mi padre llegaba temprano: “Mañana nos mudamos”, me decía, y comenzaba a guardar nuestra ropa en una valija de cuero adquirida para estas ocasiones. Y al día siguiente, después de hacerme madrugar, me llevaba a otra pensión y luego se marchaba. Estos cambios me conmovían profundamente, sobre todo por lo difícil que me resultaba habituarme a los ruidos de la nueva casa y a las costumbres y voces de sus habitantes. Fuera del cura Martínez, no hablé con nadie más allá de lo estrictamente indispensable.
- 13. 13 Me imagino ahora que para las dueñas de pensión y para los otros pensionistas debo haber resultado un niño bastante raro. Recuerdo que una noche oí a una señora preguntándole a mi padre si yo era mudo, y después, al separarse, agregó entre dientes: “Pobrecito, entonces es un retardado mental.” Palabras que no comprendí. En dos o tres oportunidades, descontados los días de mudanza, mi padre me llevó con él de paseo. Caminábamos en silencio y al cruzar las calles me daba la mano. Su contacto no me disgustaba, pero jamás me habría atrevido a solicitarlo. Antes de conocer al cura Martínez, nunca salí solo a la calle. Me atemorizaban demasiado el ruido insoportable de los vehículos y las conversaciones y gritos de la gente. Además, no me incomodaba pasarme las horas tendido sobre mi cama o recostado en un sillón. Sentía que mi cuerpo era blando como una nube y cuanto sucedía me era vedado por una invisible cortina. Me gustaba sentirme así: separado de todo. Si alguien pretendía hablarme o, lo que era peor, acariciarme, corría a buscar refugio en mi cuarto. Y allí encerrado esperaba, temblando, que el peligro pasara. En la pensión de la calle Lira conocí al cura Martínez. Era un cura español, de baja estatura, de ojos negros, pequeños y brillantes y muy hablador. Poco a poco fue deslumbrándome. Hasta entonces, fuerza es confesarlo, salvo las manos de la mujer de quien hablé, nada de los demás tuvo para mí la menor importancia. Apenas una ligera sensación de asco y de miedo era todo lo que la humanidad había logrado inspirarme. El apetito del cura fue lo primero que llamó mi atención. Comía con gestos rápidos y dramáticos. Engullía y tomaba vino sin cesar y esto discutiendo siempre en voz alta. Creo que era tal su afán de hablar, que por eso no tardó en hacerlo también conmigo, que comía solo en una de las últimas mesas. —¿Cómo te llamas ? —me preguntó un día, deteniéndose junto a mi mesa. El miedo mezclado a esa fascinación que su mirada me producía, me obligó a contestarle. —¿Estás siempre muy solo, no? —me dijo después—. Ya hablaremos, pequeño.
- 14. 14 Esa noche casi no pude dormir y los ronquidos de mi padre me resultaron más insoportables que nunca. A la mañana siguiente me aventuré a preguntarle: —Papá, yo puedo hablar bien, ¿no es cierto? Me miró tan sorprendido que tuve tiempo de arrepentirme de mi osadía. —¿Qué te pasa? —me dijo por fin, aproximándose. —Nada, nada —me apresuré a tranquilizarlo. —¿Por qué preguntas eso, entonces? —Es que el nuevo pensionista, el cura español, quiere conversar conmigo. —Poco me gustan los curas, pero no veo por qué no puedes conversar con él. Me sentí contento de oírle decir esto y creo que hasta lo habría abrazado de entusiasmo. Pero observé que estaba preocupado, como tomando una resolución y no volvió a hablar hasta que estuvo listo para salir. Entonces, desde la puerta, me dijo: —Claro que puedes hablar y que el cura te enseñe a leer. Ya empiezas a estar en edad de aprender algo. Y continuó después de una vacilación: —Yo no puedo enseñarte nada. Tengo mucho trabajo y otras cosas. Dile al cura que te enseñe. Los curas siempre tienen tiempo y les gusta hacer estas cosas. Pórtate bien —añadió finalmente, como de costumbre. Y cerró la puerta. Era la primera vez que hablaba tanto con mi padre y esta única conversación que con él tuve, me ha parecido siempre una de las más importantes de mi vida. Esperé ansioso la hora del almuerzo. Y tan confundido estuve después, que apenas pude responder al saludo del cura. —¡Vamos, chico! —me dijo éste a los postres—, parece que me tienes miedo. Y se sentó a mi mesa y comenzó a comerse mi pan, untándolo en la salsa que quedaba en mi plato. Sin más, me hizo una serie de preguntas: “¿Cuántos años tienes? ¿Sabes rezar tus oraciones? ¿Tienes madre? ¿Quién cuida de ti? ¿Qué haces?”
- 15. 15 Poco a poco las fui respondiendo, animándome a medida que hablaba. No fue necesario que le pidiera lo que mi padre me había indicado. Antes de abandonarme, él mismo me lo ofreció. —¿Quieres que te enseñe a leer y algunas otras cosillas? —me dijo. Mi rostro seguramente resplandeció de alegría, porque el cura Martínez se echó a reír. —¡Qué buen chico eres! —agregó, palmoteándome—. Pues sí, chico, serás mi alumno. Al día siguiente comenzamos las lecciones, en el comedor. Pero las criadas y algunos pensionistas se sentían con derecho a presenciarlas. y esto me cohibía. El cura Martínez lo comprendió y continuamos las clases en su cuarto. Era éste uno de los últimos de la casa, oscuro y con poca ventilación. Sin más muebles que una cama con un crucifijo de bronce en la cabecera, una mesa y su silla en el centro, y muchos papeles y libros. Allí me enseñó a leer y a escribir y a recitar de memoria las preguntas y respuestas del catecismo. Trabajábamos un buen rato en lo que él llamaba “mi educación” y después de hacerme una serie de indicaciones para que por mi cuenta continuara estudiando, nos poníamos a hablar. La voz del cura Martínez podía oírse desde lejos. Pronunciaba con mucha fuerza las palabras, casi como si las mascara y tal vez debido al esfuerzo la saliva se asomaba a sus labios. Hablábamos de muchas cosas: de su pueblo, de sus viajes, de la vida de sus hermanos y parientes, de su parroquia. También me hacía relatos, diferentes relatos. Algunos de la historia sagrada, otros de la historia universal y otros que se llamaban leyendas. Me gustaba mucho escucharle. Sus palabras circulaban por mi sangre hasta estremecerme de dicha. “Pues vaya que la vida es buena, chico”, me decía. Y yo estaba segurísimo de ello. Abandonaba su cuarto con el paso ágil, la mirada radiante, en un estado de alegría sin límites. Y después me tendía sobre mi cama, repitiendo frases cuyo significado verdadero se me escapaba: “Entonces vivo y es importante vivir.” “Qué buena es la vida.” Me quedaba dormido soñando con las historias del cura Martínez.
- 16. 16 Mi vida cambió mucho. Por la mañana me despertaba temprano y con agua fresca lavaba mi rostro, suspirando apresuradamente, deseoso de ir a recorrer las calles. Me aventuré a pasear por los parques cercanos contemplando los árboles y las flores como si fueran cosas nuevas. Pensaba que cuando fuera grande iba a ser un héroe, un hombre famoso, que todos hablarían de mí y contarían mi historia. Me sentía empapado de gloria futura y estaba seguro de que grandes descubrimientos iban a pertenecerme. Me gustaba también observar los rostros de los que me rodeaban. Veía en ellos cosas curiosas. La mayoría eran rostros cansados y sin brillo, por los que todo resbalaba sin alterarlos. En cambio algunos estaban llenos de palabras mudas que sólo sus ojos sabían decir Encontraba miradas hacia dentro, imposibles casi de descifrar. Y miradas que se posaban sobre todo como moscas en un día de verano. Miradas que bailaban húmedas y brillantes. Miradas tristes como casas abandonadas. Y miradas como un grito agudo. Tal vez mi padre se dio cuenta de que yo estaba contento o quizá le gustó que aprendiera a leer y a escribir, porque fue en esa pensión donde nos quedamos más tiempo. Cuando nos fuimos me despedí emocionado del cura Martínez y quedé en ir a verlo con frecuencia a su parroquia. Nunca cumplí tal promesa. Al principio fui dejándolo de un día para otro y después tuve algo así como miedo. Hace tanto tiempo que no le veo, me decía, que quizá, ya no se acuerde de mí, aunque yo nunca voy a poder olvidado. Y no he vuelto a verlo, pero su recuerdo me será siempre el más querido. Exactamente tres años después vi por primera vez a la tía Flora. Mi padre llegó con ella a la pensión y me obligó a levantarme de la cama y saludarla. Ella dijo, mirándome de arriba a abajo: —¿Éste es el niño? Debo de haberle parecido demasiado ridículo y mal vestido porque agregó: —¿Tienes algo de ropa? —Es fácil comprársela —respondió mi padre.
- 17. 17 Y los dos se fueron conversando en voz baja. Como a su regreso aún permaneciera parado en medio de la habitación, mi padre me sacudió, diciéndome: —¡Vamos! Arréglate un poco. Te vas a ir a vivir con ella. Ésta fue toda nuestra despedida. Hice un paquete con mi ropa y unos libros que me había regalado el cura y partí en silencio junto a mi tía Flora. Me sería imposible describir la impresión que me produjo entrar en su casa. Era de noche y estaba casi a oscuras. La tía Flora me empujó por un corredor impregnado de un terrible olor a medicinas y a suciedad. Encendió la luz de un vestíbulo sombrío, en donde apenas pude distinguir un piano. Después comenzamos a subir la escalera. Pasamos por un segundo piso de puertas cerradas, para continuar hasta el desván. La tía Flora encendió una vela que había recogido al pasar y penetramos en el que sería mi cuarto. Un cuarto de techo bajo e inclinado, con una pequeña ventana casi en el mismo techo, cuyos vidrios estaban rotos y suelto un postigo. En un rincón estaba la cama, es decir, un viejo catre militar. A su lado, un cajón de azúcar vacío, cubierto con una cretona de flores desvaídas, sobre el cual colocamos la vela. En el centro de la habitación había una mesa y una silla de mimbre, y en un rincón, un armario blanco, como de cocina. La tía Flora me dijo: —Aquí dormirás. Tienes que usar vela porque no hay luz, pero ten mucho cuidado con ella. Y no olvides de rezar tus oraciones antes de dormir. Sin más, comenzó a descender la escalera, dejándome sin saber qué hacer. Desde el primer descanso, me gritó: —¡Niño! ¿Cómo te llamas? No atiné a responder inmediatamente. Volvió a gritarme: —¡Contesta! Me asomé a la puerta y respondí: —Guillermo Plaza, señorita. —Dime tía Flora —me dijo. Soy hermana de tu madre. A la mañana siguiente amanecí confuso y atemorizado. No me atreví a salir de mi habitación. Esperé en vano que alguien viniera a buscarme. A la hora del almuerzo, atontado ya por el hambre, me decidí a bajar. Me tocó conocer al resto de los habitantes de la casa.
- 18. 18 En el vestíbulo donde había entrevisto el piano, tomaban el sol Sara y el tío Alfonso. Al verme aparecer ninguno me concedió importancia, hasta que Lucila, la criada, que salió de la cocina secándose las manos con su delantal me dijo, acercándose a mí: —¿Con que éste eres tú? Y sin dejar de observarme, agregó: —¿Qué esperabas para bajar? A ver, vuélvete: estás algo flaco pero ya engordarás, ya engordarás. Estos son tus parientes: don Alfonso y Sara. Sara era una mujer de edad indefinible, gorda y rosada, vestida con mucha pulcritud. Apenas Lucila pronunció estas palabras se me echó encima y me besó en la cara, en el cuello y en las manos, revolviéndome los cabellos, pellizcándome y repitiendo sílabas entrecortadas. Lucila me llevó después adonde estaba el tío Alfonso, un viejito de unos ochenta años, de ojos celestes y vidriosos, tez amarilla y arrugada y con un hilillo de saliva que le chorreaba por su boca de labios delgados y sin dientes. El tío Alfonso me miró entonces por única vez y no pareció darse por enterado de la larga retahíla de palabras que Sara dijo y que a mí me dejaron perplejo: —A ver, Alfonsito, haz un esfuerzo, saluda. Éste es el vecino de los guardianes. Muéstrale tu arrogancia militar. Los tambores relucen, los cascos relucen, hay sol, viejito, hay sol. Te voy a dar pimienta, te voy a dar pimienta. Saluda al chico. Pobrecito, es bonito como un pedazo de pan, como un pedazo de pan largo y flaco. No, tonto, si es horrible, horrible como un pedazo de pan. Lucila insistió: —¡Vamos! Salúdalos. Debes ser muy cariñoso con ellos. Sara la interrumpió, dirigiéndose a mí: —No me digas tía. No me gusta. Mi hermana era una señora. La seda cruje porque tiene gusanos. La señora se vestía de seda. Seda, fera, parilasito, gusanito en el armejo, borambolla. Las señoras se quedan en la cama y se pudren como los gusanos de la seda, crujiendo, crujiendo. Me miraba por encima de mis hombros, lo mismo que si no lo hiciera. Sentí curiosidad por su rostro inexpresivo.
- 19. 19 —Tía Sara —le dije, en voz baja. —No me llames tía Sara —repuso enojada. —¿Cómo debo llamarla, entonces? —pregunté tímidamente, buscando apoyo en Lucila. Pero Lucila se había marchado hacia el patio en donde estaba la cocina. —Llámame Sara, Sarita... Nuevamente su mirada se fijaba en un punto lejano. —¿Y a él cómo debo llamarlo? —volví a preguntar, señalando esta vez al tío Alfonso. —Dile abuelito, memecito, naranjo... —pero agregó—: No, dile tío Alfonso. Es mejor que él sea tu tío. Porque verás, la historia es un poco larga de contar y tonta como todas las historias. Las historias son hilos delgados, largos o cortos, pero inconclusos. Los hilos siempre se cortan, pero siempre hay un hilo. Un hilo delgadito, que apenas puede verse. Tú eres un hilo y yo soy un nudo. Ja, ja, ja, soy un nudo, un nudo... Y así continuó hablando mientras yo me aventuraba a recorrer el pasillo que conducía a la puerta de entrada. La primera puerta que encontré a mi paso fue la del comedor. Y la otra, la de la habitación de “la señora”. Me veo obligado a llamarla la señora porque es el único nombre con el cual la oí nombrar. La señora estaba en cama y daba la impresión de que siempre lo había estado. Su rostro era pequeño, y deshecho por la enfermedad. Su mirada tenía algo de vencido, de muerto. Sus ojos de color indefinido flotaban sin ansiedad. Estaba reclinada sobre almohadones, con la cabeza caída y las manos sobre la colcha, dobladas hacia adentro. Sus manos parecían excesivamente jóvenes, no sé si por su palidez o por la contracción. La señora no hablaba nunca y ni siquiera se quejaba cuando Lucila le hacía las curas. Lucila me contó que su cuerpo estaba cubierto de llagas y que era preciso lavárselas y desinfectárselas varias veces al día. Debido a esto, el constante olor a medicinas que invadía la casa. Terminada la inspección me encontré con el ánimo completamente descompuesto y a punto de desmayarme. Entonces apareció la tía Flora. Venía de la calle, cargada de paquetes. Aunque delgada, la tía Flora tenía algo imponente. Tal vez porque era muy alta y nunca sonreía o porque estaba siempre vestida de negro. Sus pasos eran seguros, sus ademanes resueltos y su voz ronca y autoritaria. Me dijo:
- 20. 20 —Me alegro de que los hayas conocido. Ahora pasaremos a almorzar. Antes quiero hacerte una advertencia: a la habitación de la señora no debes entrar nunca. Y sin saludar a los demás, pidió a Lucila que sirviera el almuerzo. La hora del almuerzo era la única en que nos reuníamos todos. Comíamos en silencio, con bastante tranquilidad. En el comedor sin ventanas había una mesa angosta rodeada de sillas de respaldo alto; al fondo, un inmenso mueble lleno de loza y en las esquinas, dos maceteros con plantas de grandes hojas verdes; las paredes estaban cubiertas de panoplias. Me pareció que en repetidas ocasiones, tanto Sara como el tío Alfonso, las miraban codiciosamente. Pero esto no pasó de ser una impresión. Ignoraba quién era esa gente y por qué debía vivir con ellos. En general, ninguno me tomó en cuenta. La tía Flora pasaba fuera de casa la mayor parte del tiempo. Una vez por semana me indicaba el trabajo que debía realizar. Consistía éste en la reparación de diversas cosas rotas: cañerías, puertas, lavaplatos, vidrios, lámparas, colchones, sacar brillo a los objetos de metal, limpiar las panoplias, etc. El resto del día lo pasaba acostado en mi cama. Un invierno me tocó arreglar la biblioteca de la tía Flora. Fue bastante agradable. Tuve la ventaja de que pude pasar mucho tiempo en su cuarto, que era el más abrigado de la casa y que además tenía una ventana a la calle. En un comienzo pretendí leer los libros, pero eran demasiado aburridos. Se llamaban: “Tratado de moral”, “Tratado de ética”, “Filosofía del buen vivir”, etc. Ni siguiera las vidas de santos, que eran muchas, lograron entretenerme. Entonces, mientras los limpiaba, los forraba y los numeraba, me acostumbré a mirar por la ventana. Vivíamos en un barrio apartado y los rostros de los vecinos me resultaban simpáticos. Enfrente, por ejemplo, vivía una chica de más o menos mi misma edad. Me gustaba observarla. Era pequeña y sonriente, con trenzas negras y unos ojos claros y asombrados. A veces me miraba y su mirada era dulce, sin miedo, casi una caricia. Desde entonces siempre me detenía a contemplar los ojos de mi vecina. Pero evitaba encontrarla cuando me mandaban a la calle. Sobre todo por temor a no haber sabido qué decirle. Su presencia me habría inquietado demasiado y al relacionarme con ella, ese sentimiento consolador que inspiraba en mi vida, habría desaparecido. Su mirada clara y sus ojos asombrados me unían a algo que no podía precisar y que me pareció siempre lo único hermoso y verdadero. Me atemorizaba perderlo algún día. Pensaba en ella cuando por la noche escuchaba los horribles gritos de Sara. Sus gritos comenzaban en el más agudo de los tonos.
- 21. 21 Eran algo así como el lamento que un vidrio podría proferir al quebrarse y también, como un vidrio que se quiebra era la impresión que producían en mi nuca. Me resultaba inútil taparme la cabeza con las sábanas. Por eso la imagen de mi vecina acudía a mi mente, como una oración. También cuando me irritaban los vestidos negros de la tía Flora, su modo de caminar lleno de crujidos pequeños y su mirada huidiza. Cuando curaban a la enferma, a la señora, y el olor a desinfectante me penetraba a inmensas bocanadas. Al tropezar con el tío Alfonso, flaco, amarillo, de sonrisa babosa. Cuando me preguntaba una y mil veces, encerrado solo en mi cuarto: “¿Qué puedo hacer?” Me decía entonces: “Éste soy yo, me llamo Guillermo Plaza, frente a donde vivo existe una chiquita de trenzas negras que suele mirarme con asombro cuando advierte mi presencia; es una niñita pequeña, con calcetines de colores, que juega a la pelota y tiene una encantadora sonrisa. Yo, Guillermo Plaza, necesito su mirada; ¿será posible vivir sólo porque de vez en cuando alguien nos mira?” Y no me atrevía a contestarme. Hasta que su imagen me sugirió algo tan sencillo y tranquilo como su mirada: “¿Por qué no voy a la escuela?”, me dije. En principio todo me pareció fácil. Allí tendría amigos, aprendería, llegaría a ser alguien. ¿Qué más podía esperar? Pasé la noche agitado pensando cuánto cambiaría mi vida por este simple hecho. Pensé también detenidamente en lo que me convenía hacer. Ante todo, decírselo a Lucila, luego, a la tía Flora. Ellas juntas resolverían lo demás. A la mañana siguiente fue tal mi precipitación que tropecé en la escalera con Sara que comenzó a gritar: —¡Terremoto, terremoto! Saquen las camas a la plaza. Alfonsito, Alfonsito... Y se sentó después en un escalón, llorando desconsoladamente. Me dio pena verla y como no podía hacer nada, fui a avisar a la tía Flora. —Tía Flora —le dije—, Sara tiene un ataque y está llorando... Me interrumpió, sumamente sorprendida: —¿Sara? ¿Qué puede haberle pasado? Me parece raro. Tartamudeé, tratando de explicarle: —Es que como ella está enferma, no se dio cuenta... —¿Enferma? ¡Enferma!, ¿de qué?
- 22. 22 No atiné a responderle y la tía Flora fue en busca de Lucila, diciendo entre dientes: —Lo que sucede es que Sara es una muchacha muy sensible, muy buena, muy delicada. Su camino es difícil, pero el Señor vela por ella. No siguieron mejor las cosas cuando llegó Lucila y me echó en cara: —Es que éste bajó las escaleras como un demonio. Yo misma le oí desde la cocina. Y claro, Sarita, con lo tímida que es, se ha asustado. Se armó tal revolución en toda la casa que hasta el tío Alfonso, levantándose de su silla, empezó a mirar hacia todos lados interrogando con su estúpida sonrisa. Confieso que me dieron unas ganas horribles de pegarle. Apenas restablecida la calma, me dirigí decididamente a la cocina. Le dije a Lucila: —Lucila, es absurdo que se empeñen en negar que Sara está loca. Y ella me contestó fuera de sí: —Cállate. Vergüenza debía darte hablar en esa forma. ¡Sarita loca! Ya quisieras tú ser como ella. —Por supuesto que voy a terminar como ella si sigo en esta casa. —¡Es lo único que me faltaba oírte! ¿Y por qué no te vas? Si por mí fuera hace ratito que te habría puesto en la calle. ¡Sinvergüenza! —No peleemos, por favor —la calmé—, he venido a pedirte ayuda. —Qué raro andas desde que amaneciste. A ver, ¿qué se te antoja? —me preguntó. —Lucila, me gustaría ir a la escuela —le respondí—; yo sé que los muchachos de mi edad van a la escuela. —Ya lo creo que van. No son como tú. —Por eso he venido a hablar contigo. —Sí, no es una mala idea. ¿Se lo has dicho a la señorita Flora? —No. —Hay que decírselo. Hay que decirle que has tenido la idea de ir a la escuela. —Eso es lo que debemos decirle —repetí—; que he tenido la idea de ir a la escuela, que los muchachos de mi edad van a la escuela. ¿Me ayudarás? Lucila dejó los platos a un lado y secándose las manos, me contestó: —A ver, vamos al comedor. Si aún no ha terminado su desayuno, estamos a tiempo. Antes de que ella salga, debemos decirle que quieres ir a la escuela.
- 23. 23 Me parecía que no era el momento más oportuno después de lo sucedido con Sara, pero seguí a Lucila con el corazón anhelante. Al pasar por el vestíbulo vi a San y al tío Alfonso sentados al sol. Sara, como siempre, canturreaba sin cesar. Me hizo una mueca amistosa que me devolvió el ánimo. La tía Flora no manifestó sorpresa ante nuestra proposición. Tenía prisa por salir. Por otro lado, para ella yo no era más que un mueble, un armario cualquiera, casi diría una palangana, un marco vacío. Me observó durante un rato, estudiando mi fisonomía y terminó por decir a Lucila que se ocupara de lo que fuera necesario. Estoy seguro de que al abandonar el comedor, ya se había olvidado de lo que le habíamos dicho. Después de esto vinieron unos días que me agitaron mucho. Había comprendido oscuramente que la determinación tomada iba a cambiar para siempre el curso de mi vida. Todo me parecía nuevo y lleno de ocultos significados. Si salía a la calle y contemplaba a los muchachos como yo, me decía: “Seré como ellos.” Los veía entonces alegres, buenos y hasta en su aspecto me resultaban agradables. A veces me sorprendía tratando de imitar un modo de peinarse visto de pasada o un modo de empujar las piedras mientras se camina. Pensaba encontrar a alguien que se ocupara de mí y a quien pudiera contar mi vida. Y pensaba también en la chica de enfrente. Llegaba a imaginarme que estaría orgullosa de saber que iba a la escuela y que tenía amigos. Después de todo, ella cambiaba mi vida. ¡Si pudiera decir con palabras todo lo hermosa que me parecía! Su figura era como las que había en aquellas estampas que el cura Martínez guardaba en sus libros. Estaba seguro de que jamás lograría dirigirle la palabra. Pero esto no tenía importancia. Era lejanamente hermosa, como una estampa.
- 24. 24
- 25. 25 II LA MAÑANA en que, por primera vez, debía ir al colegio, amaneció nublada. Para un espíritu como el mío era una mala señal. Lucila me hizo, antes de partir, mientras desayunaba, sus últimas recomendaciones: “No olvides decir que tu propia tía fue a matricularte la semana pasada”, terminó por gritarme. Era ella la única que comprendía, como yo, la trascendencia de este hecho en mi vida. No pude dejar de pensar, al ver la niebla sobre el cerro, que algo parecido a la niebla empañaba lo que apenas me atrevía a definir como una alegría, Hay cosas tan deseadas que cuando se consiguen ya no constituyen casi un placer. En vano recordaba cuánto había anhelado este hecho que estaba a punto de realizar. Al sentirlo tan próximo me preguntaba si en realidad era algo tan importante y si no estaba acaso equivocado al creerlo el único paso posible hacia una existencia normal. No supe cómo, pensando en todo esto, me detuve de pronto frente a la puerta de la escuela: una vieja casa pintada de amarillo, sobre cuya entrada podía verse el escudo patrio. Traspuesto el umbral me encontré en un patio bastante grande, lleno de muchachos. Algunos me miraron con curiosidad, conversando y jugando alegremente. De esa alegría deseaba ser parte y, sin embargo, desde ese mismo momento comprendí que nunca lo sería. Llevaba puesto mi mejor traje y en una de mis manos aferraba con desesperación el libro de lectura que Lucila me comprara por orden de la tía Flora. Incapaz de moverme en medio de aquella masa humana a la que me sabía tan ajeno, permanecí apoyado contra una de las paredes del patio. Nadie parecía reparar en mi presencia y dejé resbalar esos momentos con una vaga sensación de hacer el ridículo con mi actitud cohibida. Después sonó una campana que produjo, como por milagro, un revoloteo agudo y luego un brusco silencio. Observé entonces que los muchachos se agruparon frente a las puertas que daban al patio y que, del fondo de la casa, aparecían unos señores que debían ser, sin duda, los maestros.
- 26. 26 Comenzaba a inquietarme por mi situación cuando uno de ellos, acercándose a mí, me dijo: —¿De qué curso eres ? —No sé, señor, mi tía ha venido a matricularme —le respondí, advirtiendo que mi voz, aun cuando era muy baja, parecía resonar aguda. —Ah, eres nuevo —me dijo entonces—. Ven conmigo a la oficina. Atravesamos el patio, despertando la curiosidad de algunos muchachos rezagados. Entramos después en una sala llena de señores y de escritorios. —¿Cómo te llamas? —me preguntó al atravesar la puerta el que me había conducido hasta allí. —Guillermo Plaza —articulé tan bajo que tuve que repetirlo. —¿Eres de provincias? —volvió a preguntarme. —No, señor. —Está bien, espera aquí. Y me detuvo sin permitirme la entrada a la oficina. Pude ver que dentro los señores se reían. Uno tomó unas píldoras y un vaso del agua del botellón que estaba en el centro de una mesa, mientras otro mascaba galletas apresuradamente. Por último salió el que me había hablado haciéndome señas de que lo siguiera. Volvimos a atravesar juntos el patio. Frente a una de las puertas, golpeándome la espalda, me dijo: —Éste es tu curso, muchacho. Tal vez advirtió en mí alguna vacilación, porque él mismo abrió la puerta y dijo, dirigiéndose al profesor que estaba ya sentado en su escritorio: —Un alumno nuevo, Pérez. Y se fue sin darme tiempo para darle las gracias. Es bueno recordar que su voz era suave, sus ojos casi cariñosos y que me golpeó dos veces en la espalda. Como permaneciera parado en la puerta, no diré observando lo que tenía por delante, pues apenas me daba cuenta de la clase llena de muchachos colocándose sus delantales, pero sí perplejo, el profesor me dijo, reparando en mí con sorpresa: —Bueno, pasa y siéntate, ¿o es que piensas asistir a clase de pie como un idiota? Estoy pasando lista, ¿cómo te llamas?
- 27. 27 —Guillermo Plaza —nuevamente mi voz era aguda y yo mismo podía escucharla y detestarla. Me senté finalmente, en uno de los últimos bancos, con los brazos cruzados. El profesor leía los nombres, a los cuales respondían los alumnos “presente” y después contestaban algunas preguntas. De pronto oí: —Plaza, Guillermo. Me costó reconocer mi nombre dicho al revés, pero, levantándome, respondí con un horrible esfuerzo: —Presente. —¿Te han hecho examen médico? —me preguntó entonces. Era la primera vez que hacía una Pregunta como ésta. —No, señor —respondí. —Tú estás muy flaco —me dijo entonces—; tienes que traer mañana mismo el certificado médico, si no, no podrás seguir viniendo. Toma esta tarjeta para que te lo hagan. El profesor dominaba toda la clase desde su pupitre colocado sobre una tarima. En el pupitre había dos tinteros, uno de tapa roja y otro de tapa negra, algunos lápices y algunas lapiceras, también una botella y un vaso. El profesor escribía en un cuaderno y sus manos parecían sucias sobre las hojas en blanco. Tenía puestas unas gafas de borde negro y redondo. Sus dientes eran grandes y amarillos y un bigote gris caía sobre ellos. Me adelanté a recoger la tarjeta y hubiera querido preguntarle por qué me trataba en esa forma. O insultado e irme dando un portazo. Pero pensé en todas las miradas que se clavaban en mi espalda y seguí caminando tratando de hacerlo con seguridad. Tomé la tarjeta sin mirar la figura desagradable del profesor y enfrenté con la cabeza baja los ojos y los rostros llenos de gestos indescifrables de los otros. Cuando ya estaba sentado y a punto de recobrar la calma, uno me preguntó, volviéndose hacia mí: —¿Eres de Concepción? Por un momento me sentí incapaz de responderle. Más que desconcierto fue rabia lo que me produjo su pregunta. Porque no hubiera querido que nadie me hablara, porque mi único pensamiento era cómo huir de ese infierno. Pero, al fin, le dije que no, tratando de sonreír para ocultarle mi estado de ánimo.
- 28. 28 Inmediatamente él añadió: —Yo soy de Concepción y con seguridad te habría reconocido si tú fueras de allí. Aquí en el curso ya me he encontrado con dos que lo son. Me di cuenta apenas los vi y eso que ni siquiera sabía sus nombres. No respondí. Fue inútil buscar algo que decirle. No pude hablar. El profesor dio unas palmadas y todos volvieron a quedar silenciosos. Yo contemplaba sus nucas con una rara sensación de mareo. Me inquietaba el examen médico. A lo mejor estoy muy enfermo y me voy a morir y la tía Flora será la culpable por no haberme alimentado y cuidado mejor. Y cuando esté muerto quisiera ver su cara de arrepentimiento. Porque ella es la culpable de todo. Una nueva campana vino a interrumpir mis negros pensamientos. En el patio había un sol desteñido y casi más frío que la niebla. —No es época para un día como éste —oí que un profesor le decía a otro. —El tiempo está cada día más loco —le contestó su acompañante—. ¿Cómo te ha ido? Me habría gustado seguir escuchando pero los dos caminaban de prisa hacia la oficina. Me era muy difícil moverme en ese patio en donde nadie me miraba y todos estaban a punto de mirarme. Comencé a andar despacio, yendo de un lado a otro, sin rumbo. Si veía que alguien podía acercárseme, miraba fijo hacia el frente y seguía caminado. Cuando sonó nuevamente la campana me puse en la fila, frente a la puerta de mi clase. De lejos vi al profesor que me había hablado y quise sonreírle, pero él pareció no reconocerme. Al pasar junto a mí, oí que le decía a otro: —Mano firme, colega. Lo miré insistentemente, pero él no volvió a reparar en mí. Y entré en la sala de clases apenado y sin ningún entusiasmo. Adentro las cosas no continuaron mejor. El profesor comenzó a hablarnos de historia. Algunos le escuchaban, la mayoría cuchicheaban entre ellos, otros dibujaban en sus cuadernos o hacían bolitas de papel que disparaban diestramente a la nuca de los que atendían. El estar en el último puesto me permitía observar sin ser molestado.
- 29. 29 Después de otra hora de clase salimos a la calle. El que me había dicho que era de Concepción, colocándose a mi lado, me dijo: —En realidad eres bien flaco, ¿estás enfermo? Le respondí que no. Y observé que me miraba como dudándolo. Algo en mí parecía disgustado. Uno que estaba cerca, le dijo: —¿Qué haces? ¡Vámonos! Entonces él se volvió y se despidió de mí con un “chau” seco y frío al que no respondí. Regresé a casa lentamente tratando de buscar las aceras con sol. Me sentía muy triste. Por la tarde me llevaron al hospital. Un sitio gris, oscuro y frío. Los corredores estaban atestados de gente. Todos se miraban con recelo, furtivamente. A la entrada nos dieron un número y nos sentamos en uno de los bancos de los corredores. La tía Flora que ni siquiera me miraba, parecía molesta por haber tenido que acompañarme. Me puse a observar a los que me rodeaban. Había algunos muchachos como yo; un hombre con un pie enyesado, otro con una mano vendada, un niño muy flaco y triste con el vientre muy hinchado; apenas le cruzaba el pantalón. Dos mujeres muy rubias con sus cabezas cubiertas con unos pañuelos de colores; una de ellas se quejaba sujetándose la cabeza con las manos. Otra mujer, bastante vieja, tenía un niño en sus faldas, que lloraba ronca y cansadamente. De vez en cuando pasaban unas señoritas todas vestidas de blanco, incluso las medias y los zapatos; algunos se acercaban a ellas, pero ellas llevaban demasiada prisa para hacerles caso. También pasaron a alguien en una camilla, tapado hasta la nuca; una de las señoritas, a quienes llamaban enfermeras, la empujaba; al lado iba una mujer llorando. Los corredores eran un continuo ir y venir de gente. Tan pronto un hombre con un largo delantal blanco arrastraba un carromato con restos de comida, tan pronto una de las enfermeras pasaba con el rostro cubierto por un velo blanco. También vi a un militar. Se sentía un olor parecido al del amoniaco. En general el aire era raro y escaso. Comencé a sentirme mareado y me quedé medio dormido.
- 30. 30 Desde una de las puertas una enfermera dijo: “Pasen los números del uno al cinco.” Oí que algunas mujeres decían: “¡Al fin!” Otros se levantaron y acudieron al llamado. Sus puestos fueron ocupados por los que estaban de pie. Una de las mujeres del pañuelo en la cabeza fue hasta la puerta y le explicó a la enfermera que su hermana se sentía muy mal, pidiendo que la atendieran inmediatamente. “Lo siento —le dijo ésta—, debemos seguir un orden”, y le cerró la puerta en las narices. Continuaba llegando gente y el llanto del niño enfermo se hacía por momentos más angustioso. Pasaron otras camillas. Una la arrastraba un hombre y nadie iba a su lado. Me pareció que de ella salían unos quejidos casi imperceptibles como suspiros. La puerta se abrió y se fueron los cinco primeros números. La enfermera llamó a otros cinco. Nuevamente la mujer del pañuelo le suplicó que dejara entrar a su hermana. Esta vez ni siquiera le contestaron. Me volví hacia la tía Flora y le pregunté cuál era nuestro número. “El veintisiete" —me dijo, y continuó sin mirarme. Con su vestido negro y su rostro sin sonrisa, parecía el guardia de la plaza que había cerca de una de las pensiones en donde viví hace años. Por segunda vez pensé que si estaba enfermo ella sería la culpable. Me regocijaba la idea. Creo que me habría gustado estar enfermo. Después me puse a recordar mi primera mañana de escuela. No precisaba más que el rostro del que me había dicho que era de Concepción. A los demás los veía como una masa informe, movediza y escurridiza, algo así como agua en movimiento. Pensé en el profesor que me había ayudado, tenía un no sé qué en la voz que no olvidaré. En cambio, la voz del otro, que marcaba mucho las erres, resultaba desagradable. La mañana había sido demasiado accidentada para recordarla por completo. Me producía un ligero descorazonamiento. Con que eso es la escuela —me decía—; y ahí pensaba cambiar mi vida. Más bien creo que allí se va a morir, a sentirse más solo que nunca. Por lo menos en casa me tengo a mí mismo sin necesidad de vigilarme y puedo estar tranquilo pensando en lo que se me ocurra. Es cierto que me gustaría hablar y contarle a alguien mi vida y preguntarle si la suya también es así, pero para eso necesito sentirme bien. Tienen razón, a lo mejor estoy enfermo. La enfermedad debe ser algo que se instala en el cuerpo y comienza a comérselo a uno poco a poco; debe ser como el gusano de algunas manzanas, que desde el corazón va lentamente royéndola toda.
- 31. 31 Sentí que la tía Flora me sacudía diciéndome: “Vamos, qué te pasa, nos ha llegado el turno.” Entonces recordé que la enfermera había dicho: “Los números del veinticinco al treinta”, que las mujeres de pañuelo en la cabeza se habían marchado llorando y que al niño del quejido ronco lo sacaron en una camilla, mientras su madre, o quizá su abuela, también lloraba acariciando su cabeza cubierta por una sábana. Junto a nosotros pasaron cuatro muchachos con sus acompañantes. Entramos en la sala. Era una sala bastante grande, con una especie de cama en el centro. Nos hicieron desvestir. Me costó hacerlo porque me daba mucha vergüenza. Cuando me decidí a quitarme los calzoncillos, estoy seguro de que enrojecí y muy atemorizado, traté al menos de cubrir parte de mi cuerpo con la camisa. Me sentía desamparado, ridículo y creo que si nadie me hubiera estado mirando, habría llorado. Me ordenaron colocarme en la cama y el doctor se aproximó. Me tocó por todo el cuerpo, me hizo respirar hondamente, mientras ponía su oreja en mi espalda. Después me ordenó que me levantara y lo siguiera a un cuarto oscuro. Me puso en medio de una máquina, se encendió una luz roja y sentí un zumbido. Volví a la sala donde estaba la tía Flora y comencé a vestirme. El médico hablaba con ella. Alcancé a oír: “Sí, doctor, come de todo, tiene buen apetito, no es muy nervioso, no ha tenido enfermedades graves.” La enfermera me llevó a una sala contigua. Me hizo subir las mangas de la camisa. Pues yo había vuelto a vestirme, y colocar el brazo sobre una almohada. Comprendí que iba a ponerme una inyección como lo hacían con otro muchacho un poco más allá. Comencé a transpirar. Me clavó la aguja en medio del brazo y vi que la jeringa se llenaba de sangre. Dejé de mirar. No sentía dolor, ni siquiera sentía mi cuerpo. Cuando la enfermera terminó quise ponerme en pie y debí caer al suelo. Durante unos instantes no supe más. Después me di cuenta vagamente de que la tía Flora me sujetaba por los brazos y me sentaron haciendo colgar mi cabeza. El médico dijo: “Déjenlo un rato, si no vuelve en sí, me avisan.” La enfermera me puso algo mojado y frío en la nuca. La tía Flora preguntó: “¿Estará mucho rato sin sentido?” Una voz le repuso secamente: “¡Cómo voy a saberlo, señora! ¿Le sucede esto a
- 32. 32 menudo?” “Es la primera vez”, respondió. Hubiera querido decirles que yo les oía, pero me sentía lejos, incapaz de mover mi cuerpo. Me tomaron en brazos y me colocaron en una cama. Allí pude abrir los ojos, pero no vi a nadie. Me aventuré a incorporarme. Entonces descubrí a la tía Flora, rígidamente sentada en una silla. Se acercó y me preguntó si ya podía caminar. “Creo que sí”, le dije, levantándome. Un enfermera me dio una medicina muy fuerte que me sentó bien inmediatamente. Abandonamos la sala. A la salida tropecé con el niñito del vientre hinchado que me sonrió muy triste mientras tironeaba sus pantalones. En la calle, el aire fresco terminó de reanimarme. La tía Flora me dejó en la puerta de casa y se marchó. “No vuelvas a salir —me dijo— y dile a Lucila que te dé una taza de leche caliente.” Le di las gracias y mientras abría la reja observé que se marchaba con el mismo paso que el guardián de aquella plaza. En mi cuarto me quedé dormido sobre la cama, sin desvestirme siguiera. Mi primer sueño fue muy pesado, algo negro y húmedo me rodeaba. De pronto me di cuenta de que soñaba, alcancé a distinguir unas figuras encapuchadas que se alejaban. A lo lejos abrieron la verja de un jardín con árboles espinosos y se fueron caminando sobre manchas de sangre y cabezas de niños muertos. Temía que alguno se volviera y me hiciera alguna señal, pero me dije entonces que estaba soñando y aunque no me desperté, esta idea me tranquilizó. Creo que es posible dirigir nuestros sueños, hay dentro de ellos diversos grados, algunos son muy profundos y verdaderos y nos cuesta mucho abandonarlos, pero en otros, en cambio, nos vemos dormir y los podemos manejar a nuestro antojo. Cuando hube dominado mi primer sueño, vino hasta mí la imagen del chico con el vientre hinchado. Con esa misma cara triste con que me había sonreído, me decía que jugáramos juntos. Lo llevé de la mano hasta un parque y le mostré los árboles. “No puedo subirme —me dijo—, me pesa mucho la barriga.” Entonces nos sentamos en un banco y él sacó una bolitas de los bolsillos y me contó: “Éste es el Pepe, que se murió el año pasado y éste el Juan que también murió,
- 33. 33 casi todos mis hermanos han muerto.” Mientras él hablaba, sus hermanos me hacían señas desde el otro lado de una verja. Eran más grandes, pero tenían también sus vientres hinchados. “Juguemos a la casa —me dijeron, es muy fácil, tú eres la galería y nosotros el comedor y las piezas.” Me sentí transformado en galería y comencé a correr por dentro de mí mismo. Corrí tanto que me perdí y para salir tuve de nuevo que decirme que estaba soñando. Entonces me fui por un parque blanco, lleno de flores y me encontré con la chica de enfrente. En esta parte del sueño ya casi no dormía. Caminaba al lado de ella, tomado de la mano, llorando en silencio. “¿Por qué lloras?”, me preguntó. “Porque nadie me quiere —le dije—. He ido a la escuela y me encontraron enfermo y parece que voy a morir.” Entonces, mirándome, me respondió: “Yo no quiero que te mueras. Yo te quiero mucho.” Por momentos estaba a punto de despertarme, pero lograba volver a repetir esta parte: “¿Por qué lloras?” “Porque nadie me quiere, en la escuela me encontraron enfermo y parece que me voy a morir.” “Yo no quiero que te mueras, yo te quiero mucho.” Por último no me quedó más remedio que despertar. Siempre me costaba mucho incorporarme ala vida por la mañana, especialmente después de estos sueños. Al principio parece que todo existiera en una forma ligera, flotante. Hay un espacio de tiempo durante el cual me siento existiendo apenas. Después me pregunto: “¿qué sucede, qué hora será, qué debo hacer?” y estas solas preguntas u otras parecidas me devuelven a la triste realidad de todos los días. Me incorporo y corro a echarme agua por la cata, como me enseñó el cura Martínez. Esa vez me extrañó encontrarme vestido. Recordé la tarde de hospital y mi desmayo, y me arreglé apresuradamente, pues debía volver a ver al médico antes de ir a la escuela. En el vestíbulo encontré a la tía Flora. Me dijo: —He mandado por tus papeles al hospital. No tienes nada. Estás completamente sano, tal como yo creía. Llévaselos a tu profesor. Y si no te apresuras llegarás tarde. Tomé el sobre y salí a la calle. Entonces estoy sano —me dije—, soy igual a todos. El día estaba lleno de sol, la gente caminaba presurosa y a pesar de esto mi paso era cansado y algo triste. Casi arrastrándome llegué a la escuela. En la puerta me detuvo el miedo. Me repetí: “estoy sano” y franqueé la entrada resignado.
- 34. 34
- 35. 35 III ME DESPRECIABAN y se reían de mí, aunque no me lo dijeran. Tal vez con razón. Yo tenía aspecto de enfermo y nunca pude acostumbrarme al torbellino de los patios ni a las clases. En mi interior las cosas sucedían lentamente. Debía contármelas para que se quedaran dentro de mí, acostumbrándome con calma a cada nuevo detalle, es decir, repitiéndomelo muchas veces. A pesar de estas precauciones, todo lo realizaba como en cumplimiento de un compromiso anterior, que me obligara a ser de ese modo y no de otro. Esto no podía explicarlo y mis profesores y compañeros jamás se dieron cuenta. Al principio me toleraban sin hacerme mucho caso, pero después, al advertir que les tenía miedo y les era fácil hacerme sufrir, se rieron de mí. Me pusieron sobrenombres, me quitaron mis cosas y me engañaron. Lo habría soportado si siquiera alguno hubiera sido mi amigo. Hubo quien me miró con simpatía, pero en vano traté de dirigirme a él. Solo en mi cuarto me parecía sencillo. Pero una vez a su lado comenzaba a transpirar, las ideas se me confundían y terminaba por contemplar desde un rincón el alboroto de todos. Eran los gritos lo que más me turbaba. Mis compañeros se me aparecían como animales fantasmagóricos y terribles de los que era necesario huir antes de que atacaran. Eran en verdad desagradables y creo que también los despreciaba, a pesar de mi miedo. Me repugnaban por su suciedad, su manera de hablar generalmente con palabras feas y con gestos que me hacían enrojecer aunque no los comprendiera bien. Muchas veces deseé no verlos más, pero todas las mañanas, sin darme cuenta, me encontraba frente a los muros grises de la escuela. Por eso me sentí contento cuando supe que salíamos de vacaciones y tomé definitivamente entonces la resolución de no volver más. Se lo dije a Lucila y ella me contestó como si lo hubiera esperado: —Está bien, no vuelvas. La idea de ir fue tuya. Yo sabía que una escuela no es sitio para ti y que eres demasiado grande para acostumbrarte. Pero piensa si estás bien decidido.
- 36. 36 Le dije que sí y le pregunté si debía contárselo a la tía Flora. —No es necesario —me respondió—; ella se dará cuenta y creo que más bien le gustará saber que no sales de casa. Siempre teme que la abandones. Fue un gran alivio tomar esta resolución. Desde entonces pasé los días encerrado en mi cuarto, aunque comprendiendo que debía hacer algo. No sabía qué. Y lo peor es que nadie me ayudaba. Traté de explicárselo a la tía Flora. Le dije: —Tía Flora, yo sé que a usted le gusta que esté aquí, pero yo debo hacer algo. —¡Ah!, ¿ya no vas a la escuela? —me preguntó. No le respondí. Durante un rato la observé meditar. Creí que le parecía mal que no fuera más a la escuela. Sin embargo, dijo después, sin mirarme: —Entonces limpia las lámparas del comedor y del vestíbulo. —Yo quiero hacer algo... —intenté nuevamente decirle. Pero sin escucharme se alejó de mí, murmurando: —¡Y mi padre lamentó toda la vida no tener un hijo varón! Para esto sirven los hombres. Incapaces de hacer nada... inútiles... Por esto amargó su vida y la nuestra. ¡Si al menos fuera posible que lo comprendiera ahora! Dos o tres veces sucedió lo mismo. “Limpia esto, arregla lo otro”, era todo lo que sabía decirme. También intenté, aunque con menos esperanzas, hacerme comprender por Lucila. Era más difícil porque a Lucila no le gusta a verme en la cocina. Nuestras conversaciones comenzaban siempre con la frase suya: “¿Qué hace un muchacho como tú metido en la cocina?” Después se quejaba de que tenía demasiado trabajo. Por último me preguntaba: —¿Y qué hacías antes? —Nada —me veía obligado a contestarle. —Pues no hagas nada ahora tampoco. ¿Por qué tanto empeño en que debes hacer algo? Y así vivía, sin mayores alternativas. El frío me obligaba a permanecer envuelto en las mantas de mi cama, adormeciéndome con facilidad. Si había sol, caminaba un rato por las calles del barrio, contemplando embelesado el tráfico diverso de vendedores ambulantes. Las calles me parecían alegres. Sólo mi casa era un mundo aparte. Sólo yo era diferente. Me sentía sin vida, arrastrando un cansancio pesado como una vieja raíz.
- 37. 37 Presentía que me quedaba al borde de algo que se busca en vano. Algo impreciso y voluble como las mariposas. Yo también como una mariposa alguna vez iba a quemarme y entonces todo estaría perdido Porque no habría pasado más allá. No sé cómo describir una sensación que no alcanzaba a realizarse dentro de mí y ante cuya sola presencia me sentía desasosegado. Ella prometíame un placer que al no producirse se cambiaba en tortura, tanto más angustiosa cuanto más claramente había logrado comprender que ese placer era el único posible. A veces creí estar a punto de llegar, pero nunca lo conseguí. Todo lo que hice quedó del lado de acá, sin trasponer el umbral, apenas a la orilla. Para vislumbrar ese placer, quizá debí haberlo sentido alguna vez, por eso me parecía vivir sujeto a un compromiso anterior que me estaba vedado recordar, como lo he dicho. Tal vez el compromiso había sido adquirido en tiempos del cura Martínez, porque esa época fue la única de intensa agitación en mi vida. También cuando descubrí a mi vecina estuve a punto de tocar algo maravilloso. Su casa fue siempre como la promesa de una gran ventura. En sus ventanas colocaban maceteros pintados de rojo y de azul, con cactus tiernos y verdes. Si sacudían ropa, la ropa ondulaba como una bandera floreada, alegre. El jardín estaba cuidado y su verja rechinaba al abrirse como si cantata. Ese año pintaron las fachadas de un blanco ceniciento. Era una casa muy hermosa. Podía estarme largo rato contemplándola, la menor alteración de sus visillos me producía dulces estremecimientos. Y si una ventana se quedaba abierta, indicaba un camino hacia lo desconocido. Sin embargo, quizá era de noche cuando más me gustaba, porque entonces sus cuartos iluminados parecían luces encendidas dentro de mí mismo y el humo de su delgada chimenea, se introducía tibiamente en mis mejillas adheridas a los fríos vidrios de las ventanas. “No volveré a pensar en la escuela —me dije—. Decididamente ella queda al revés de toda felicidad. Es muy difícil por ese camino llegar al placer que me está prometido para algún día y que tal vez siendo valiente voy a conseguir.”
- 38. 38 En mi cuarto, el ruido cristalino de una gotera, se mezclaba al sordo golpear de la hoja suelta del postigo. De pronto crujía la casa como si estuviera cansada. Me molestaba oír, turbando esa calma de ruidos amigos, los gritos de Sara. Lucila me dijo que Sara no gritaba, que lo que sucedía era que se ponía triste y así demostraba su tristeza. Le pregunté: —¿Por qué se pone triste? —Porque se acuerda de cosas que la hicieron sufrir. —¿Tú la conocías en ese tiempo? Y Lucila, encendiendo un cigarrillo, se puso a contarme esta historia: —Cuando era chica mi madre me llevaba con ella a la mansión. Entonces todo era distinto. Las mujeres usaban vestidos largos y los hombres estaban siempre gritando. A mí me gustaba ir a la mansión, aunque mi mamá decía por las noches que sus patrones eran muy raros. Don Alfonso era un militar guapo y arrogante y Misia Gertrudis tenía también su carácter. Dicen que don Alfonso se había agriado porque no tuvo nunca un hijo varón. Y dicen que las señoritas fueron criadas como si no debieran abandonarlos nunca. Pero la Hortensita tenía sus caprichos y un genio parecido al de su padre y un buen día se fue. Y en la mansión no quisieron ni siquiera volver a nombrada. Y después vino lo de la Sarita, El novio de la Sarita era teniente. Se habían visto montando a caballo y creo que nunca se hablaron, pero la Sarita pensaba hacer lo mismo que su hermana y por eso la encerraron. Y durante años estuvo encerrada. La Florita fue la única que pareció quedarse tranquila. Decían que iba a ser monja. Pero después Pasaron muchas cosas. Yo me acuerdo poco porque mi madre ya no me llevaba de visita y en la casa contaba siempre las cosas en voz baja. Un día la encontré llorando: “Misia Gertrudis ha muerto”, me dijo. “¿La señora de la mansión ésa que usted decía que era harto rara?”, le pregunté. Y ella, llorando, me contestó: “Los patrones, Lucila, no son raros. A veces tienen preocupaciones que nosotros no podemos comprender y eso es todo. Misia Gertrudis era bien buena y ahora se ha muerto y don Alfonso ha envejecido de golpe y a la Sarita la han sacado de su encierro y dicen que hasta la Hortensita vendrá a verla. Los patrones no son raros.” Por eso yo digo lo mismo y por eso cuando la Florita me fue a buscar, me vine con ella. Bueno, bueno, no sé qué estoy diciendo.
- 39. 39 —Sigue contando, Lucila —le dije—. Me gusta mucho oír historias. El cura Martínez también me contaba largas historias. —Pero yo no soy cura, ¿qué te has creído? —dijo riendo. —No importa, pero sabes contar historias. ¿Tu mamá te las contaba a ti? —Mi mamá sólo sabía hablar de la mansión. La describía en una forma muy bonita. Y después me decía: “Cuando seas grande, vas a ir a servir a la mansión. La Sarita es menor que tú. Ella será tu Patrona.” Y me mandó a la escuela para que estuviera preparada. Y no me dejaba juntarme con los muchachos del barrio para que no aprendiera malas palabras. Pero mi mamá se murió poquito después que Misia Gertrudis. Yo creo que murió de pena. Sobre todo cuando se enteró de que ponían en venta la mansión. Me decía llorando: “Es como si ella se muriera otra vez. Ella era igual que la mansión: grande, fuerte, muy hermosa y harto noble.” Yo pensaba que la Florita nunca se le iba a parecer. —¿Por qué llamas a esa gente con los mismos nombres de los de esta casa? —le pregunté. Sin contestarme, Lucila encendió otro cigarrillo. —Porque es más fácil —me repuso al fin, suspirando. —Lucila, continúa —le rogué. —He hablado demasiado. Debo ir a curar a la señora —me dijo de mal genio. Buscó la palangana, llenándola de un agua azul y luego algodón, gasas y vendas. Yo la seguí como un sonámbulo. Lucila penetró al cuarto. El tío Alfonso y yo nos quedamos en la puerta. Desde allí podía ver el perfil agudo de la inmensa figura de la señora. Tenía un camisón rosa y su cabeza caía hacia un costado. El tío Alfonso la miraba por entre los agujeros de un botón. Al oír sus quejidos, él también empezó a gemir. Yo sentí que mi cabeza daba vueltas como si fuera a estallar. Lucila mojaba los algodones en el agua azul de la palangana y los pasaba luego por el cuerpo de la señora. Un olor insoportable nos invadía. La señora tenía sus manos sobre el pecho y de su cabeza ladeada se escapaban roncamente los pequeños aullidos. Lucila le colocó unas gasas y la cubrió con las cobijas. La señora suspiró, dejando caer sus diminutas manos lívidas a lo largo del cuerpo. Y así se quedó, como si nada hubiera sucedido.
- 40. 40 Me pareció entonces infinitamente triste y que esa tristeza sin remedio se me contagiaba a través de invisibles hilos. ¿Cómo no ha de ser triste una mujer abandonada sobre su cama, sin más vida que el ligero estremecimiento de sus manos o leves aullidos como de pájaro? Sola en la penumbra de un cuarto sucio y mal ventilado. Desoladamente sola, abandonada, triste... —¿Qué hacen ustedes allí? —vino a sacudirme la voz de Lucila—. Eres insoportable Guillermo, si no tienes nada que hacer, encera el piso del comedor. Obedecí sumisamente. El olor de la cera se mezcló entonces al de los remedios y sentí náuseas. Mi cabeza, como si fuera enorme, se estremecía en un ámbito rojo. Creo que el aire me faltaba. La cabeza me daba tumbos. Estuve en un sitio donde todos eran viejos y saltaban entre las piedras jugando a ser niños. A ratos veía sólo sus manos. Me decían riendo: “Son raíces”, y las clavaban en la tierra. A ratos, sólo sus ojos: “Son peces”, me decían llorando y los arrojaban a una pecera de cristal. Y también de sus bocas, finas e inseguras, sin dientes, me decían: “Son túneles y te vamos a comer.” Pero yo era una calle abandonada y estaba triste. Me puse a llorar. También las calles pueden llorar sin consuelo. Lucila me preguntaba: —¿Qué te sucede? —Era inútil explicárselo: ella nunca comprendía las cosas. Me pareció que nadie comprende nunca nada. Y que yo mismo, cuando más cerca estuve de comprender algo, había visto de pronto cómo todo desaparecía. Si al menos hubiera tenido alguna vez —me dije— la seguridad de que algo iba a alcanzar, habría sido más fácil seguir. Pero de nada podía estar seguro. Era como caminar en el aire. Estar con los ojos abiertos sin poder ver. Ser eso, una calle abandonada, una calle hacia ninguna parte. O una llave que ha perdido su puerta. Le dije a Lucila: —¿Dónde están las puertas ? Tiene que haber una para mí. Lucila me pasaba la mano por la frente. Una mano fría, áspera. —Déjame —le dije—, tengo ganas de llorar. —Las mujeres lloran —me respondió—. Tú eres hombre. Sube a tu cuarto. Pero resulta difícil subir escaleras cuando la cabeza pesa como si fuera un zapallo.
- 41. 41 IV DURANTE mucho tiempo no bajé del desván. Me hundía en mi cama en medio de un calor insoportable y sólo veía visiones: viejos que me hacían muecas, manos sucias que se acercaban a tocarme, muros grises derrumbándose frente a mis ojos, bosques interminables y pájaros, muchos pájaros de alas negras. Tal vez grité de miedo y desesperación, sintiendo una asfixia irremediable. Solamente Lucila acudía a verme y me llevaba comida: “Guillermo, Guillermo, tranquilízate”, me decía. Y era bueno oír mi nombre, aunque la voz me hablara desde lejos, separada de mí por distancias insalvables. Las voces casi siempre demoran mucho en llegar. Son como frágiles puentes que zozobran al viento y lentamente avanzan, temblando. Mi enfermedad no tenía remedio. Pero, de pronto, una mañana, como un rayo de sol, entró en mi mente, el recuerdo del cura Martínez. Comencé a pensar en él y mejoraba. Pasé de la desesperación a la calma. Una calma venturosa, plena de su imagen. El cura Martínez me hizo renacer, como si con su recuerdo mi vida de nuevo hubiera recobrado sentido. ¿Cómo había podido olvidarlo? Él era mi salvación. No tardé en estar en condiciones de bajar a almorzar. Aquel primer día que lo hice, la tía Flora me preguntó: —¿Has estado enfermo? —Sí, tía —le repuse. —¿Qué te sucede? —No sé. —Te pareces a tu madre. —¿Cómo era mi madre? —Como tú. —Pero, ¿cómo era ella?
- 42. 42 —¡Vamos! Tranquilízate. —Creo que usted nunca la conoció —me atreví a decirle. —Come despacio, es bueno para la salud. —Tía Flora, necesito preguntarle algunas cosas. —No tengo por qué contestarte, Guillermo. Hasta ahora has sido un niño bueno, no me obligues a tener que castigarte. —¿Por qué me manda usted? ¿Por qué vivo en esta casa? Hay muchas cosas que necesito saber, tía Flora. —Guillermo, te estás volviendo insoportable. ¿No te das cuenta? Nadie sabe nada. Es inútil saber. —No comprendo, tía Flora. —Es que nadie comprende, Guillermo. No se trata de eso. —Pero ¿debo permanecer aquí? —Eso es cuestión tuya. Puedes quedarte en esta casa o irte cuando quieras. Y no sigas hablando. —¿Soy un huésped suyo, tía Flora, o somos parientes? —En la tierra siempre se es un huésped. Aquí estamos sólo de paso. “Ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra”, está escrito. —Si ya lo sé, debemos morir, Pero antes... —“Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece.” —Tía Flora, pero yo quiero saber... “Pues somos nosotros de ayer y no sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra.” —Ya veo que usted no quiere hablar conmigo. ¡No sé qué debo hacer! —Tal es el camino de todos los que olvidan a Dios. —Yo no he olvidado a Dios. El cura Martínez me hablaba de él... No lo he olvidado. —Él es el camino, la Verdad y la Vida. —Usted tiene un Dios de palabras difíciles. —Guillermo, me estás aburriendo. Tú no has sabido glorificar al Señor y por eso tu alma está turbada. —Es que hay otras cosas, tía Flora. El señor Martínez decía que Dios era bueno y velaba por nosotros. Pero Dios está en el cielo y aquí abajo las cosas son distintas.
- 43. 43 —He hecho lo posible por salvar tu alma. Fui a buscarte y te traje a mi casa. El Señor conoce mis sacrificios y él sabrá recompensarme. De ti nada espero. Tuya es tu vida y de ti depende tu salvación. Comprendí que era inútil seguir hablando. Estaba desconcertado y confuso. Debía recuperar pronto mis fuerzas para salir en busca del cura Martínez. Esperaba mucho del encuentro, aun cuando no sabía qué era posible esperar. Mi ánimo se tranquilizó y con paciencia soporté los monólogos interminables de Sara y respondí, casi sonriendo, a la mirada descolorida, hueca del tío Alfonso. Sara estaba cada vez más perdida, aunque su aspecto no lo delatara. Gorda, de mejillas rojas, usaba siempre unos delantales floreados muy viejos, pero limpios. La mirada era vacilante, intermitente, y sus manos, de dedos chatos, casi sin uñas. Su manía consistía en hablar. Hablar y hablar hasta que las mismas palabras se le deformaban. A nadie hacía daño que ella hablara y parecía que de tanto escucharla se llegara a no oírla. A veces tenía ocurrencias extravagantes. Se ponía algunas tardes, por ejemplo, un sombrero de flores rojas y violetas y se paseaba con él por la casa cantando y aullando. O sacaba a hurtadillas, de no sé dónde, un uniforme de militar y lloraba abrazada a él. Y cuando descubrió una corneta tuvimos que soportar su espantoso ruido durante horas. Lo que no se atrevía a sacar eran los revólveres de la panoplias, pero se paraba en una silla, frente a ellos y les hablaba en su jerga. Lucila la tranquilizaba con buenas palabras o si no la amenazaba con la tía Flora a quién temía y en cuya presencia se comportaba, por lo general, con bastante seriedad, aunque a veces la remedara a sus espaldas. De todos ellos, sólo pensaba en cómo se los describiría al cura Martínez. Empecé a recorrer Santiago de un extremo a otro buscándolo. En dos parroquias existían curas con su mismo nombre. Resultó horrible encontrarme de repente frente a alguien que nunca había visto. Tuve que pedirle perdón, retroceder casi sin sentido, llevándome todo por delante y salir corriendo hacia la calle. Cuando algo así me sucedía, volvía a casa como si me hubieran pegado. Con un agudo dolor en los huesos, y una sensación de mareo, de rabia y de tristeza. Uno de esos días pasé frente a la habitación de la señora y la puerta estaba abierta.
- 44. 44 En la penumbra distinguí su pequeña cabeza, inclinada sobre uno de los hombros. Tenía la espalda cubierta con un chal blanco y los ojos cerrados. Sin embargo, supe, presentí que no dormía, que hasta tal vez le fuera posible descubrirme. Estaba acostada en un catre blanco de hiero, la colcha de su cama también era blanca y al lado tenía una mesa de mármol llena de remedios, de pequeñas palanganas, de jarros y vasos. Nada más era posible distinguir en la oscuridad que la rodeaba. Más que a medicina era un olor húmedo, ácido, el que salía de su habitación. Nadie me veía, por eso permanecí largo rato observándola. Su rostro, como el mío, era afilado y si es cierto que podía verme, esto no la inquietó. Parecía que nada iba nunca a inquietarle. Sus manos pequeñas, encogidas, eran como dos pajaritos muertos. Su respiración, tranquila, apenas perceptible por la leve agitación de las sábanas. Era como una niña jugando a estar enferma. Al observarla durante tanto rato, sentí angustia y ternura. Hubiera querido acomodar su chal, acariciar sus cabellos sin vida, sus manos, o haberle dicho alguna palabra. ¡Si el cura Martínez la viera! —me dije. Y la abandoné para seguir en busca de él. Ese fue el día en que resolví dirigirme a la pensión donde nos habíamos conocido. Caminé por el centro de la Alameda de un modo natural, casi como si fuera una persona igual a todas; doblé por la calle Lira silbando una música que había oído al pasar. Sólo cuando me encontré frente a la casa, comprendí que todo esto era inútil. Transpiraba, las piernas apenas me sostenían y cavilé amargamente antes de decidirme a entrar. Me desconcertaban tremendamente los extraños. Tal vez el temor a mí mismo me obligaba a tener conciencia de cada uno de mis movimientos, de mis gestos, de mis palabras; un esfuerzo demasiado grande. Tenía miedo a que se rieran de mí, a hacer el ridículo y a que me trataran mal. Sólo parecía sucederme a mí todo esto. Los demás —me decían— hablan entre ellos, se ríen y se cuentan cosas. Tal vez debiera ejercitarme hablando con la tía Flora y con Lucila. Pero me interesaba poco hablar con ellas y casi no había razón pata que lo hiciera. Por lo tanto estaba condenado a que mi problema no tuviera solución. Después de pasar casi una hora frente a la casa, me aventuré a tocar el timbre. La propia dueña —la recordaba por su manera esquiva de mirar— me abrió la puerta. Le expliqué tartamudeando quién era.
- 45. 45 —¡Ah!, ahora te recuerdo —me dijo—. Eres el chico del señor Plaza, el que estuvo en la pieza que da al patio. ¡Caramba!, ¡qué grande estás! Pero, pasa, pasa, ¿qué te sucede?, ¿quieres venir de nuevo a mi casa?, ¿qué es de tu padre? —¿Usted puede decirme la dirección del cura Martínez? —la interrumpí. —¿El cura Martínez?, ¿quién es? —Estuvo también aquí... cuando estábamos nosotros. —No lo recuerdo. ¿El cura Martínez... el cura Martínez? Pero... si creo que nunca he tenido curas en mi casa. —Era un cura español, señora. —¿Te sientes mal, niño? —No. Quiero saber la dirección del cura Martínez. —Tengo una vaga idea de que estuvo un cura hace años. Pero imagínate que ni siquiera lo recuerdo bien, así es que difícilmente puedo saber su paradero. No sé cómo terminó la conversación. Recuerdo vagamente que la mujer me preguntaba con mucha insistencia por mi padre, que se desilusionó al saber que no vivía conmigo y era imposible, por lo tanto, que le hablara de él. Bruscamente me dijo que no recordaba al cura Martínez y no tuve más remedio que marcharme. Comencé a espiar por la calle a todos los curas. Fue inútil. Pensé tanto en el cura Martínez, deseé tan vivamente encontrarlo que terminé perdiéndolo para siempre. Yo mismo no supe ya cómo era, no supe ni siquiera si hubo una vez un cura Martínez. Sin embargo, continué conversando con él. Pasaba frente al tío Alfonso, lo recordaba y al llegar a mi cuarto, le decía: “Si pues, señor Martínez, el tío Alfonso es un viejito flaco, de ojos desteñidos y sin luz, no habla nunca, no tiene dientes, todo resbala por su boca casi sin labios. Usted diría que da pena mirarlo. Fíjese que más bien da risa y unos deseos incontrolables de pegarle. Habría que molerlo a palos. Usted se va a asustar, pero yo a veces pienso que en la vida puede ser bueno matar a alguien. Yo por ejemplo, mataría con gusto al tío Alfonso. Creo que me sentiría satisfecho de mí mismo si matara al tío Alfonso o a cualquiera. Digo al tío Alfonso porque lo tengo cerca, porque es un ser inútil y porque me gustaría matarlo. No se asuste, señor Martínez, pero es cierto, qué voy a hacerle, me gustaría matarlo...”
- 46. 46 No podía imaginar qué respuestas daría el cura Martínez a mi charla interminable. Le hablaba cuando estaba en mi cuarto, pues temía que si alguien me viera, me creyera hablando solo. Yo hablaba con una gran soltura, mis ojos clavados en su sotana negra, raída y sucia, por donde lentamente resbalaba la ceniza de sus cigarrillos de penetrante aroma. No se imagina, señor Martínez, las cosas en que me vi envuelto después que nos fuimos de la pensión de la calle Lira. Pero más bien quisiera hablarle de mis primeros años. El recuerdo que tengo de mí entonces, es el de verme bajar una larga y oscura escalera. Abajo se escuchaba la voz de mi padre. Me parecía que nunca iba a llegar donde él estaba. Bajaba temblando, con la preocupación de ser descubierto. He olvidado el momento de mi llegada. La única imagen que conservo nítida es la de mis pasos inseguros. Es un recuerdo muy trivial, pero mis recuerdos son así: casi todos sin importancia, grabados en mi memoria por un capricho inexplicable. Del mismo modo recuerdo un patio de luz en donde me encerraban para que jugara. Como no tenía juguetes, conversaba solo, con personajes que iba inventando. Uno de ellos era un viejito de barba blanca, muy limpio y sonriente, al que llamaba "Metuis". Otros, unas señoritas muy ricas y elegantes: “las de Alcalá”. Les hacía visitas o ellos me visitaban y así transcurrían las horas. ¿Creerá que no me dio vergüenza el día en que una señora me sorprendió hablando? Entonces me parecían estas cosas como muy naturales. También recuerdo lo difícil y absurdo que me resultaba vestirme y lavarme por las mañanas. Me costó mucho aprender a colocarme la ropa. Me daba vergüenza preguntarle a mi padre cómo se hacían estas cosas. A veces me quedaba durante horas contemplando mis pantalones, dándoles vueltas, tratando con empeño de recordar la forma en que se ponían. Les tengo cariño a estos recuerdos, hoy tan lejos, pero en los que me reconozco tal cual soy ahora. Mi infancia es una zona muy blanca y luminosa, algo triste, pero bella, y en la que viví despreocupado, como quien sueña. Es eso, un tibio sueño abandonado. Igual que en los sueños nada me tocaba verdaderamente, todos parecían haberme olvidado, y el olvido era la medida de mi felicidad.
- 47. 47 Mi padre solía renegar de mi presencia. “Este chiquillo que para lo único que sirve es para molestarme”, le oí decir muchas veces. Tal vez de tanto oírselo comencé a darme cuenta de que en realidad mi vida era sólo un estorbo. Trataba en vano de no causar ninguna molestia. Pero nunca faltaba el que descuidadamente desordenara unos papeles, cambiara de sitio los cigarros o mi ropa envejeciera hasta el punto de romperse. Todo esto era recibido con gritos, protestas y juramentos. Es cierto que nunca me pegó. Un día supe por qué causa. Oí que le decía a un amigo que había llegado a buscarlo: “No me atrevo a darle un bofetón, sería como dárselo a su madre de quien ha sacado un cuerpecito flaco y endeble.” Fue también la primera vez que oí hablar de mi madre. Se me apareció como un ser dulce a quien mi padre temía y respetaba, a quien, acaso, echaba de menos y por quien soportaba las molestias que yo le ocasionaba. Después todo me fue resultando difícil. Permanecía días enteros encerrado en mi cuarto sin fuerzas ni para abandonar la cama. A veces caía en unos estados de somnolencia en los cuales abandonaba mi cuerpo y vagaba por regiones tibias e imprecisas. El menor ruido me sobresaltaba produciéndome una angustia que sólo concluía en llanto. Hubo tardes en las que lloraba sin consuelo. Mis propias lágrimas eran entonces una compañía. Las sentía resbalar calientes por mi rostro y luego helarse hasta hacerme temblar. Lloraba sin motivo, creo que como una forma de entretenerme. Jamás lo hice delante de mi padre. Ni siguiera cuando más rudamente me increpó. En esas ocasiones callaba, con la cabeza gacha, apretando los dientes y los puños. Después me iba a la cama sin comer y planeaba irme de su lado. Creía entonces que me sería fácil caminar por las calles hasta perderme. Y entusiasmado con esta idea imaginaba un encuentro con mi madre que terminaba para siempre con mis penurias. Mi madre era la meta de mis sueños. La tenia colocada allá arriba, en medio de un cielo y un aire muy puros, casi sin rostro y con sus manos albas, transparentes, toda ella una suave sonrisa. Durante aquellos años me parecía posible verla un día descender de las montañas, tomarme de su mano e irme para siempre con ella. Poco antes de conocerlo a usted, fue cuando supe de su muerte. Era un día de fiesta, creo que una Navidad y mi padre me había llevado a una fábrica para que me dieran juguetes.
- 48. 48 Nos volvimos caminando por la orilla del río. De pronto, junto a uno de los bancos, vimos un tumulto. Nos aproximamos. Tendida en el banco había una mujer joven, rubia, con las manos cruzadas sobre el pecho. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto lejano y algo como una sonrisa flotaba en su rostro. Tal vez fue la sonrisa y esas manos finas y blancas, las que me hicieron pensar en mi madre. Me acerqué con una alegría temblorosa, me sentí transportado a su mundo, a esa gran luz que emanaba de su figura. Entonces oí que a mis espaldas decían: “Pobre, parece que hubiera muerto sin sentido.” Mi padre me empujaba para sacarme de aquel lugar. La miré por última vez, casi a punto de llorar; era tan hermosa como para eso. Después le pregunté a mi padre: “¿Quién era?” “Una muerta”, me respondió sin mirarme. Pensé que a él también le había conmovido. Estuve a punto de decirle que era así como había imaginado siempre a mi madre. Pero continué callado a su lado. Y entonces comprendí que mi madre estaba muerta y que era muy difícil que algún día la encontrara. No volví a pensar en ella, aunque a veces, su imagen se me aparece por la noche y desde lejos me sonríe sin mirarme y deja en mi alma un dulce sentimiento de paz. He hablado demasiado y no he dicho nada de lo que quería decirle. Siempre me sucede lo mismo con los recuerdos: terminan por imponérseme. Ha comenzado a ser de noche. No se asuste por esos ruidos: son Sara y el tío Alfonso que conversan abajo y mueven algunos muebles. De un tiempo a esta parte, Sara transporta todo de un lado a otro. Lucila se ha quejado amargamente de esta nueva costumbre, pero la tía Flora la oye sin responderle, quiere dar la impresión de que es ella misma la que autoriza el desorden. Sin embargo, escuché claramente hace poco que le dijo a Sara en el comedor: —Sarita, sería mejor que tejieras para los pobres. Y ésta le respondió sin mirarla: —Los soldados son pobres y están invadiendo nuestro territorio. Es necesario protegerse, Florita, usted no sabe estas cosas porque está siempre en la calle, pero Alfonso ya ha sido avisado. ¡Va a estar bonito con su uniforme rojo! A lo que la tía Flora le repuso, con cierta impaciencia: —Eres tú la que debes protegerte, Sara. Ya te he dicho que tejas.
- 49. 49 De pronto, las dos se percataron de mi presencia y se sentaron cada una en su sitio como si no hubieran dicho nada. Al cabo de un momento, Lucila trajo al tío Alfonso y comenzó a servir el almuerzo. Comimos en silencio. Después, a la salida, Sara se me acercó y me dijo: —¿Te has dado cuenta de que la Flora está cada vez más loca? Hay que tener cuidado con ella. Cree que es necesario tejer uniformes a los soldados. ¡Me da pena! Pero es mejor no contradecirla. Y se sentó al sol, poniéndose a tejer con aire abstraída. Si la miraba, me guiñaba los ojos. Apenas la tía Flora parte a la calle, comienza ella a removerlo todo. Me ha pedido ayuda, pero, como usted comprenderá, me he negado. En general, prefiero no meterme con ellos. Aquí arriba se está más tranquilo, ¿no le parece? Y aquí arriba está usted, una persona tan importante para mí. Pero usted no existe. No he hecho más que hablar solo. Y mientras tanto mi vecina, en la calle, juega con otras niñas, llenando de pequeños gritos el atardecer. Su alegría llega hasta mi cuarto y me estremece. Todos son felices, me digo, menos yo. Mi vecina ha sacado su bicicleta y sus patines y jugará hasta cansarse. Cerrando los ojos puedo ver su rostro brillante, resplandeciente. Te quiero mucho, te quiero mucho, le digo. Y ella nunca va a oírme. Tengo ganas de llorar, pero no debo llorar. Me gustaría hacer algo, cualquier cosa. No quedarme aquí, solo y abandonado. Tal vez podría convencer a Sara de que saliera a la calle a pasearse conmigo y de que llevara puesto su sombrero de flores violetas y rojas. O tomar en brazos al tío Alfonso y salir aullando con él al centro de la calle y dejado caer y reírme hasta la desesperación. O simplemente salir, saludar a mi vecina, decirle que la quiero y tomados de la mano comenzar un juego terriblemente entretenido. Sí, debo pensar qué tengo que hacer. Ya no hablaré más con usted, señor Martínez. Porque usted no existe, no existe, no existe.
- 50. 50
- 51. 51 V DOBLABA por la calle Virreinato cuando me llamó. Me volví sorprendido y antes de que yo le contestara, me impuso silencio con un gesto y me tomó por el brazo. Entonces me dijo, misteriosamente: —Estate callado, Plaza. Ese carabinero me tiene cateado. Hazte el leso. Andemos. Desde que abandoné la escuela no había visto a este compañero que fue quien me habló el primer día de clase diciéndome que era de Concepción. Había cambiado mucho. Llevaba una bufanda al cuello, una chaqueta medio verdosa y unos gruesos pantalones largos. Estaba siempre flaco, pero en su rostro se advertía algo decidido, enérgico, que antes no tenía. También sus ademanes eran más bruscos. Caminábamos en silencio, como si fuéramos viejos amigos y me sentía protegido a su lado y atraído por él. En la esquina de Sotomayor nos detuvimos. —¿Tienes un pitillo? —me preguntó, volviéndose para observar al carabinero. Le contesté que no fumaba y sin escucharme, repuso en un tono de alivio—: Menos mal que ya no viene. Siempre me ponen nervioso los “pacos”. Fue una suerte encontrarte. Bueno, y ahora me voy. Lo vi hacer ademán de despedirse y casi sin darme cuenta de lo que hacia, lo tomé del brazo y le dije: —Caminemos. Hace mucho tiempo que no te veo. Quiero que me cuentes cosas de la escuela y todo lo que haces. Me dijo: —Mira, Plaza, aquí no puedo y además hoy tengo mucho que hacer. —Yo no tengo nada que hacer —me apresuré a contestarle— y puedo acompañarte. Vaciló unos momentos. Luego continuó: —Bueno, si quieres vamos al sitio, pero te prevengo que es peligroso y tú has sido siempre cobardón y lleno de melindres como una chiquilla.
- 52. 52 Lo dejé que me insultara, sin inmutarme. Estaba decidido a continuar con él a cualquier precio. Me sentía lleno de fuerzas, impulsado a un abismo del cual dependía más que mi vida, más que todo lo que hasta entonces había sido. —Vamos —le dije—, ¿adónde es? —Tenemos que irnos por Diez de Julio —me respondió—. Es menos peligroso. ¿Y tú qué haces por aquí? —Yo vivo cerca, en Argomedo. Seguimos en silencio. Temí que se aburriera conmigo y me aventuré a preguntarle: —¿Siempre vas a la escuela? —¿Estás loco? Hace tiempo que me salí. Yo no sirvo para eso, ¿y tú? —Yo tampoco voy. —Y los viejos, ¿qué te dicen? —¿Quienes? —En tu casa... tu familia. —Ah... mi familia... No, no me dice nada. Por primera vez se volvió hacia mí y me miró a los ojos. Más que sorpresa me pareció que había admiración y una mezcla de incredulidad en su mirada. Le pregunté: —Y a ti, ¿qué te dicen? —Nada, tampoco. ¿Qué quieres que digan? Los tengo dominados. Además mis viejos están en Concepción. —Y tú, ¿estás solo aquí? —Solo; ¿o crees que necesito niñera? Se rió estrepitosamente y sin muchas ganas. A todo esto doblábamos por la calle Cueto, saltando entre las piedras, porque la calle estaba sin pavimentar. En un charco me resbalé y me hice daño en el brazo izquierdo. Me levanté sin quejarme, pero Iturra me dijo: —Mejor que te vuelvas. Tú no sirves para estas cosas. —Déjame —le dije, sacudiéndome el barro. Me miraba de arriba a abajo con cierto desprecio en sus ojos pequeños. —Estás flaco —me dijo entonces— y tienes la cara amarilla y los dedos largos como una mujer. Apuesto a que no sabes pegar un combo. Lo miré sin decir nada. Y él se me acercó y me pegó con el puño en el estómago. Me doblé, lo vi todo negro y cuando sentí su risa, me enfurecí y sin saber lo que hacía me abalancé sobre él y traté de pegarle. Me sujetó por los brazos:
- 53. 53 —Quédate tranquilo —me dijo—. Conmigo tienes que tener cuidado, ¿o te quedó gustando el combo? Miré hacia todos lados. No se veía a nadie en la calle. Me di cuenta de que las fuerzas me abandonaban y de que hubiera querido gritar o venirme corriendo a casa para llorar sobre mi cama. Sus manos, apretando mis brazos, me hacían daño. Traté de librarme, y sin poder más, le grité: —Déjame. Me quiero ir. Entonces me di cuenta de que de un sitio baldío había salido otro muchacho que contemplaba la escena en silencio, con los brazos en la cintura. Iturra también se percató de su presencia y para vanagloriarse delante de él, me despachó un segundo puñetazo que me hizo caer. Mientras me levantaba, el otro preguntó: —¿De dónde sale éste? —Es un compañero de la escuela —le contestó Iturra—. Se llama Plaza. Y volviéndose hacia mí, me dijo: —Éste es el pelado Cataldo, un amigo. Traté de sonreír, pero me sentía dolorido y mi sonrisa más debe de haber parecido una mueca. Se echaron a reír y me invitaron: —¿Quieres conocer el sitio ? Entramos en el terreno baldío, todo empantanado, y nos dirigimos hacia unas latas en forma de casa que había en el fondo. Tenían fuego encendido y un pero dormitaba a su lado. Iturra y Cataldo se acercaron al fuego restregándose las manos. Cataldo me miró, todavía muerto de risa, y le preguntó a Iturra; —¿Esto es todo lo que has traído? —señalándome con un gesto. Iturra, molesto, le respondió con su voz aguda: —Y, ¿qué quieres? Un “paco” me cateó entre ojos apenas doblé por Vicuña Mackenna. Si no me encuentro con éste, seguro que se acerca a preguntarme por qué no estoy en la escuela o cualquier otra lesera. —Bueno —le dijo Cataldo muy serio— pero tenemos que comer ¿tiene plata éste? Iturra se me acercó: —A ver, cabra, ¿tienes plata? Le contesté que no e hice ademán de irme. —¿A dónde vas? —me detuvo autoritario.
- 54. 54 —Me voy a casa —le dije—, es tarde y me van a dejar sin almuerzo si no llego. —Nosotros también queremos almorzar, ricura. No te apures tanto. Cataldo empezó a sacudirme el abrigo, tanteándolo. Me dijo: —Y si te quedas sin abriguito, ¿te resfrías, ricura? No sabía qué hacer, estaba como atontado. Lo miré estúpidamente. Oí que conversaban entre ellos: —¿Y a quién quieres vendérselo? Creerán que es robado y te meterán a la capacha. —No seas tonto. Se lo llevaremos al viejo de San Diego. —Claro, y a pata te vas a ir para allá, ahora. Y además, ¿crees que te va a dar más de doscientos pitos? —¿Y qué más quieres? ¿O pensabas banquetearte como si estuvieras en Concepción en casa de tus viejos. —No seas... no ves que un abrigo puede darnos para varios días. No pude más y le dije a Iturra: —Oye, yo no puedo darles mi abrigo. Después la tía Flora y la Lucila no sé qué me van a decir. —Tú te callas —me respondió con una mirada feroz. Y siguió discutiendo con el otro. Tal vez habría podido escaparme en ese momento, pero en el fondo no lo deseaba. Desde que Iturra había gritado mi nombre en la calle Virreinato, fue como si algo hubiera cambiado para siempre en mi vida. Hubiera sido mucho decir que estaba contento, pero me sentía otro ser, sin duda. Yo mismo me asombré cuando dije: —Bueno, les doy mi abrigo, pero con una condición: somos amigos y me dejan juntarme con ustedes, y hacer todo lo que ustedes hacen. Se miraron sorprendidos. Después Iturra se me acercó y me dijo bondadoso, con voz amable y sin insultos: —Mira, Plaza, yo te conozco desde la escuela. Tú no sirves para estas cosas. Eres un poco raro, no eres bien hombre todavía. Cataldo, en tono de broma, lo interrumpió: —Déjalo. A lo mejor el cabro nos sirve. Y dirigiéndose a mí me preguntó: —¿Qué sabes hacer?, ¿tienes plata?
- 55. 55 Nuevamente estaba intimidado y no supe responder. Entonces me explicó: —Yo me arranqué de la casa y ando escondido. Éste duerme en casa de su madrina y se hace el que va a la escuela. Pero tenemos que comer, ¿comprendes? y para eso nos arreglamos como podemos. Y hay que ser harto hombre y andarse con cuidado porque si vamos a dar a la capacha estamos listos. ¿Sabes lo que es la correccional? Mi hermano más grande fue a dar allá cuando apaleó a la china de mi padre y él nos ha contado. Bueno, ahora lo sabes, ¿qué alegas? Los miré sin comprender lo que me habían dicho. No sabía qué hacer. De pronto se me ocurrió y me quité el abrigo y se lo di a Iturra. Éste lo tomó sin decir nada y dio vuelta las mangas para observarle el forro. —Yo le saco cuatrocientos al viejo —le dijo a Cataldo y se volvió para irse. —Apúrate —le gritó éste—. Plaza y yo tenemos hambre. A ver si te compras algo bueno para festejar al amigo. Tráete vino y cigarrillos. Iturra vaciló un momento, pero se colocó mi abrigo sobre los hombros, me dijo “chao” y se fue. Nos acercamos al fuego, me sentía dolorido y temblaba no sé si a causa del dolor o del frío. Intenté hablar: —Cataldo —dije. Pero éste me interrumpió: —Aquí no estamos en la escuela, dime Pelado. A ti te diremos Zancudo, porque eso pareces por lo flaco. Me reí sentándome en el suelo, junto al perro. Creo que respiré muy hondo, suspiré, porque la verdad es que me sentía contento, aunque no lograra explicarme las causas de esta alegría. El Pelado me preguntó: —¿Eres bueno para la rayuela? Ni siquiera sabía en lo que esto consistía, pero le contesté que sí. Entonces observé que trazaba una línea en la tierra y comenzaba, desde lejos, a tirar unas monedas. Me puse a hacer lo mismo y para asombro mío, el Pelado me dijo: —Eres bien gallo, Zancudo, así me gusta, vas a derrotar al chico Iturra —y me palmoteaba en la espalda hasta hacerme casi caer.
- 56. 56 Pasaba el tiempo e Iturra no volvía. El hambre nos obligó a abandonar el juego y cada uno pensaba por su cuenta, sin hablar. De pronto, Cataldo me dijo: —Vamos a dar una vuelta a ver si conseguimos algo para entretener el diente. Yo tengo que andar con cuidado porque si me pillan estoy listo. Así que tú te las vas a arreglar. Iremos a la panadería de Diez de Julio. Lo seguí sin darme cuenta de lo que hacíamos. En una esquina me explicó: —Yo entro a preguntar si salió el pan de molde y me paro frente a las cajas de las galletas, abro una con el pie y tu entras al tiro y me dices: “dice mi mamá que te apures”. Yo no te hago caso y sigo conversando con la panadera, entonces tú sacas una buena tucada de galletas y después apretamos. Un frío metálico y doloroso me recorrió el cuerpo al oírlo hablar, pero no le dije nada. —¿Entendiste? —me preguntó. Con la cabeza le contesté afirmativamente. Y se largó a correr hacia la panadería, dejándome solo. Desde entonces, un propósito llenó por completo mi mente: no podía fracasar. Calculé el tiempo necesario y me encaminé decidido a la panadería. Entré y dirigiéndome a Cataldo le grité lo convenido, pero me di cuenta de que éste no estaba junto a la caja de las galletas y que en el mesón, frente a la panadera, había un carabinero. Cataldo, tímidamente, preguntaba si tardaría mucho en salir el pan de molde. Observé que el carabinero nos miraba disgustado, pero, ciego en mi propósito, me dirigí a las cajas de galletas y dije: —Me da un cuarto, por favor. La panadera se disponía a atenderme, el carabinero, impaciente, tomó un diario del mesón y comenzó a hojearlo, Cataldo me miraba sorprendido. En menos de un segundo abrí una caja, saqué dos paquetes grandes y me eché a correr. A los pocos pasos me escondí detrás de una puerta y pude ver pasar al carabinero sujetando a Cataldo, que gritaba: —Si yo no lo conozco, le juro, mi sargento, que no lo conozco. El corazón me latía como si fuera a salírseme. Apretaba contra el pecho los paquetes, temblando, mientras un sudor frío empapaba mi cuerpo. No pensaba en nada, estaba contento y asustado. El tiempo me parecía detenido.
