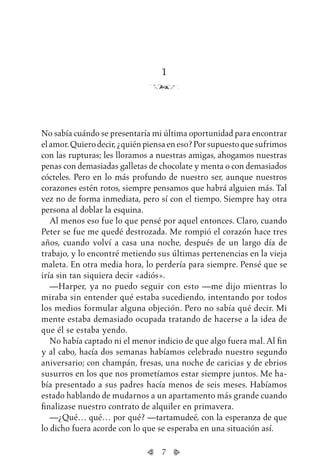
Después de cada ruptura, siempre hay un periodo de duelo
- 1. 1 No sabía cuándo se presentaría mi última oportunidad para encontrar el amor. Quiero decir, ¿quién piensa en eso? Por supuesto que sufrimos con las rupturas; les lloramos a nuestras amigas, ahogamos nuestras penas con demasiadas galletas de chocolate y menta o con demasiados cócteles. Pero en lo más profundo de nuestro ser, aunque nuestros corazones estén rotos, siempre pensamos que habrá alguien más. Tal vez no de forma inmediata, pero sí con el tiempo. Siempre hay otra persona al doblar la esquina. Al menos eso fue lo que pensé por aquel entonces. Claro, cuando Peter se fue me quedé destrozada. Me rompió el corazón hace tres años, cuando volví a casa una noche, después de un largo día de trabajo, y lo encontré metiendo sus últimas pertenencias en la vieja maleta. En otra media hora, lo perdería para siempre. Pensé que se iría sin tan siquiera decir «adiós». —Harper, ya no puedo seguir con esto —me dijo mientras lo miraba sin entender qué estaba sucediendo, intentando por todos los medios formular alguna objeción. Pero no sabía qué decir. Mi mente estaba demasiado ocupada tratando de hacerse a la idea de que él se estaba yendo. No había captado ni el menor indicio de que algo fuera mal. Al fin y al cabo, hacía dos semanas habíamos celebrado nuestro segundo aniversario; con champán, fresas, una noche de caricias y de ebrios susurros en los que nos prometíamos estar siempre juntos. Me ha- bía presentado a sus padres hacía menos de seis meses. Habíamos estado hablando de mudarnos a un apartamento más grande cuando finalizase nuestro contrato de alquiler en primavera. —¿Qué… qué… por qué? —tartamudeé, con la esperanza de que lo dicho fuera acorde con lo que se esperaba en una situación así. 7
- 2. Miré fijamente su amplia espalda, que quedó frente a mí al incli- narse sobre la estropeada maleta de cuero marrón que había colocado encima de la cama que habíamos compartido durante dos años. Intenté no pensar en la última vez que habíamos hecho el amor ahí, pero me resultó casi imposible puesto que había sido hacía solo cuatro días, justo la noche antes de que me hicieran socia en mi bufete (la socia más joven hasta la fecha de la conservadora Booth, Fitzpatrick & McMahon). Se suponía que las mujeres de treinta y dos años no se convertían en socias. No en uno de los bufetes con más prestigio de la Costa Este. Pero en los últimos dos años, había cuadruplicado el número de patentes y generado más de dos millones de dólares yo solita. Acabé por encontrar el valor suficiente para hablar con los socios y amenazarles con abandonar el bufete si para finales de año no me hacían socia júnior. Se reunieron para decidirlo y aceptaron, un movimiento del que se había hecho eco toda la comunidad de abogados de Nueva York. Tendría que haber sido el momento más feliz de toda mi vida. Peter debería haber estado contento por mí. En lugar de eso, estaba recogiendo sus cosas. Se iba. Me dejaba. —¿Por qué? —repetí, y esta vez mi voz era un mero susurro. Claudicó y se giró hacia mí. Suspiró en lo que pareció una exaspe- ración, como si yo tuviera que saber la razón exacta por la que se iba. Como si estuviera preguntándole una simple formalidad tediosa a la que tenía que verse sometido en su camino hacia la puerta. Su cabello marrón oscuro (me di cuenta cuando me miró fijamente) estaba aún mojado, como si acabase de salir de la ducha, y sus puntas, que nece- sitaban una visita urgente al peluquero, estaban empezando a rizarse de la manera que siempre lo hacían cuando se secaban. Estaba recién afeitado, lo que hacía que sus mandíbulas bien definidas perdieran ese toque de dejadez que siempre encontré tan sexi. Sus ojos color avellana brillaban, brillaban más de lo que se suponía que tenían que brillar por el remordimiento de irse. Por lo visto, no lo tenía. La pos- tura que adoptó su cuerpo era relajada y cómoda, como de costumbre; lo que en mi opinión no se correspondía con el hecho de que estaba abandonando a la mujer a la que había proclamado amor eterno hacía menos de una semana. —Ya no puedo seguir con esto —repitió, encogiéndose de hombros como si la situación se le escapara de las manos, como si hubiera una 8
- 3. fuerza superior a él que lo estuviera empujando a tomar la decisión de marcharse, de recoger sus cosas y meterlas en una maleta, de darme la espalda fríamente—. No puedo. —No lo entiendo —dije en cuanto logré recuperar el control de mi voz. Volvió a darme la espalda, prosiguiendo con lo que estaba haciendo como si yo no estuviera allí. Crucé la habitación hasta situarme junto a él, reprimiendo el impulso de tirarme al suelo y agarrarme a sus tobillos para que así tuviera que llevarme con él allá donde fuera. Porque actuar de ese modo hubiera resultado bastante patético, ¿verdad? En vez de eso, permanecí de pie junto a él, respirando con dificultad, esperando a que me mirara. Por fin lo hizo—. ¿Por qué? —repetí. No quiso encontrarse con mi mirada. No podía. Pero se detuvo en su tarea de meter las cosas en la maleta el tiempo suficiente para murmurar la respuesta que siempre había retumbado en mis oídos. —No puedo estar con una mujer que antepone su carrera profesional a nuestra relación —sentenció, clavando la mirada en sus pies. Todo el aire de mis pulmones salió con fuerza y, de repente, sentí que no podía respirar. No lo comprendía. ¿Cuándo había antepuesto mi carrera profesional a nuestra relación? Él trabajaba tanto como yo. Y si en realidad se sentía de aquella manera, ¿por qué no lo había dicho antes? De hecho, había intentado de todas las formas posibles hacerle saber que era el centro de mi universo. Seguro que me habrían nombrado socia incluso antes si no me hubiera preocupado tanto por hacerle sentir que lo amaba. Pero deseaba ser tanto una buena novia como una abogada de éxito. Hasta ese momento, pensaba que me las había apañado bien en los dos aspectos. Estaba claro que me equivocaba. —¿Qué quieres decir? —pregunté sin fuerzas, sintiéndome más des- concertada que nunca. Peter hizo una pausa antes de volver a recoger sus cosas—. Yo no hago eso —susurré. Por supuesto que no, ¿o sí? —Sí, sí que lo haces —dijo Peter despacio, mientras doblaba la última de sus almidonadas camisas de botones, las que usaba cuando trabajaba en Sullivan & Foley (un bufete que una vez fue tan prestigioso como ahora el mío pero que se declaró en quiebra el año pasado y tuvo que despedir a la mitad de sus empleados. Peter mantuvo su puesto, pero se vio forzado a consentir una reducción salarial)—. Además —añadió, mientras me dirigía una rápida mirada y daba un golpe para cerrar la 9
- 4. maleta, lo que provocó un ruido seco que sonó a un siniestro punto y final—, acordamos cuando empezamos a salir que nunca competiríamos entre nosotros. Y ahora parece que estás decidida a batirme en todo lo que haces. Estoy cansado de eso. No quedaban palabras por decir. Después de todo, sabía que nunca había competido con él o intentado batirle de forma intencionada. No era mi culpa haberme encontrado con un camino más fácil de escalar profesionalmente en mi bufete. No era culpa mía que su despacho hubiera arruinado algunos de los casos más importantes, que lo in- vestigara la agencia de valores y que se vieran obligados a tomar me- didas drásticas. En un principio, la carrera profesional de Peter parecía mucho más prometedora que la mía, pero las cosas habían cambiado. Solo podía mirarlo, desconcertada, mientras que las lágrimas recorrían mis mejillas. Así que era eso. Me habían hecho socia y eso suponía un gran salto en mi carrera profesional. También venía acompañado de una ruptura sorpresa. Nadie en Booth, Fitzpatrick & McMahon me había advertido de esto. Al fin, Peter se giró para mirarme. No por respeto hacia mí, sino porque me interponía en su camino hacia la puerta. Y había decidido emprenderlo. —Escucha, Harper —dijo mientras que la maleta sobrecargada que llevaba en su mano derecha le hacía desequilibrarse hacia ese lado de manera graciosa—, me importas. Pero soy un hombre. Y a los hombres nos gusta ser el sustento. Yo tendría que haber sido el primero al que le hicieran socio. Además —añadió con aires de superioridad—, pensaba que habíamos acordado que dejarías de trabajar después de un tiempo y que te quedarías en casa y así podríamos tener hijos. —Yo… yo nunca acordé algo así —dije con voz temblorosa, mirán- dolo asombrada. Además, solo tenía treinta y dos años. ¿Y qué? ¿Se suponía que debía renunciar a mi trabajo para así poder engendrar a sus hijos? ¿Estaba delirando? Aún me quedaban más o menos otros diez años buenos por delante para tener hijos antes de que ya no pu- diera hacerlo, y no podría precisamente impresionar a los otros socios con mi aplomo para la abogacía con un bebé recién nacido colgado del pecho, ¿o sí podría? Eso no significaba que no quisiera tener hijos algún día. Solo que ahora no me sentía preparada para ello. Y, por el amor de Dios, Peter nunca había dicho que quería tenerlos. 10
- 5. —Pensé que estábamos en la misma sintonía, Harper —dijo Peter con un tono triste, moviendo la cabeza hacia mí como si yo fuera una niña y él estuviera decepcionado con mi comportamiento—. Pero siempre tienes que ser mejor que yo, ¿verdad? Estaba estupefacta. No podía pensar en nada más que decir mientras él pasaba junto a mí en dirección a la puerta. Lo seguí fuera del apar- tamento en silencio y vi cómo emprendía su camino escaleras abajo hacia el piso inferior. No miró hacia atrás. Después de cada ruptura, siempre hay un periodo de duelo. Algunas veces se manifiesta en una o dos aventuras por despecho. Otras veces, en una semidepresión permanente. Otras, en comer un bote entero de helado de plátano con trozos de chocolate y nueces de Ben & Jerry’s. O dos. O treinta y siete. Lloré el abandono de Peter. Tendría que haber estado furiosa con él por haberse ido y haberme dejado así, sin ningún aviso, sin una verdadera explicación, pero en lugar de eso, me sentía triste y herida. No me levanté de la cama en los siguientes tres días. Mis tres mejores amigas, Meg, Emmie y Jill, estaban conmigo por turnos. Mi secretaria me trajo todo el papeleo de patentes que tenía que terminar esa sema- na y canceló todas las citas y las comparecencias en los tribunales. Le dije que estaba enferma, pero creo que los envoltorios de las galletas Reese, los botes de Pringles, las botellas de Bacardi Limón, las colillas y los botes de helado vacíos desparramados por toda la habitación me delataron. Así como el hecho de que la canción de Courtney Jaye (¡chicas al poder!), Can’t Behave, sonara en modo repetición, y que yo coreara con rabia la letra una y otra vez, una y otra vez, e intercalara el nombre de Peter en lugares poco apropiados a lo largo de la canción. Al cuarto día, me levanté y volví al trabajo, diciéndome a mí misma que estaba mejor sin él. Obviamente, lo estaba. ¿Quién necesitaba a un hombre que huye cuando se siente eclipsado? Desde luego que yo no. ¿Quién necesitaba a un hombre que se siente castrado si su novia gana un poco más de dinero que él? Yo no. Pero saber todas estas cosas no ayuda demasiado. La lógica no sirve para aliviar el sufrimiento. 11
- 6. Tardé un tiempo en querer volver a tener una cita. No soy de las de aventuras por despecho. Sabía que Peter cambiaría de opinión y volvería. Pero cuatro meses después, seguía sin saber nada de él. Había mandado a sus amigos Carlos y David a recoger el resto de sus cosas (incluyendo el sofá de cuero italiano que habíamos comprado dos meses antes de que él se fuera y que había insistido en cargar en su tarjeta de crédito) y luego, según parece, había desaparecido de la faz de la Tierra mientras yo me quedaba abatida en un salón sin muebles. Pero cuando al fin estuve preparada para salir de nuevo, para su- mergirme de lleno otra vez en el mundo de las citas, me encontré con que estaba caminando sola. Por supuesto que he tenido citas aquí y allá. Soy una mujer atractiva, de un metro setenta, con el pelo rubio claro hasta los hombros, los ojos verdes, una nariz pequeña, unas mejillas rosadas y pecosas como las de una niña y con un cuerpo que podría estar dentro de la media de las mujeres de alrededor de los treinta, y al pasar aún provoco que gire la cabeza alguno de mis compañeros. Pero el problema no era atraer a los hombres. El problema era que en el momento en que descubrían que era abogada (e incluso peor, que era socia de uno de los bufetes más prestigiosos de Manhattan), echaban a correr. Lejos y rápido. Aunque algunos no podían huir de mí lo bastante rápido. Los más valientes aguantaban hasta la tercera o cuarta cita, pero siempre acababan saltando por la borda. Y no era que no me pidieran salir. Lo hacían. Intrigaba a los hombres. Sabían que se suponía que les tenía que gustar el triángulo belleza, simpatía e inteligencia (de acuerdo, en mi caso, un atractivo moderado dentro de la media, un sentido del humor sarcástico y muy inteligente). Pero parecía que, en realidad, el lote completo (por así decirlo) les horrori- zaba. ¿Quién sabía? Estaba tan segura de que encontraría a alguien… No era porque necesitara a un hombre a mi lado; no era de ese tipo de chicas. Era muy feliz yo sola. Únicamente que había creído que después de Peter, tras un tiempo, encontraría a alguien, alguien que me quisiera y a quien querer, a un hombre más fuerte que Peter y que valorara lo que ha- cía para ganarme la vida sin sentirse amenazado por mí, alguien que entendiera que mi trabajo no definía mi persona. 12
- 7. Tenía treinta y dos años cuando Peter se fue. Lo suficientemente joven para albergar esperanzas y ser optimista. Lo suficientemente estúpida como para creer en el amor. Ahora tengo treinta y cinco. No he tenido más de cuatro citas con el mismo hombre (además de Peter) desde los veinte. Y mis veinte ya quedan un poco lejos. Mañana se cumple el tercer aniversario del abandono de Peter, el tercer aniversario de estar sola, el tercer aniversario del día en el que empecé a darme cuenta de que tener éxito y ser deseada son principios, a todas luces, incompatibles. Cada vez resulta más obvio que cuanto más ascienda en la escala corporativa, más probable será que mi destino sea permanecer sola. 13
- 8. 2 —No eres tú, son ellos —dijo Meg en el brunch a la mañana siguiente. Mi feliz-brunch-de-aniversario-por-no-ser-deseada, si quieres que sea más concreta. Me miraba con una preocupación enmascarada de manera sutil. —Suena a lo que le diría una persona a otra para cortar con ella —murmuré, aún sin entender por qué habíamos cambiado nuestra hora habitual del brunch a las once de la mañana por las nueve. ¿Quién tomaba el brunch a las nueve de la mañana un domingo? A esto no se le podía llamar brunch. Se le llamaba desayuno. Era como si estuviéramos haciendo trampas. Claro estaba que mi humor no ayudaba por el hecho de que, además de una depresión persistente por estar celebrando mis tres años a la deriva en el aparentemente sin fin reino de la soltería, había estado en casa sola, despierta hasta las tres de la madrugada, tiempo en el que me despaché seis Bacardi Limón con Sprite (vale, para ser sincera, fueron seis Bacardi Limón con hielo, con unas gotas de Sprite), me tiré de cabeza a la bandeja de los brownies que mi secretaria excesivamente eficiente, Molly, me había traído el viernes al trabajo y continué mi andanza fumándome una cajetilla entera de cigarrillos. Y ni siquiera fumo. Bueno, no con frecuencia. Fumo cuando bebo demasiado y siento lástima por mí misma. Fumo cuando estoy de mal humor. Y sí, sé que es un hábito desagradable, poco atractivo y que me estoy matando poco a poco. Soy consciente de ello. Pero tengo la situación bajo control. He hecho un trato con el destino. Cuando el destino me mande a un hombre al que no le asuste, dejaré de fumar (me aguantaré el mono). Mientras tanto, no veo el perjuicio de quitarle algunos años a mi vida. Y además, ¿qué mejor que un Bacardi con un Marlboro Light? Admitámoslo, me estoy agarrando a un clavo ardiendo. 14
- 9. —¿Estuviste otra vez despierta bebiendo y fumando? —preguntó Meg, como si estuviera leyendo mi mente. Sus grandes y dulces ojos marrones estaban clavados en los míos. Respondí con una mirada de culpabilidad. —Quizá —dije—. Pero en mi defensa debo decir que también engullí media bandeja de brownies. Las tres, Meg, Jill y Emmie, me miraron. De acuerdo, para ser abogada, no estaba dando lo mejor de mí misma para presentar una buena excusa. —Está bien, está bien, me comí la bandeja entera —dije, levantando las manos fingiendo la entrega—. Ya podéis dispararme. Nunca se me han dado bien los aniversarios. Ni siquiera los felices. Odio la presión a la que me veo sometida. Con Peter, me volví loca pensando en qué le podría regalar en nuestro primer aniversario y terminé, poco convencida, comprándole la primera temporada de Seinfeld en deuvedé mientras que él me regaló una bonita agenda forrada en cuero que llevaba grabado «Sra. Harper Roberts». A Chris, el chico con el que salía antes de que apareciera Peter, le hice al horno una galleta gigante en forma de corazón en la que había escrito con trocitos de chocolate «Te quiero, Chris», pero se quemó el borde, el chocolate se derritió y se borró lo que había escrito y le acabé regalando lo que parecía un frisbi carbonizado con unas manchas de chocolate que formaban signos incomprensibles. ¿Veis?, soy un desastre con los aniversarios. Pero los malos aniversa- rios (como el de hoy) son especialmente horribles. De ahí lo de comer y beber en exceso y recaer en el ordinario hábito de fumar. —Nunca encontrarás a un hombre si te quedas sentada en tu terra- za ahogando las penas, Harper —proclamó Jill con un tono un tanto engreído, moviendo su lustrosa cabellera rubia (que se retocaba cada quince días en el salón de belleza de Louis Licari en la Quinta Aveni- da, por si os lo estabais preguntando) sobre los hombros. Ni siquiera intenté ocultar la mirada de odio que le estaba lanzando. Desde que se casó hace seis meses, de repente se había convertido en una persona segura de sí misma, demasiado segura, que daba consejos, como si el estado de casada la hubiera convertido de repente en una experta en todos los temas relacionados con el amor. Hasta ahora, había tenido que contenerme para no recordarle todas las citas a ciegas que tuvo 15
- 10. antes de tropezarse con el diminuto doctor Alec Katz, quien le propuso matrimonio en menos de seis meses con un diamante del tamaño más o menos de una bola de discoteca. —Cariño, estás deprimida —me dijo Meg con dulzura al mismo tiempo que le lanzaba una mirada peligrosa a Jill—. Y hoy no es el día para machacarte. —Siempre se podía contar con ella para escuchar irrefutables y sabios consejos maternales. Algunas veces se me olvida- ba que solo tenía treinta y cinco y no sesenta y cinco, una observación que intentaba no compartir con ella. Es más, algunas veces parecía una abuela preocupada, con su cabello oscuro corto (por ser más práctico) y con sus camisas con cuello color caqui. Y usaba delantal cuando cocinaba en casa, ¡por el amor de Dios! ¡Delantal! —Para ti es fácil decirlo —me quejé. Al fin y al cabo, también ella estaba casada. Malditas casadas. Van por ahí como si supieran de lo que están hablando. Hmm. Bueno. Quizá lo sepan. Era demasiado temprano como para ocuparse de esa posibilidad. Además, siempre parecía que Meg sabía de todo. Quizá fuera el momento de que empezara a escucharla. Al fin y al cabo, había tenido razón en casi todo durante los veintinueve años que la conocía. Lo que era una proeza (casi inusual) para cuatro mujeres de Man- hattan a sus treinta y cinco años, Meg Myers, Jill Peters-Katz, Emmie Walters y yo, era seguir siendo amigas desde la primaria en Ohio y estar tan unidas como si fuéramos hermanas (aunque no siempre estuviéramos de acuerdo en todo). Meg y yo habíamos sido las mejores amigas desde el instante en que iniciamos primaria, cuando se sentó a mi lado y me dijo que tenía jarabe, tiritas y desinfectante para las heridas en la mochila, por si al- guna vez me caía en el patio y me magullaba las rodillas. Veintinueve años después, seguía llevando las tiritas y el desinfectante, aunque el jarabe para niños había sido sustituido por las aspirinas. Siempre había sido la persona a la que acudía cuando tenía un problema; ya fuera la vez en la que Bobby Johnston me robó mi merienda en segundo (Meg le dio una charla muy amenazadora sobre el respeto que había que tener a las propiedades de los demás). O el día en el que mis padres me dijeron que se iban a divorciar, cuando tenía once años («No se van a divorciar de ti, Harper», me explicó pacientemente mientras yo 16
- 11. le daba puñetazos a su almohada y berreaba). («Y ninguno de los dos te va a querer menos.») O cuando mi primer novio, Jack, me rompió el corazón dejándome por teléfono cuando tenía dieciocho años: «De ninguna manera te merece». Meg sorbió por la nariz mientras me ofrecía un pañuelo. Emmie apareció dos años más tarde, un torbellino rubio, alegre, lleno de energía, cuyos padres se acababan de mudar al este desde Los Ángeles. Llegó al colegio de primaria James Franklin Cash III a media- dos de noviembre, muy bronceada y con un collar de conchas, y todos los chicos de tercero se enamoraron de ella en el acto. Un día, Meg la defendió cuando la gran Katie Kleegal intentó robarle la merienda, y desde entonces hemos estado las tres muy unidas. Jill Peters fue la última en incorporarse a nuestro pequeño grupo. Se mudó al final de la calle de Emmie el verano anterior a que empe- zara el instituto y, a pesar de ser un año más pequeña, era la única de nosotras que sabía ponerse la base de maquillaje, usaba sujetador y se había besado en la boca con un chico, lo que la hizo imprescindible de forma inmediata. —Las chicas en Connecticut, de donde vengo, le llevan mucha ven- taja a las chicas de Ohio —afirmó con una expresión de aburrimiento que nos hizo sentir un poco avergonzadas por haber crecido en Ohio. Desde el día que la conocimos, había estado hablando sobre encontrar a don Perfecto, lo que nos desconcertaba a Meg y a mí. Nosotras dos tardamos en desarrollarnos y el verano antes de empezar el instituto seguíamos viendo a los chicos como algo asqueroso. (Sin embargo, ahora que lo pienso, quizá habíamos estado en lo cierto, antes de que las hormonas juveniles se apoderaran de nuestras mentes. Los chicos son asquerosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que me ha hecho darme cuenta de esto ahora, casi cuando voy a cumplir los treinta y cinco? Está claro que no soy tan inteligente como creía). Las otras tres chicas se trasladaron a Manhattan con veintidós años, después de graduarse en el estado de Ohio. Meg se mudó a un estudio de una sola habitación diminuto y sombrío en Brooklyn para cumplir su sueño de trabajar como periodista en alguna revista. Emmie se mudó con Meg un año, durante el cual su viejo saco de dormir de Rainbow Brite estuvo extendido en el suelo del salón de Meg, para intentar pasar las audiciones de todos los espectáculos de Broadway. Jill había 17
- 12. estudiado diseño de interiores y se mudó porque había conseguido trabajo de gerente en Lila McElroy, una prestigiosa empresa de moda situada en el centro de la ciudad, nada más acabar la carrera. Yo iba a visitarlas los fines de semana, pero no di el paso definitivo de mudarme a Manhattan hasta que no cumplí los veinticuatro, después de licenciarme en Derecho en Harvard, haciendo que nuestro pequeño grupo de cuatro estuviese al completo de nuevo. Ahora todas estábamos viviendo nuestros sueños (o al menos una versión modificada de ellos). Yo tenía un próspero futuro profesional que me encantaba. Meg, que en un principio quería escribir para The New York Times, era una de las editoras sénior de Mod, una revista femenina de moda, que parecía que le pegaba más, ya que le brindaba la oportunidad de dar consejos a mujeres más jóvenes todos los meses (no había nada que le gustara más a Meg que dar consejos). Se había casado con su novio del instituto, Paul Amato, un electricista que se vino a Nueva York con ella. Meg mantuvo su apellido de soltera. Emmie, una rubia menudita de pelo rizado con un corte de niña pequeña que había emprendido su camino hacia Broadway, consiguió una serie de papeles en producciones fuera de allí y, al final, desem- barcó en la telenovela The Rich and the Damned hace dos años. Una vez al mes, más o menos, se le acerca alguna ama de casa de Boise, o Mineápolis, o Salt Lake City, enloquecida ante un famoso y le pide un autógrafo, lo que hace que se emocione muchísimo. También tenía una lista interminable de hombres que la adoraban y que estaban encanta- dos con su estatus de celebridad de televisión venida a menos. Había recibido más de una docena de propuestas de matrimonio durante los trece años que llevaba viviendo en Nueva York. Y Jill, a quien su madre no había dejado de repetirle el mantra de «tener un buen matrimonio antes de los treinta hará que nunca jamás tengas que preocuparte», en lugar de cantarle una nana cada noche al meterla en su cama con dosel color rosa pálido, convirtién- dose en la única cosa a la que aspiraba a hacer como fuera: casarse con un médico rico con un ático en el Upper East Side. Aunque debo añadir que no se casó hasta los treinta y tres, infringiendo de alguna manera la frase sagrada. Estuvo desesperadísima durante los dos años que transcurrieron desde que llegó al gran tres-cero hasta el día en que conoció a Alec. 18
- 13. Así que, quizá, las chicas supieran de verdad de qué estaban hablando. Al fin y al cabo, yo era la única de nosotras que había caminado por el desastre romántico. Suelo ponerles caras cada vez que intentan darme un consejo que en realidad no voy a escuchar. —Anoche hice las cuentas y ya entiendo qué es lo que pasa —dije sin dirigirme a ninguna de ellas en particular, intentando aparentar que toda la historia de mi debacle romántica era divertida—. He te- nido treinta y siete primeras citas que no han tenido ningún éxito durante los últimos tres años. Creo que es un nuevo récord. ¿Alguna de vosotras podría llamar a los del libro Guinness? —Deja de ser tan negativa, Harper —dijo Meg con ternura—. El chico adecuado llegará. Simplemente sé tú misma. —Para ti es fácil decirlo —dije, quejándome—. Te has casado con un hombre que ha estado enamorado de ti desde que teníamos dieciséis años. Y tú… —Me giré hacia Jill—. Tú te has casado con un médico que tiene un ático, como querías. Incluso antes de conocerlo, los chicos se enamoraban de ti todo el tiempo. Y tú. —Centré toda mi atención en Emmie, que se sentía un poco violenta con la situación—. Bueno, ni siquiera sé por dónde empezar contigo. Tienes una cita cada día de la semana con un hombre diferente cada vez. —No todas las noches —protestó Emmie tras una corta pausa. Al menos tuvo la decencia de avergonzarse. Suspiré y las miré a las tres: Emmie con sus perfectos rizos dorados a lo Shirley Temple, con su alegre naricita perfecta y su perfecta piel bronceada; Jill con su lustrosa mele- na dorada teñida, su bufanda de Hermès y con su perfecta tez de color marfil del Upper East Side; Meg con su piel color chocolate con leche, su cabello negro sedoso, el resultado perfecto de la mezcla de una madre afroamericana y un padre judío. Y luego estaba yo: rubia, atractiva, pero al parecer menos interesante para los hombres que una visita al urólogo. —¿Sabéis cuánto tiempo hace desde la última vez que lo máximo a lo que llegué con un chico fue a un beso? —pregunté en voz baja—. Soy patética. No estaba lloriqueando. No hago esas cosas; casi nunca exagero. Creo que es la abogada que llevo dentro la que me hace decir las cosas como son, como si estuviera bajo juramento. —No eres patética —dijo Meg, dulce. Emmie y Jill asintieron con la cabeza, pero solo les correspondí con una mirada. Ninguna de ellas 19
- 14. podía ponerse en mi lugar. Reconozco a una persona patética cuando la veo. Y la veía todas las mañanas cuando me miraba en el espejo. Las chicas se quedaron calladas durante un momento. Se inter- cambiaron miradas y luego se volvieron hacia mí, esperando a que continuara. Pero no tenía nada más que decir. Me había deshinchado. Suspiré. Ni siquiera sabía por qué había abierto la boca. —El chico apropiado llegará —dijo Meg al final, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado entre nosotras. Me repetía esa frase todo el tiempo, y yo empezaba a preguntarme a quién esta- ría intentando convencer en realidad; a mí o a ella misma. Su frente arrugada mostraba preocupación. —¿De verdad? —inquirí, mirándola con frustración—. ¿Cuándo? ¿Dónde está? Porque ya ni siquiera los hombres equivocados aparecen. Según iba pasando por la década de los treinta sin ninguna perspec- tiva en el horizonte, empezaba a ponerme algo nerviosa porque sentía que, de alguna forma, había perdido ese tren. —No es cierto —dijo Jill, interrumpiendo mi indulgente autoaná- lisis—. Se te acercan hombres continuamente. —Sí —dije en un susurro—. Luego hablan conmigo, o quizá incluso salimos un par de veces, y descubren que no tengo la cabeza hueca, que tengo cerebro, lo que al parecer les aterra. Tragué saliva y me esforcé por sonreír, intentando aparentar que todo aquello era gracioso. En cierto sentido, lo era. Quiero decir, ¿no se supone que los hombres son fuertes, seguros de sí mismos y todas esas cosas? ¿Qué es lo que tengo que les asusta tanto? Soy atractiva. Soy simpática. Soy una de las mujeres menos exigentes que conozco y no creo que lleve a una diva dentro de mí. Pero parece ser que a los hombres les gusta ser los que mantienen a la familia, los protagonistas del éxito, los reyes de las finanzas dentro de las relaciones. Y gracias a mi sueldo de seis cifras, nunca podrán serlo si están conmigo. Siempre supe que la trillada frase de «El dinero no da la felicidad» era cierta. De lo que no me había percatado es de que el dinero podría en realidad arrebatarme todas mis opciones de ser feliz. Hmm, en las charlas de orientación de Harvard no te cuentan esto. —No aterrorizas a los hombres —dijo Emmie casi sin fuerzas. La miré por un momento, esperando a que continuara, pero su voz se apagó y pareció preocupada. 20
- 15. No servía de nada. Sabía que las chicas tenían buenas intenciones. Siempre las tenían. Quiero decir, son mis mejores amigas en todo el mundo y sé que solo quieren lo mejor para mí. Pero no entendían lo duro que era. Siempre se les había dado muy bien ligar, a pesar de las pequeñas dificultades que se les habían podido presentar aquí y allá en el terreno sentimental. Sé que las citas son una montaña rusa, llena de subidas y bajadas. Pero la montaña rusa de mi vida amorosa se había quedado atascada en una bajada durante años. Y a pesar de sus mejores intenciones, las chicas ya no sabían cómo sacarme de ahí. Solo podía hacerlo yo. Culpaba a Peter. Vale, nada de esto es en verdad su culpa, pero había decidido hacía tiempo que lo culparía de todos modos. Era un buen cabeza de turco. Quiero decir, venga, ¿qué clase de chico se va un día porque su novia, con la que vive, consigue un ascenso? ¿Por qué no me dijo que con cada éxito que obtenía se sentía cada vez un poco más como un adolescente castrado? Si lo hubiera sabido, no habría seguido hablando de las cosas que me hacían feliz en el trabajo. No le habría invitado a las fiestas de mi oficina y dejado que mis compañeros le hablaran tan bien de mí. Confundí de alguna forma su malestar cre- ciente con felicidad, llevándome al engaño a mí misma al creer que por primera vez estaba con una persona que estaba orgullosa de mis logros en lugar de horrorizarse por ellos. Error mío. Y volvía a casa después de trabajar y, el colmo de todos los colmos, le contaba cómo me había ido el día, que ahora reconozco como el error táctico número uno. Le conté todas mis esperanzas y mis sueños (error táctico número dos). Y luego tuve el valor, las agallas, la indecencia de ir a por lo que quería y que me hicieran socia de mi bufete, lo que vino acompañado de más prestigio y de un buen aumento de sueldo. Claro está que ese fue el mayor error táctico de todos. Quizá Peter se aferraba a la esperanza de que algún día viera la luz y decidiera dejar mi carrera como abogada para así convertirme en madre y ama de casa, como todas las chicas buenas con las que salían sus amigos. Habría sido todo un detalle que me hubiera consultado ese plan. Ahora lo sabía mejor. Cuanto más éxito tuviera en el trabajo, menos éxito tendría en mis citas. Era una relación causal sencilla, y, de alguna manera, acababa de conseguir que mi mente se aferrara a esta lógica. 21
- 16. Quizá no era tan inteligente como los socios sénior de mi bufete pen- saban que era. Si no era así, tarde o temprano, lo descubrirían. Lo irónico del asunto era que ningún hombre de mi trabajo (que eran mis colegas en la profesión) entendería nunca cómo me sentía. Básicamente porque son los triunfadores más injustos con doble ra- sero del mundo. Todos mis colaboradores masculinos (incluso Mort Mortensen, con su inmensa barriga, sus tirantes omnipresentes y su ridículo peinado) tienen esposas guapas y pequeñitas, diez, veinte o incluso treinta años menores que ellos. La mayoría de las secre- tarias del bufete (todas mujeres, por supuesto) se ven a sí mismas como los posibles ligues de los abogados más jóvenes saturados de trabajo del bufete y más de un escándalo entre secretarias y socios en salas de conferencias se ha acallado de manera inexplicable con un matrimonio. Pero lo mejor de lo mejor es que no hay hombres que quieran salir con una secretaria de abogados. Ni en el bar del edificio junto a nuestro rascacielos en Wall Street, donde las mujeres esperan a que los abogados y los banqueros que salen de nuestro edificio cada tarde las recojan. Ni en cualquier bar, librería, cafetería o en alguna fiesta de Nueva York en las que haya estado hasta el momento. Estaba empezando a quedarme sin opciones. O quizá ya me había quedado sin ellas. Por supuesto que no me había dado cuenta, entre mi resaca, el empacho de brownies, encorvada sobre un plato con huevos muy poco hechos y una croqueta de patata hervida y cebolla revenida y una taza de café tan grande como mi dolor de cabeza, de que se trataba del brunch que cambiaría mi vida. O al menos mi historial de citas. Pero me temo que había subestimado a Meg, preparada con cualquier analgésico para curar la picadura del rechazo repetido, quien por supuesto no podía soportar que las personas a las que amaba no fueran felices. Algunas veces pienso que podría llegar a ser una buena presidenta. Conseguiríamos la paz mundial enseguida porque Meg no dormiría hasta que la última persona de este planeta tuviera una sonrisa en la cara. Se sentaría en persona con Fidel Castro, Muamar el Gadafi y Kim Jong-il, les haría galletas, hablaría con ellos con su habitual 22
- 17. tono tranquilizador y les haría ver la luz. Tomarían té con pastas en su salón mientras firmaban acuerdos de paz en un momento. Ella era así. Desde luego, tendría que haber sido precavida con la expresión complaciente de su rostro mientras Emmie y Jill discutían sobre mi soltería y yo hacía bromas modestas a mí costa. —Quizá no debas decirles a qué te dedicas —sugirió Emmie de forma amable mientras yo intentaba ignorar su ayuda no solicitada a toda costa—. Me refiero a que como es lo que les espanta … —¿Qué? ¿Así que se supone que tengo que mentir? —pregunté irritada, revolviendo los huevos de mi plato con mucha más violencia de la que se merecían. —No lo sé —dijo Emmie. Movió la cabeza—. No necesariamente mentir. Quizá no sacar el tema. —Pero yo no lo saco —protesté—. Lo sabes, Em. De hecho, lo evito el mayor tiempo posible. Pero siempre acaba saliendo. ¿Cómo podría hacer que no saliera? —Bueno, quizá no deberías decírselo —dijo Jill—. Aunque lo pre- gunten. Negué con la cabeza. —Es parte de lo que soy —dije, obstinada—. No quiero mentir en eso. De todas formas, ¿por qué da tanto miedo? —Al fin y al cabo, aunque supusiera cómo acabaría mi vida amorosa, estaba orgullosa de ser abogada. Desde pequeña, es lo que siempre había querido ser y lo había conseguido, a pesar de que me había encontrado con mucha gente que intentó desanimarme a lo largo del camino. Era feliz en mi trabajo y no entendía por qué no podía ni siquiera mencionarlo. Era una parte de mí. —Los hombres son unos imbéciles —dijo Emmie en términos sencillos—. Les da miedo estar con una mujer que les haga sentir amenazados. Y muchos se sienten amenazados por mujeres que son más inteligentes que ellos o que tienen más éxito. —Así que, en resumen, me sería más fácil ligar si fuera una rubia tonta —murmuré, levantando la mano para tirar de mi pelo rubio natural, que, por desgracia, no me ha ayudado a ser menos inteligente. Por no hablar de la teoría de que las rubias se divierten más. Soy la antítesis andante de eso—. De esa manera, no sería la espeluznante abogada. ¿Es a lo que te refieres? 23
- 18. Las chicas se quedaron en silencio por un momento. —No, no tiene por qué —replicó Jill incómoda. Emmie parecía nerviosa y Meg perdida en sus pensamientos. Sabía lo que estaban pensando y tenían razón. Casi seguro que sería mucho más sencillo si no tuviera nada más por encima del escote. ¿Quién pensó que la inteligencia (y el valor de perseguir lo que quieres) acabaría siendo una maldición? —Dilo otra vez —dijo al final Meg, rompiendo el silencio oprimente y girándose hacia mí con los ojos brillantes, lo que me inquietó un poco. —¿Decir qué? —pregunté, mirando a Jill y a Emmie, quienes se encogieron de hombros. —Lo que has dicho hace un segundo —dijo Meg, ilusionada. —¿Qué? ¿Que sería más fácil ligar si fuera una rubia tonta? —La miré nerviosa. Conocía lo suficientemente a Meg como para saber que me tenía que preocupar por la expresión de sus ojos en ese momento. Ya había visto esa mirada antes. Y nunca había acabado bien. —¡Sí! —dijo triunfante, sonriendo y dando palmas de alegría. —¿Qué te pasa? —preguntó Emmie, mirando a Meg con escepti- cismo—. Te estás comportando de un modo muy extraño. —¡Nada malo! —exclamó—. ¡Acabo de tener una idea increíble! ¡Para «El archivo de las citas»! «El archivo de las citas» es una de las secciones fijas de Mod, la revista que Meg edita. Cada mes se plantea un tema o una estrate- gia diferente para acudir a una cita. Para ser sincera, pienso que es bastante ridículo. Quiero decir, he estado leyendo la sección desde que Meg empezó a trabajar en Mod y mirad adónde me ha llevado. A ningún sitio en absoluto. Incluso llegué a tomar notas de lo que decían cuando caí en un desalentador bache sin citas a los veintitantos años (y aún nada). —Estoy decidiendo el tema de «El archivo de las citas» para el número de agosto y ninguna de las sugerencias de nuestros redactores o de las que han salido en nuestras reuniones editoriales me han impactado como deberían —añadió Meg—. Pero esto, ¡esto es perfecto! —¿Qué es perfecto? —pregunté muy despacio, conociendo a Meg tan bien como para ver que se sentía un tanto inquieta cuando me sonrió como una lunática. Tenía malos presentimientos de lo que fuera que iba a soltar por la boca. 24
- 19. —¡Tú escribirás «El archivo de las citas» para el número de agosto! —dijo Meg, aplaudiendo de nuevo. —¿Yo? —No tenía ni la más remota idea de lo que estaba dicien- do, pero sabía que me arrepentiría en el futuro de haber accedido a redactar la columna. Seguía hablando, como si no me hubiera escuchado. —Es perfecto —decía con júbilo—. Puedes intentar ligar como si fueras una rubia tonta durante dos semanas y escribir para Mod ¡cómo ha cambiado tu vida! —¿De qué estás hablando? ¿Y qué significa exactamente «ligar como una rubia tonta»? Meg se encogió de hombros y lo pensó por un momento. —No lo sé, actúa de manera tonta e ingenua, alelada, como si tuvieras una cabeza de chorlito —propuso—. Una rubia estereo- tipada. Sin ofender a ninguna de las tres. —Las tres rubias en la mesa (Emmie, Jill, que no era precisamente rubia natural, pero ¿quién se iba a dar cuenta?, y yo) nos intercambiamos las mira- das—. Ya concretaremos los detalles más tarde —continuaba Meg emocionada—. Pero no puedes decir que eres abogada. No puedes decir nada inteligente. Actúa como una estúpida y comprueba cómo cambia tu vida. —¿Y por qué iba a querer hacer eso? —pregunté dubitativa. Emmie y Jill estaban sonriendo y asintiendo con la cabeza, con lo que parecían estar dándole el beneplácito al disparatado plan de Meg. —Porque es hora de que te tragues tus palabras, Harper Roberts —explicó Meg de repente, severa como una madre, como nunca an- tes la había visto—. Siempre has dicho lo fácil que sería salir con los chicos si no se sintieran tan amenazados por ti, por tu trabajo y por tu inteligencia. Bueno, veamos qué es lo que ocurre. —Creo que no —dije escéptica. Era algo descabellado. ¿Cómo se supone que iba a comportarme como una rubia tonta? No era una rubia tonta. Además, ¿no era de algún modo ofensiva la idea? —Oh, Harper, ¡lo harás! —exclamó Emmie muy excitada, jugando con sus rizos dorados. —Lo llamaremos «La teoría de las rubias» —prosiguió Meg, tam- bién ignorándome y sonriendo como si se le hubiera encendido una bombilla dentro de la cabeza—. La teoría sostiene que comportándote 25
- 20. como una rubia tonta tendrás más éxito con los chicos. ¡Veamos si las rubias tontas de verdad se divierten más! —¡Me encanta! —dijo con entusiasmo Jill, buscando encima de la mesa mi mano y apretándomela—. Tienes que hacerlo. —¿La teoría de las rubias? —pregunté de nuevo escéptica. Las miré a las tres. Sus ojos brillaban (de emoción o como si fueran unos buitres hambrientos, no sabría decirlo). Parecían unas insensatas. Es más, todo el plan era una insensatez—. De ninguna manera. No voy a hacer nada parecido a eso. Es una locura. Estáis locas. —¿Tienes miedo? —preguntó Jill, ladeando la cabeza adrede hacia mí con una sonrisa traviesa dibujada en sus labios. Me giré hacia ella. —¿Qué? —pregunté con dureza. Sabía perfectamente la respuesta. Nada me daba miedo—. No —respondí en tono defensivo después de un momento—. Claro que no. Solo que creo que es una idea estúpida. —Así que tienes miedo —dijo Jill canturreando triunfante. Le lancé una mirada de odio. —No. —Por un momento, sentí que habíamos vuelto al instituto otra vez. —Entonces, ¿cuál es el problema? —Jill presionó—. Siempre dices que sería más fácil ligar si no fueras inteligente o no tuvieras un tra- bajo tan bueno. Sabía que me estaba provocando para que dijera que sí. También lo estaban haciendo Meg y Emmie, que guardaban un silencio pactado mientras Jill me presionaba. —No lo sé… —dije de mala gana, parte influida por la insinua- ción de Jill de que me estaba echando para atrás y parte influida por la idea de que era la manera de poner a prueba la teoría de la que siempre me he quejado. —Venga, Harper, descubrirás de una vez por todas si es más fácil ligar si no tienes cerebro —dijo Jill engatusándome. Me mordí la lengua antes de decir algo de lo que me pudiera arrepentir, como que ella, al parecer, ya la había probado cuando fue directa a por el corazón del doctor Alec Katz, quien no parecía sentirse amenazado cuando Jill expresaba un pensamiento o una opinión de su propia cosecha. A Emmie, a Meg y a mí no nos gustaba mucho (parecía una persona pretenciosa y superficial), pero desde el día en el que Jill nos anunció 26
- 21. que se iba a casar con él, nos habíamos estado conteniendo para no decir nada negativo sobre él. En lugar de eso, intenté trazar mi mejor línea defensiva. —No sé cómo actúa una rubia tonta —declaré de modo tajante, mirándolas a las tres con desconfianza. Era evidente que ya habían preparado un ataque. De repente me sentí como una mujer fuera de lugar. —Te ayudaré. ¡Te ayudaré! —exclamó Emmie, visiblemente entu- siasmada ya que lo dijo dos veces—. ¡Te daré clases! —Es actriz —señaló Jill con un amable tono. Se calló, sus ojos brillaban. Cuando retomó el discurso, sus palabras salían de su boca deliberadamente despacio—. Venga, Harper. Te retamos. Suspiré. Madre mía. Había pronunciado las palabras mágicas: «Te retamos». Sabía, por las miradas de Emmie y Meg, que ellas también se habían dado cuenta de lo que acababa de suceder. Era un conoci- miento compartido dentro del grupo (maldita sea, en toda la ciudad de Worthington, Ohio, donde habíamos crecido) que Harper Roberts nunca decía que no a un reto. Pero este era un reto diferente a los de la infancia, cosas como tener que tropezarme con los chicos tontos del instituto en los pasillos o esconder las ranas que cazábamos en el riachuelo en la mesa de nuestra antipática profesora de ciencias. Este era un reto de verdad, con consecuencias reales. Sabía que no podía decir que no. Tres años era una racha de sequía horrible y larguísima, debía ad- mitirlo. Y esta podía ser mi oportunidad para averiguar la verdad. ¿Los hombres salían espantados porque era inteligente y tenía éxito (horror de los horrores) o se trataba de mí? Esta última era una posibilidad que había intentado ignorar por todos los medios, pero quizá el problema solo era ese; yo. No les resultaba atractiva a los hombres. ¿Qué pasaría si, lista o tonta, no les gustaba? Si podía hacer un experimento en el que controlase el factor de la inteligencia, al menos podría detectar dónde residía el problema. —Harper, ¡tienes que hacerlo! —dijo Emmie, sin darse cuenta de que ya había accedido a hacerlo—. ¡Será divertido! —¿Dos semanas? —pregunté por fin, intentando parecer reticente. No quería que las chicas supieran que en realidad, aterrador como era, iba a empezar a abrazar la idea de ligar como si fuera otra persona 27
- 22. distinta a mí misma. Después de todo, ligar siendo yo misma no había resultado ser un éxito rotundo. —Dos semanas —confirmó Meg inclinando la cabeza con seguridad, mientras intentaba hacerse con la mantequilla para untar el bagel. —¿Y todo lo que tengo que hacer es comportarme como una rubia tonta? —En cada situación relacionada con el ligue —sentenció asintiendo con la cabeza—. En las citas. En los bares. En las fiestas. En todos los sitios. Las tres chicas me miraron con entusiasmo. —Está bien —dije al fin, asintiendo con la cabeza. Respiré hondo y sonreí a mis amigas—. Creo que acepto. —Noté cómo mi estómago se retorcía según lo decía y me sentí un poco revuelta, pero me esforcé por ignorarlo. Una ovación surgió de nuestra mesa y Meg propuso un brindis. Mientras alzaba mi vaso y miraba a cada una de mis tres amigas, que sonreían como locas, me pregunté por un momento en qué me acababa de meter; qué pasaría si la teoría no funcionaba y lo único que descu- bría era que no les gustaba a los hombres, fuera cual fuera la causa. —Empezaremos mañana por la noche —proclamó Meg con un tono amenazador mientras nos bebíamos el zumo de naranja, que habíamos mezclado con champán—. Marcarlo en vuestras agendas, señoritas. Veintitrés de mayo. El día en el que la tonta e ingenua Harper nacerá. 28
